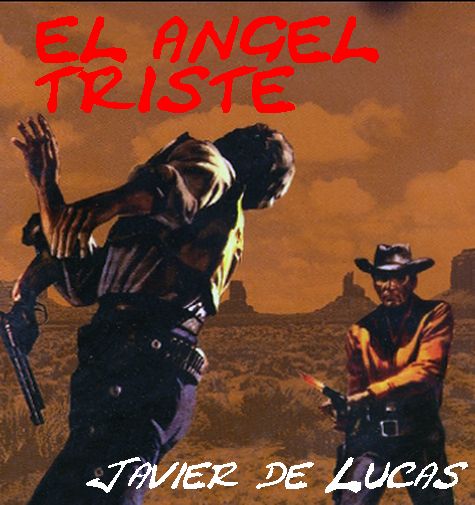
A los diez años escribí mi primer relato del Oeste: "El infalible Farrow". Durante los cinco años siguientes escribí otros veinticuatro, siendo el último "La mano inolvidable". Había cumplido quince años y pensé que ya iba siendo hora de tomarme en serio la Literatura.
Recuerdo con mucho cariño aquellos años y aquellos
textos, repletos de tiros, pistoleros y duelos a muerte, de buenos y malos, de
extensas llanuras y estrechos desfiladeros, de sucias cantinas y lujosos
salones, de cazadores de recompensas y sheriffs heroicos, de vaqueros
camorristas y caciques despiadados, de cacerías salvajes y disparos de todos los
calibres...vistos y escritos por un niño que creía en la infalible puntería del
Colt del héroe solitario.
Aquí están algunos de aquellos relatos, tal y
como los escribí, con sus errores sintácticos variados...¡y hasta con algunas
faltas de ortografía!
EL ANGEL TRISTE
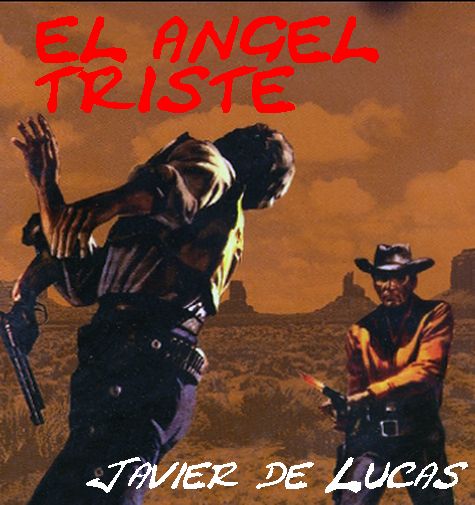
CAPÍTULO I
UN TIPO LLAMADO GANNON
Se rascó la cabeza en un gesto de impotente
curiosidad y sus hirsutas facciones se contrajeron en una mueca de alegría
cuando aquel tipo se dirigió, al compás de dos zancadas de sus interminables
piernas, a su desvencijado Saloon. Debía tener alrededor de los cuarenta,
aunque su pelo, completamente liso y pajizo, le ocultaba alguna cana delatora.
No tenía aspecto de luchador aunque su extraordinaria estatura rebasara los dos
metros. Sin embargo, parecía cansado, fatigado, y sus manos descansaban sobre
la hebilla de su cinturón, desnudo de balas como su costado de arma de fuego.
No tenía aspecto de vaquero, pero tal vez lo fuese. Se acodó agachándose, en el
mostrador y puso un níquel en la barra mientras dijo:
-
Cerveza.
O´Banion puso una cara cómica en su estupidez. Miró
de arriba abajo al forastero y sirvió una jarra del dorado líquido.
-
No es que quiera
entrometerme en sus asuntos, amigo, pero hay un par de cosas que quisiera
saber.
Esperó a que el desconocido echase mano al cinto o
le descargase un puñetazo en las narices. En el Oeste los preguntones salen mal
parados y los interrogados suelen tener malas pulgas. No ocurrió nada. El otro
esbozó una sonrisa, dejando entrever sus dientes blanquísimos, y contestó:
-
Pregunte, amigo. Yo
también tengo algo que decirle.
Eddy
O´Banion rió entre dientes y dijo:
-
Primero: ¿Quién es
usted? ¿de dónde viene? ¿piensa trabajar aquí como vaquero? ¿no bebe whisky?
¿Puede…
-
Para empezar ya está
bien ¿no cree? Me llamo Rice Gannon y pienso construirme un rancho por los alrededores.
Claro que para ello tengo que conseguir algún dinero. ¿Sabe usted si alguien
por aquí necesita vaqueros?
El de la barra se rascó la cabeza, en un gesto muy
peculiar en él.
-
Tal vez en el rancho
del viejo Farrell. Aunque no le hará ninguna gracia alquilar a un futuro
competidor.
-
Colorado es muy
grande, amigo. Hay tierra para todos y sobran las disputas.
-
¿De dónde viene? -se
interesó O´Banion.
-
De Nevada. Pero
dígame una cosa. ¿Qué tal es la gente aquí? Me refiero a si son sociables o no.
-
¡Oh! -Eddy O´ Banion
hizo un ademán ambiguo con las manos-. Como en todos los sitios, señor Gannon.
Claro que hay sus excepciones…la familia Mac Namara, por ejemplo.
-
¿Ha dicho Mac Namara?
-
Eso dije. Son cuatro
hermanos y tienen un rancho por los alrededores. Mala gente, sí señor.
-
¿Y el sheriff?
-
Un gran tipo. Maneja
el revólver con habilidad extraordinaria. Ya habría metido a algún Mac Namara
entre rejas si no fuese por falta de pruebas.
-
¿Falta de pruebas?
-
Hace cosa de diez
días Frank Mac Namara, el mayor, mató a un hombre en una riña. Y Johnny otro
hace un par de meses. Se dice que cortaron el agua del rancho de Farrell y sus
vacas no pudieron abrevar durante tres días. Pero Sam Barret no podía obrar sin
pruebas.
-
Sam Barret es el
sheriff ¿no?
-
Eso es. Un gran
especialista del “Colt”. Se dice que una vez hizo huir a Clint Rassendean.
Fue un impacto en el rostro de Rice Gannon. Luego,
pensándolo mejor, sonrió, y dijo muy bajo:
-
Lo dudo.
-
¿Quiere saber algo
más señor Gannon? -Eddy se mostraba obsequioso en extremo.
-
Sí: ¿cuánto paga el
señor Farrell a sus vaqueros?
La respuesta vino del otro ángulo opuesto del bar.
Fue una voz recia, potente, que dijo:
-
Eso depende de la
clase de hombre que sea.
El forastero desarmado se volvió tranquilamente. Y
se encaró con Dean Vantisse, capataz del rancho de Farrell y uno de sus hombres
de confianza. Era un tipo gigantesco que debía medir 1,90 y pesar más de cien
kilos. Aun joven, una prematura calva descubría su frente, demasiado grande y
ancha. Vestía overoles y venía sudando, tal vez de sus faenas cotidianas.
Rice
Gannon sonrió. Tendió la mano al recién llegado y dijo:
-
Mi nombre es Gannon y
vengo del oeste. Desearía encontrar trabajo en algún rancho de por aquí.
El capataz miró al altísimo forastero, y lo primero
que reparó fue en la ausencia de revólver en el cinto del recién llegado.
-
Yo soy Dean Vantisse,
aunque los muchachos me conocen por Dean “Búfalo”-. Estrechó la mano de Gannon
y siguió:
-
Necesitamos un
vaquero que sepa bien lo que se hace. Y que sepa disparar un arma cuando llegue
la ocasión.
-
Creí que no había
disputas entre los rancheros de por aquí.
-
Creyó mal, amigo. Los
tipos que no saben disparar no tienen cabida en Río Trunco; deben emigrar al
Este, señor…
Fue una provocación demasiado clara. Eddy O´Banion
vio una luz, una diabólica luz en los ojos celestes de aquel raro individuo,
pero tal vez fuese ilusión suya. El forastero sonrió una vez más, entrecerró
los ojos, y dijo:
-
Iré a ver al patrón,
señor Vantisse. Buenos días.
En dos zancadas había salido del local.
CAPÍTULO II
El vaquero que en esos momentos luchaba con el
soberbio potro se quedó rígido. Esperó a que llegase Vantisse y luego dijo:
-
No lo toque, jefe. Se
encabritó al verme.
El “Búfalo” no venía con ganas de charla. Le asió
al otro por los pelos y le levantó del suelo merced a un impresionante golpazo
con la mano abierta.
-
El que toque a ese
potro se las verá conmigo. ¡Y ya saben todos como las gasta el “Búfalo”
Vantisse!
Los vaqueros allí congregados volvieron a lo suyo.
Rice Gannon, las manos apoyadas en la cerca, no dijo nada. Era una incógnita
para los demás vaqueros la presencia de aquel tipo sin pistolas, pero se fueron
acostumbrando. Y Clem Ulvestead, un excelente cow-boy, se le acercó y susurró:
-
Algún día alguien le
cerrará la boca. Pero para siempre.
-
¿Qué le pasa?
-
Se cree el más
fuerte. Farrell le tiene porque trata con dureza a los muchachos y eso le
conviene. Aunque Ben Farrell no opina lo mismo.
-
¿Quién es ese?
-
El hijo del viejo. Un
gallito que maneja el revólver como un diablo. Pero demasiado poco para
enfrentarse a los Mac Namara.
-
Si esa familia
molesta tanto a Farrell ¿Por qué no los elimina?
-
Algún día lo hará,
pero ahora no se atreve. Teme a los del rancho Riviera como ellos le temen a
él.
Era casi de noche. La dura labor del día había
terminado. Reunidos a la luz de la lumbre, el corrillo de vaqueros bebía café.
Hacía fresco, un vientecillo que rizaba el pelo y aromatizaba el ambiente.
Rice Gannon era feliz.
Vio la cerca de ganado, el agua abundante, la
casita de adobe, y el cartelón: Rancho Esperanza. ¿Por qué ese nombre? No supo
responderse. Siempre que pensaba en él lo veía con el mismo nombre. Se recostó
sobre el verde jugoso del valle y miró al cielo, tan azul en la penumbra como
su mirada ilusionada. Muchas veces se dijo que había perdido la ilusión por
algo, y ahora se había dado cuenta de su error. Por primera vez en mucho
tiempo, Rice Gannon era feliz. Hasta pensó en casarse, y eso le hizo sonreír.
“¿Quien cargará contigo, viejo larguirucho?” se dijo. Y se contestó: “Alguien
habrá por ahí que te pregunte cuando ya no puedas valerte por ti mismo”.
Era extraño; siempre había sabido cuidar de sí
mismo, desde que tenía ocho años y su padre murió cosido a balazos en un
tabernucho indecente del Sudoeste. “Al menos tú no acabarás como él, amigo”, se
dijo, y eso le consoló tanto que de un brinco se puso en pie.
-
¡Jarvis, toca tu
guitarra! -gritó. Y ante la divertida concurrencia, que palmeaba entusiasmada,
se puso a cantar una popular canción vaquera, al tiempo que danzaba
cómicamente, estirando y encogiendo sus kilométricas piernas, que le daban un
aspecto realmente divertido
“Cuando vayas a Oregón
ten cuidado con el plomo
pues te cambian de ración
en lugar de darte lomo”.
“Si te vas luego a Nevada
cuídate los pantalones
por si ves en la cañada
a los terribles Mormones”
“No juegues al póker, chico
pues las cartas son marcadas
saca el “Colt”, arruga el pico
y aquí no ha pasado nada”.
Silas Harmon, un simpático muchacho encargado de
los caballos de carreras, se levantó y se puso a la par de Gannon,
contoneándose y agitando los brazos ante el alborozo general, cantando con su
voz de flautín:
“Hubo un gun-man en Bonanza
que importunó a Barraclouhg
diez disparos en la panza
le ofreció como saludo
y así pagando su chanza”
A lo que contestó Gannon
no te cases, no seas loco
pues la chica, al poco tiempo
se vuelve de linda en coco.”
Sudorosos, ambos se tumbaron sobre la hierba,
mientras recibían las efusivas felicitaciones de sus compañeros.
Había aparecido la luna, y ahora todos permanecían
en silencio. Unas algodonadas nubes se recortaban contra el disco luminoso, y
una brisa del oeste parecía envolverlo todo. Sentados alrededor del fuego,
aquellos hombres, como tantos y tantos vaqueros a lo largo de todo el
territorio, se pusieron melancólicos, y como era costumbre entonces, uno de
ellos rasgó la guitarra, y lentamente, como en un acto simbólico o admirativo,
se puso a cantar una vieja balada de los superhombres de la frontera. Edgar
Walcott, el guitarrista, dejó volar la imaginación. Callaron las bocas, el oído
estuvo atento, y la mente adormecida con las historias, unas veces reales,
otras legendarias, de los gun-men del Sudeste. Y cuando el viejo Walcott
repitió la fabulosa historia de los Hombres Altos, las extraordinarias hazañas
de Clint Rassendean o las alucinantes aventuras del Ángel Azul, un hombre, un
solo hombre se estremeció. Sus ojos, celestes y tranquilos como un lago
dormido, brillaron con un fuego diabólico. Y sus manos se crisparon sobre la
tierra, buscando tal vez, con furia casi obsesiva, las siluetas inconfundibles
de un par de “Colts” perdidos en el tiempo.
CAPÍTULO III
LA LEYENDA DE LOS
HOMBRES ALTOS
Eran dos hombres iguales.
Parecían arrancados de una leyenda fronteriza, y
tal vez fuese eso lo que eran.
Clint Rassendean mediría allá por los dos metros y
su silueta se agigantaba aún más con las enlutadas ropas con que se cubría.
Contrastando con su negra figura, un par de revólveres “Colt” de cachas
blanquísimas le pendían muy bajos de los costados. Un par de revólveres con una
historia que rayaba en lo fabuloso, como la vida del hombre que los poseía, que
los daba acción en sus manos, rápidas como el pensamiento, segura como la
muerte y certera como su infalible guadaña. Si se permitiesen las
comparaciones, Clint Rassendean solo podía equipararse al propio Rassendean. Y
otro tanto le ocurría al Ángel Azul.
Rondaría los dos metros y vestía totalmente de
azul. Un azul intenso, deslumbrante, que hallaba eco en los ojos, dos luces
celestes a lo lejos.
Pero de impresión tranquila, el cabello pajizo y la
faz candorosa, de un ángel como su célebre apodo rezaba se derrumbaban
escandalosamente por un brillo intensísimo, diabólico como la misma muerte al
acecho y rabioso como el vómito de fuego de un “Colt” en busca de carne. Un
brillo que convertía a un ángel en un demonio, el bien en el mal y la virtud en
el vicio. Alguien llamó a aquel hombre, el Ángel Diabólico. Y su historia
sangrienta, su vida marcada, su único “Colt” fulminante, daban la razón a ese
terrible llamamiento.
Los dos hombres altos parecían haber roto la vida
de Juncthion City. A la pobre luz de un atardecer de septiembre, dos
gigantescas sombras se amalgamaban contra el barro pegajoso de la calle. Una
coalición tan inaudita como la leyenda que la cantaba. Dos seres unidos por el
destino que juntaron en uno solo la máquina de matar más precisa que se vio en
aquellos contornos. Dos tipos que hicieron historia.
Dos hombres altos.
Ciento de ojos, pegados materialmente a las
cristaleras, eran mudos testigos de la escena. Y un par de esos ojos
correspondían al sheriff Corbett, agazapado tristemente en su oficina destartalada.
Los hermanos Ridongge eran, por decirlo así, la
única ley de Juncthion City. Los hermanos Ridongge no temían a nadie porque
sabían que ellos eran los más fuertes, porque usaban los “Colts” como
verdaderos diablos y porque eran cuatro reyezuelos sin diatribas.
No tenían miedo de nadie. Y uno insultó al Ángel
Azul. Los hermanos Ridongge se rieron
de la ley de los Hombres Altos.
Los hermanos Ridongge, con Willy a la cabeza y
Phill cerrando a Dexter y Martín, estaban enfrente de Clint Rassendean y el
Ángel Diabólico.
La ley de los Hombres Altos cayó sobre sus cabezas.
Willy Ridongge se llevó las manos a las fundas y
lanzó un grito de triunfo. Maquinalmente, los otros tres se abrieron en
abanico, desplegando sus fuerzas y “sacando” con velocidad trepidante.
Para ellos. Para los otros fue ritmo de ensayo.
A Clint Rassendean, como un rayo filtrado entre las
nubes, le brincaron en las manos unos “Colts” de cachas más blancas que la
nieve.
El Ángel Azul cobró vida tan ansiosamente que sus
ojos se tornaron ascuas de fuego celeste. Se armó en el pensamiento con un
movimiento imposible de seguir con la vista, y bailoteó su poderoso “Colt” al
compás epiléptico de la salida de los plomos candentes.
Willy Ridongge se llevó la mano armada al vientre
donde un enorme boquete servía de escape a su vida.
En un solo segundo pensó muchas cosas, tantas que
le pareció una eternidad. El mayor de los hermanos contuvo la rabia sorda, las
lágrimas de miedo de un hombre que tiene la Muerte al alcance de su mano. Se
inclinó cómicamente, como iniciando un paso de baile que nunca terminó. Cuando
llegó al suelo estaba muerto.
Martín solo vio una nube de sangre que, gigantesca,
le envolvía el cerebro. Y vio a su matador, azul, muy azul, entre su sangre
roja, en una triste, dramática, cruel visión de su muerte.
Phill y Dexter se revolcaron, rabiosos, mientras
disparaban con odio infinito.
¿A dónde? porque “ellos” ya no estaban allí. De
rodillas, como parodiando una oración por las almas de sus víctimas, el Ángel
diabólico volvió a disparar. Con maestría, la seguridad, la inefable puntería
de un tremendo “as” del “Colt”. Dexter Ridongge era su hombre. Se convulsionó,
frenético, cuando el Ángel Azul le acertó en el pecho. Aún disparó una vez,
pero la bala salió alta, desviada e inofensiva. Su único consuelo fue morir el
último, porque Phill ya lo había hecho, instantáneamente, con la cabeza
destrozada por dos disparos, certeros como su mensaje, del “Colt” de Clint
Rassendean.
Fue todo, sin embargo, extremadamente rápido.
Cuando el sheriff, con el rostro contraído, se atrevió a salir, aún flotaba en
el ambiente el olor acre de la pólvora recién quemada. Fue un duelo legal y sin
trampas. Eso consolaba a Lee Corbett.
Vio, como entre en sueños, dos extraordinarios gun-men alejarse. El sol, ya
en el crepúsculo, proyectó hacia la calle las gigantescas sombras del infernal
dúo. Y poco a poco, sus interminables figuras se perdían en el negro de la
noche, como tragándose a aquella increíble pareja de pistoleros.
CAPÍTULO IV
¡CÁLZATE TUS OVEROLES!
El agua helada le hizo mucho bien. Aquel domingo
había amanecido radiante, y los vaqueros del rancho Farrell se disponían a
salir para las quincenales carreras de Río Trunco. Silas Harmon se colocaba su
elegante chaleco, mientras Van Barnes, el cocinero, se recortaba, con un
cuidado infinito, su ligero y ridículo bigote. Dean Vantisse andaba de un lado
para otro, bufando y mangoneando, evidentemente muy nervioso. Las carreras le
ponían siempre nervioso, y esta vez no iba a ser una excepción. Al poco rato
salió del rancho el señor Farrell acompañado de su hijo. Vestía elegantemente
pero se le notaban demasiado los bultos de las pistoleras a ambos lados de la
cintura. Todo estaba preparado. Dean Vantisse se acercó a Rice Gannon con una
expresión burlona en el rostro.
-
Pero Gannon -dijo-
¿Es que tampoco va a llevar armas un día como hoy?
-
¿Por qué? ¿Es que
piensa matar a alguien hoy, señor Vantisse?
El
otro se quedó parado. Luego habló:
-Puede encontrarse a algún MacNamara. Y tal vez le
den un disgusto si le ven desarmado.
-
Cuídese usted, amigo.
Estoy bastante crecidito para saber
cómo no meterme en jaleos.
-
Oiga amigo, no le
comprendo. Es la primera persona que veo sin armas desde hace treinta años...
¿De dónde sale usted? ¿No sabe que aquí un hombre sin pistolas es un niño más
indefenso que el cordero ante un león?
Rice Gannon sonrió. Pero muy amargamente. Fue casi
una mueca, la expresión de un hombre cansado que solo aspira a un poco de paz.
-
Se empeñe usted o no,
nunca cogeré un revólver. Limítese a desempeñar su cargo y déjeme en paz de una
vez, señor Vantisse.
El capataz iba a responder algo violento cuando
sonó la voz del hijo del ranchero.
-
¡Vamos muchachos! ¡El
triunfo nos espera!
Todos los vaqueros montaron a caballo. Protegidos
por finas mantas, los purasangre más calificados aguardaron el momento de
entrar en acción, mientras Harmon, un cuidador, se mordía impacientemente las
uñas.
Cabalgaron media hora hasta divisar el pueblo.
Adornado profusamente, llevando sus habitantes sus mejores galas, Río Trunco
ofrecía un aspecto verdaderamente encantador. El frou-frou de los vestidos
femeninos se mezclaba con el tintineo de las relucientes espuelas de los
hombres y el brillo nacarado de sus revólveres, especialmente limpiados y
engrasados, listos para entrar en danza y animar aún más el ambiente.
La llegada de los vaqueros de Farrell fue acogida
con disparo de tracas y cohetes y vivas al propietario.
Las carreras era el acontecimiento más importante
de la región, y de pueblos vecinos llegaban espectadores, deseosos de no
perderse detalle de las tres carreras de que constaba el programa.
Harry Farrell presentaba un trío de caballos para
intervenir en la totalidad de las pruebas. “Goloso” lo haría en la corta, media
milla, “Sandiway” en la milla y media, y “Traición” en la gran carrera de las
cuatro millas. Clen Ulvestead dio una palmada en la espalda de Gannon y dijo:
-
Vamos a tomar un
trago, larguirucho. El Saloon del viejo O´Bannion está en su apogeo.
Era cierto. Se oían risotadas escandalosas y la
animación era sorprendente.
Ulvestead y Gannon entraron al Saloon y, a
empujones, lograron hacer un hueco en
el mostrador. La atmósfera estaba irrespirable. Vaqueros y caballistas bebían
como esponjas, entonándose para las inminentes carreras.
-
¡Un whisky y una cerveza! -chilló el cow-boy de
Farrell.
Eso consiguió llamar la atención, que hasta el
momento no lo había conseguido. Algunas caras burlonas se volvieron en esa
dirección, sonó una risotada, animal casi, de un mejicano y cuatro hombres la
hicieron a coro.
-¡Vaya!-el que hablaba era un hombretón que estaba
completamente borracho.- El nuevo vaquero de Farrell y el cuidaperros Clen
Ulvestead.
Fue como la voz de alarma antes del zafarrancho.
Sigilosamente, el que más y el que menos puso tierra por medio y un silencio
brusco, desconcertante, se hizo en la sala.
-Son de MacNamare. Cuídate de ellos, Rice.-susurró
el pequeño Clen.
-
Aquí no se bebe
cerveza, señor -el que hablaba ahora era el mejicano-. Eso queda para las
señoritas y los petimetres del Este.
No se movió ni un solo músculo de la faz de Gannon.
Sus ojos eran dos tenues blues, carentes de vigor o peligro.
-
Estás borracho,
Baliero -contestó Ulvestead. -Déjanos en paz y no te busques complicaciones.
El mejicano lanzó una risita repugnante. Tenía los
ojos y la nariz encarnados de tanto beber licor.
-
Te voy a desangrar,
griego -escupía más que hablaba-. Te voy a ver las tripas y a hacerme un zahón
con tu piel.
Uno de los vaqueros que estaba junto a él le
intentó detener con el brazo. El mejicano le dio un empellón y avanzó
peligrosamente, esgrimiendo en la diestra una hoja reluciente.
Clen Ulvestead no quiso “sacar” porque si lo
intentaba podía encontrarse con la daga clavada en el vientre. Hipando
asquerosamente, Baliero clavó su mirada en la celeste, tranquila, casi dulce,
del largo forastero.
Se le tiró encima en una acción tan rápida como
impropia de un borracho. El puñal blandió el aire y voló al encuentro del
vaquero.
Rice Gannon, desarmado, parecía un débil e
indiferente gigante. Esquivó como pudo la arremetida del mejicano y se agarró a
su muñeca armada con todas sus fuerzas.
Baliero forcejeó unos instantes. Soltó la daga un
momento cayendo al suelo, y entonces
estuvo libre. Le pegó un zurdazo en la boca y le tiró contra la pared, en donde
se quedó hecho un ovillo, encogidas las largas piernas.
Con un grito de triunfo, el salvaje mejicano
recogió el puñal y se lanzó de nuevo contra su víctima. Todos los presentes,
mudos testigos de la cruel escena, esperaron el fatal desenlace.
Pero algo lo cambió todo.
Sonó un disparo. Una bala rasgó el aire, y la hoja
mortífera que Gogo Baliero mantenía en las manos saltó en el éter, destrozada
por el increíble tiro.
Todas las miradas se volvieron ansiosas sobre los
batientes. Y allí, con el “Colt” aún humeante, Frank MacNamara dejó oír su voz
de látigo:
-
¡Imbécil! ¡Cobarde!
La próxima vez que luches con un hombre desarmado te arrancaré la piel a tiras
y se la daré de comida a los cerdos!
Gogo Baliero, con la empuñadura del roto puñal en
la mano, lanzó una maldición. Salió como un perro apaleado del local, ante la
mirada, ahora repulsiva, de los estáticos espectadores.
-
¡Vaya a las carreras,
Gannon! -dijo el mayor de la dinastía-. Pero aprenda a manejar un revólver. En
Río Trunco los hombres no aguantan ni una broma, y “sacan” casi sin darse
cuenta.
¿Por qué brilló el puñal de Baliero con un brillo
casi azul? ¿Qué le ocurrió a Rice Gannon, qué pasó por él, que Clen Ulvestead
observó la más fantástica variación en las pupilas de aquel hombre, tranquilo y
sosegado en apariencia? ¿Cuál era la verdadera causa por la que no llevase
revólver?
¿Quién era, en realidad, Rice Gannon?
-
¡Primera carrera!
-chilló colérico por su escaso éxito, el hombrecillo que hacía de juez en las
carreras- ¡Cuatro participantes sobre la distancia de media milla! Caballo n º
1, Invicto, del rancho Riviera, con Gil Andrade de jinete. Caballo n º 2,
Coloso, del rancho Farrell, con Silas Harmon. Caballo n º 3, Bisonte, del señor
Malcom, con Jimmy Travers, y caballo n º 4, Ronco, del rancho Bel-Barra, con
Rosa Fletcher en la silla-alzó algo más la voz, casi en do de pecho, y exhaló:
¡Premio de cien dólares al primero! ¡Hagan sus apuestas, amigos.
Un ensordecedor tumulto siguió a la disertación del
señor Bristol. Bajó del pequeño estrado, cogió un pequeño Derringer, y se
dispuso a dar la salida.
El disparo coincidió con la alargada. Bajo un
retruendoso griterío, Invicto tomó el mando con Ronco cerrando el paquete. La carrera de velocidad fue muy
disputada. La única vuelta se corrió a un tren vivísimo, y Bisonte, luchando
palmo a palmo con Invicto, se adjudicó la victoria. La segunda carrera, la
menos importante, solo reunió tres caballos en el poste de salida. Triunfó,
entre la algazara de los hombres de Farrell, Sandiway, con el pequeño Harmon
sobre las patas.
La gran carrera alineó doce potros dispuestos al
triunfo. Ben Farrell y Dean Vantisse se acercaron a Gannon, Harmon y Bentley
que esperaban el momento junto a “Traición”.
-
Tú montarás al negro
-dijo Farrell dirigiéndose a Joseph Bentley-. Ya sabes: no te despegues de
Alucinación. Ataca en la curva de enfrente si ves que Viento ya lo ha hecho. Si
no, espera a la recta.
Bentley asintió. Subió a lomos de Traición, y
esperó la orden de salir a la pista.
-
Gana, Bentley -dijo
Vantisse-. Vamos a darle una lección a esos viejos cuatreros.
La orden fue dada. Bentley acarició el cuello de
Traición, y el noble bruto, de estampa impresionante, salió a la pista,
-
Lleva su sombrero,
Gannon-dijo Ben Farrell viendo a Bentley alinearse junto a los demás.- Caray,
se parece a usted de lejos…
¡Bang! Un colorado abrió el paquete que cerraba
circunstancialmente Alucinación, de Malcom. Bentley se puso junto a él toda la
primera vuelta. Viento, del rancho Bel-Barra, se puso en cabeza en la segunda,
con Gatillo segundo y Alucinación tercero. Traición, cuarto, se empareja
Viento, que cedía al final de la tercera. En la final, Gatillo se coloca en
primera posición, escoltado por Viento, Alucinación y Traición. El de Farrell
presenta su ataque al alimón que Viento. Alucinación pierde terreno y Gatillo
cede. La lucha se centra en el de Farrell y el de Bel-Barra. Los
graderíos, repletos de público,
producen un ensordecedor griterío.
Y entonces Bentley se cayó.
Se quedó enganchado al estribo, y fue arrastrado
más de media milla hasta que el caballo se calmó.
Un “¡Ah!” de decepción brotó de los espectadores,
mientras varios hombres corrieron hacia el lugar de la tragedia. Entre ellos
iban Rice Gannon y Silas Harmon, que llegaron primero que el doctor Quick.
-
Está muerto -dijo el
médico-. Traigan una camilla y junten diez dólares para el entierro de tercera.
Hacía tiempo que no moría un hombre de algo que no fuese una indigestión de
plomo.
-
No señor -dijo muy
despacio el altísimo vaquero recién llegado de Farrell-. Pero ese hombre estaba
muerto antes de tocar el suelo.
-
¿Qué dice? ¿Insinúa
usted que le dio una congestión o un colapso? ¿Es acaso médico, señor Gannon?
-
No, pero cualquiera
puede darse cuenta que a este hombre le metieron un puñal en el vientre, señor
Quick.
Y señaló la singular herida que, diferenciándose de
las demás, se distinguía en el estómago del caballista.
CAPÍTULO V
ENIGMA EN RÍO TRUNCO
“Gogo Baliero no estaba borracho. Un hombre
embriagado como él, lo dio a entender, no actúa con esa rapidez ni maneja el cuchillo con tanta precisión.
No, aquel mejicano se hizo pasar por borracho, para justificar así mi muerte.
Un hombre de MacNamara. Si no llega a ser por el mayor de la familia estaba
perdido sin remedio.
Y luego las carreras. ¿Quién mató a Bentley?
¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivos tenía para
deshacerse de un caballista que nada importaba a nadie? Y lo que era ineludible
es que fue otro jockey el que lo asesinó.
¿Pero quién pudo ser?
¡Claro! Ben Farrell dijo que se pegase a
Alucinación y Bentley cumplió sus órdenes a rajatabla. Fue con el único caballo
que se emparejó durante el recorrido porque cuando atacó en la última vuelta,
Viento le precedía por cuerpo y medio, difícil distancia para lanzar un
cuchillo a pleno galope. Bien, supongamos que el jinete de Alucinación mató a
Joe Bentley. ¿Qué buscaba con ello? ¿Ganar la carrera? Muy improbable. No se
mata por tan poca cosa. A Jimmy Travers le ordenaron matar a Bentley por alguna
oculta razón. Y lo que es casi seguro es que Baliero no actuó por cuenta
propia.
Alguien le pagó para que se fingiera borracho e
intentara matarme, aunque la hipótesis que fuese algún MacNamare es totalmente
ilógica. O tal vez Frank lo hizo sin saber que alguno de sus hermanos había
alquilado al rufián. No, no es muy probable. Y aunque lo fuera ¿qué relación
existe entre el atentado del Saloon y la muerte de Joe Bentley?
Dos manos asesinas movidas por un solo cerebro. Tal
vez. Pero, aun suponiendo eso cierto ¿por qué Gogó Baliero quiso matarme? ¿Por
qué? ¿Y por qué mataron a un caballista como Joe Bentley?”
Había muchos puntos oscuros y Rice Gannon no quiso
pensar más. La dura voz de Dean Vantisse le sacó de su abstracción:
-
Gannon, faltan dos
vacas. Búsquelas por la falda de la colina, no pueden estar muy lejos.
-
Sí, jefe.
Rice Gannon se lanzó pradera abajo, cara al viento,
al galope de su bello alazán. Bordeó la cerca del rancho y se dirigió a la
colina, por detrás de la enmarañada senda de robles que conducía a Río Trunco.
Se bajó del caballo para observar de cerca el
terreno y así anduvo algunos pasos, hasta que dio con el rastro. Volvió a
montar y al poco rato divisó las dos cabezas, pastando tranquilamente a la
orilla de un riachuelo. Sin embargo, al verle, sufrieron una excitación. Se
pusieron a correr a todo velocidad, emitiendo unos gruñidos de pánico. Rice Gannon
picó espuelas e hizo correr al alazán. Las alcanzó a una milla de donde las
hallara y se puso a la par, mientras volteaba con agilidad el serpenteante lazo
vaquero. Silbó como una víbora antes de morder y acordonó la cabeza de la res,
cerrándose bruscamente. Hizo un rápido giro para tumbarla y lo consiguió sin
mucho esfuerzo. Se apeó del caballo y le ató cuidadosamente las patas traseras,
adelantando la cuerda por la cabeza de la res. Luego, con gran esfuerzo, la
amarró las patas delanteras y acto seguido subió de nuevo al caballo,
lanzándose colina abajo en persecución de la otra vaca. La encontró trotando
alegremente sin rumbo fijo, parándose y arrancando en la más completa libertad.
Entonces sonó el disparo.
Maulló rabiosamente buscando el cuerpo de Gannon, y
estrellándose contra la pradera a un centímetro de la cabeza del forastero.
Rice Gannon obró en consecuencia. Pegó una
voltereta, una pirueta circense, y salió despedido del caballo, cayendo a
tierra. El segundo disparo le pasó aún más cerca, y le hubiese tocado a no ser
por su rápida acción. Se revolcó increíblemente ágil por el suelo, y se
parapetó como pudo detrás de una pequeña loma.
El oculto tirador hizo otro disparo. Un rifle
“Sharp” manejado hábilmente y a conciencia.
Con el rostro pegado a la llanura, Rice Gannon
estaba más indefenso que un niño.
Pero todo se quedó en eso. El emboscado dejó de dar
señales de vida, tal vez al ver fracasado su intento y exponerse a ser
descubierto por alguien del rancho. Un atentado más que venía a confirmar las
sospechas de Gannon. Un enigma que en los días siguientes iba a desencadenar un
verdadero infierno en el olvidado, solitario y recóndito Río Trunco.
¡CUESTA TANTO EL
OLVIDAR!
-
Usted habla, Farrell
-susurró muy bajo Nilton Malcom- ¿Se atreve con cincuenta dólares?
Ben Farrell parecía, aparentemente, tener mucha
confianza en sí mismo. Hizo una mueca de satisfacción, miró con superioridad a
los tres jugadores, y dijo:
-
Subo a cien. Me gusta
el riesgo y sé ganar cuando quiero.
Acodado en la barra del Saloon, Rice Gannon, Harmon
y otro vaquero del rancho Farrell, un tal Mullroy, seguían con todo interés el
desarrollo de la partida.
“As” Callaghan, un conocido aprieta-bolsillos de la
región puso una cara muy digna y se tiró. Dallas Hill, propietario del
Bel-Barra, adelantó un puñado de fichas verdes y repasó mecánicamente sus
cartas.
-
Un trío de damas
-dijo sin mucha alegría- ¿alguien da más?
Ben Farrell tiró las cartas, divertido. Parecía que
le gustaba perder.
-
Usted gana, Hill
-dijo-. El señor Malcom le hubiese ganado de no ser por su absurdo miedo a
perder.
-
Yo no robo el dinero,
Farrell -contestó enérgicamente el otro-. Me limito a sopesar mis posibilidades
y a obrar en consecuencia.
Estaba barajando el “As” Callaghan.
Extraordinariamente hábil con los naipes, los pasaba de una mano a otra casi
sin querer, suavemente, dotándolos de vida y dándoles facultad de moverse a su
antojo.
Repartió las cartas con gran rapidez. Todos fueron
y se descartaron de tres naipes.
Ben Farrell había perdido su buen humor. Miraba
ávidamente su jugada y contempló a los demás.
Nilton Malcom parecía tranquilo. Hill puso una
mueca de desagrado y tiró su mano al centro de la mesa.
-
Eres mano, Callaghan
-dijo Malcom.
“As” Callaghan, imperturbable como un trozo de
hielo, estaba pálido como de costumbre. Jugueteó un momento con sus cartas y
habló despacio:
-
Cincuenta dólares.
Malcom puso las manos sobre la mesa y escrutó al
jugador. Se revolvió inquieto en la silla y silabeó:
-
Y cien más.
Ben Farrell estaba muy excitado, y parecía que no
lo quería disimular aunque le perjudicase.
-
Ciento cincuenta son
muchos dólares -dijo-. Pero son más quinientos.
Y amalgamando la acción a la palabra empujó hacia
la mesa el total de sus fichas y un puñado de billetes.
Los bebedores de alrededor hicieron corro al
escenario de la elevada apuesta, y el ambiente se puso tirante, clásico en
estas situaciones.
Nilton Malcom arrugó el entrecejo y soltó una leve
imprecación. Volvió a mirar su jugada, como intentando descubrir sus
posibilidades.
-
Es mucho para mí. No
voy.
-
Me asombra, señor
Malcom -aún presa de excitación, Ben Farrell intentaba dominarse-. Siempre creí
que en el fondo le gustaba arriesgarse.
“As” Callaghan dudaba. Otra de sus armas,
naturalmente.
Desconcertó al propio Farrell cuando dijo, mascando
las palabras con una voz carente de emoción:
-
Mil dólares. Lo toma
o lo deja, Farrell.
Mucho dinero. Demasiado. Pero Ben Farrell era ciego
a pensar. Hizo un ligero asentimiento de cabeza, y lentamente, con una
parsimonia nacida de la tensión reinante, apoyó el canto de las cartas en la
madera y procedió a invertirlas, ante la ansiosa mirada de decenas de pares de
ojos.
-
¡Póker de
damas!-chilló nerviosamente. Y añadió con una risita de triunfo-Siempre dije
que las damas eran mi fuerte.
Ahora todo el mundo miraba a “As” Callaghan, que,
impermutable como una roca, tenía las manos cruzadas. Cien pares de oídos se
dispusieron a oír la jugada de los labios del profesional, intentando adivinar
el contenido de sus naipes, que su rostro ocultaba con la misma eficacia que
una plancha de plomo.
Ojos asombrosos, expectantes, esperando ver de un
momento a otro el juego del “As”.
Pero dos lo sabían.
Dos ojos celestes, que brillaron un momento, tan
peligrosamente como una víbora dispuesta a morder.
Sus larguísimas piernas que en una zancada se
pusieron a la altura de la mesa del
tapete verde.
Y una voz extraña, dura y cortante, que electrizó
como una descarga eléctrica a los allí congregados.
-
Descubre con tu mano
derecha la escalera de color, “As”, y saca de debajo de la mesa el “Derringer”
que sostienes con la izquierda.
La expresión de asombro heló a los
espectadores y a los mismos jugadores.
Los dejó embobados, atónitos, cuando el “As” Callaghan actuó.
Su cara, impasible de un hombre sin nervios, se
distanció en una mueca de terror. Ni intentó nada, ni jugó a la contra, ni puso
en movimiento su rapidez con las armas ante un solo hombre que carecía de
ellas. Pareció que la sangre dejó de correrle por las venas, que el cielo se
derrumbaba delante del perfecto jugador. Que la vida se le escapaba, que la
muerte le miraba en los ojos de aquel hombre. Su mano derecha, flácida y
blanquísima ahora, descubrió la escalera de color al rey. Y su izquierda,
temblando como un papel al viento, depositó sobre el tapete el chato y argente
“Derringer”, de un brillo debilísimo en comparación con la mirada, azul antes,
satánica entonces, del desarmado y larguísimo forastero.
LUCES SOBRE EL ENIGMA
-
¡Cálzate los
overoles, vaquero! ¡Apuesto cien a las patas de ese jamelgo.
La lucha se había centrado entre Viento y Traición.
Luchando palmo a palmo, con el de Farrell por los
palos, el duelo hizo furor en los aficionados.
El señor Bristol, contraído el rostro en un supremo
esfuerzo, vociferaba a todo gas:
-
¡Traición muy fuerte
por dentro! ¡Viento presenta su ataque, pero Harmon le resiste! ¡Los dos a
punta de látigo! ¡Traición bate a viento!
Se dejó caer sobre la silla, el rostro
congestionado y extraordinariamente rojo. Se armó la natural algarabía después
de la carrera, mientras Farrell era objeto de las más calurosas felicitaciones.
Sudando y muy fatigado, Silas Harmon condujo a
Traición al lugar en donde se encontraban Ben Farrell, Vantisse, Rice Gannon,
Ulvestead, Mullroy, y otros vaqueros del rancho Farrell.
-
¡Extra, chico! -gritó
el capataz-. Así se ganan carreras.
Ben
Farrell se acercó al jockey y le tendió la mano:
-
Desde ahora todas las
carreras serán Derby. Malcom ha comprado a Dallas Hill al rancho Bel-Barra.
-
¡Canastos!
El
capataz, dichoso por el triunfo, alzó la voz y dijo:
-
¡Invito al que quiera
a una ronda de whisky en el Saloon del viejo O´Banion!
Los vaqueros del rancho Farrell recibieron la
invitación con carcajadas y gritos de adhesión, cogiéndose por los hombros y
trotando hacia el bar, cantando dirigidos por Vantisse:
“¡Traición, traición
Traición
Tú siempre fuiste
Un
campeón!”
La algarabía que seguía a las carreras era
imponente. Los vaqueros se metían en los bares, armaban un escándalo
ensordecedor y a veces blandían las pistolas, disparándolas al aire, y cantando
a voz en grito cualquier canción mal aprendida y peor interpretada.
Rice Gannon, pensativo, estaba callado. Trabajaba
deprisa su mente, y no siguió a sus compañeros de equipo. En cuatro zancadas
atravesó la calle y anduvo meditabundo por el entarimado, atando cabos, hasta
que llegó a la oficina del sheriff.
Era esta bastante grande, con una mesa al lado de
la única ventana, unas paredes llenas de pasquines y un armario de hojas de
cristal, en donde se podían ver una larga fila de rifles, dos de ellos muy
modernos, Winchester 73, y varias cajas de municiones. Al fondo, una puerta
abierta dejaba observar el recinto de la cárcel, donde dormitaba tan solo un
viejo borracho, más inofensivo que un mosquito en invierno.
A pesar del bullicio exterior, la fácil alteración
del orden público que requería la presencia del sheriff, Sam Barrett estaba en
su oficina. Tenía delante de su vista varios “Warning” pero no los miraba, y su abstracción era tan
grande que casi no se dio cuenta de la entrada del forastero. Rice Gannon sabía
que el sheriff estaba allí antes de entrar. Sabía lo que le pasaba y sabía,
vaya si lo sabía, el nombre, el estilo y la rapidez de cada uno de los
pasquines que adornaban tan graciosamente
la mesa de roble de la oficina.
-
Hola sheriff -saludó
Gannon-. Venía por si averiguó algo sobre la muerte de Bentley.
-
¡Váyase al diablo!
-silabeó Barrett-. Tengo otras cosas mucho más importantes en qué pensar,
amigo.
El largo vaquero sonrió. Muy tristemente, pero
sonrió.
-
¿Le asustan Sullivan
y Swinddon, señor Barrett? ¿O acaso el que le preocupa es Arístides
Barraclough?
Ahora el sheriff se quedó rígido. Levantó poco a
poco la vista y miró fijamente al recién llegado.
-
¿Cómo…cómo sabe eso?
¿Conoce a esos hombres?
Gannon no se inmutó, sus ojos parecían ahora dos
trozos de hielo.
-
¿Quién no conoce a
Ricky Sullivan, el matador de Lou Garnet, o a Arnold Swinddon, el mejor
pistolero de Oklahoma? En cuanto a Barraclough, ya sabrá usted que dicen es el
número uno del Sudoeste, que es incluso superior a los Hombres Altos…
Sonreía tan tristemente que no lo parecía. Samuel
Barrett dio un puñetazo en la mesa.
-
¡No lo comprendo!
-gruñó-. ¡No lo comprendo! ¿Qué quieren esos tipos aquí? ¿Qué buscan?
-
¿Cuándo llegan,
sheriff?
-
Swinddon y Sullivan,
mañana al amanecer. Y Barraclough pasado mañana. Pero es algo que no logro
entender, que no comprendo por más vueltas que le doy al asunto.
-
Me han dicho que es
usted inteligente, sheriff -contestó Gannon-. Entonces piense. Tres gun-men
como esos no vienen de excursión a un pueblecito como Río Trunco. Viven del
revólver y tienen que alquilarlo para vivir... Averigüe quién los paga,
sheriff, y relacione eso con los últimos acontecimientos, un poco precipitados,
ocurridos en Río Trunco últimamente. Ate cabos sueltos y descubrirá el enigma.
Giró sobre sus talones y cruzó la puerta. Atrás
dejó a Barrett, perplejo, sin saber qué hacer y con una mueca de despiste total
en su rostro.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
El Saloon de Eddy O´Banion presentaba uno más de
sus clásicos llenos. Risas estentóreas,
servir de licores, tacos de grueso calibre, ambiente cargadísimo, olor a
whisky y a humo de cigarros, se mezclaban y daban al local su ambiente natural.
Cuando Rice Gannon entró, el humo le pegó una
bofetada de lo cargado que estaba. Avanzó como pudo hacia la barra y logró
tomar contacto con sus compañeros, que ya estaban roncos de tanto celebrar el
triunfo de su caballo. Pidió cerveza no sin poco esfuerzo y se sumergió en el
mar de discusiones de sus compañeros.
La lámpara que iluminaba el recinto era una
gigantesca araña colgada del techo y con las patas muy abiertas. Poco se podía
imaginar la pobre los sucesos que iban a ocurrir a continuación.
El salvaje, desagradable y espectacular grito de un
mejicano borracho hendió el aire e hirió más de un oído poco sensible. Y la
voz, no menos desagradable, del citado mestizo se dejó oír sobre el runruneo in
crescendo del Saloon.
-
¿Habéis visto alguna
vez un cerdo bebiendo cerveza y con las patas más largas que un ave zancuda?
La risotada que siguió a la frase fue no menos
grotesca.
Unos ojillos malignos contemplaron ahora al vaquero
de Farrell mientras se abría una hilera entre ambos.
-
Defiéndete como un
hombre, cobarde. No te ampares en que vas desarmado para enfrentarte a Gogó
Baliero.
La
hilera se hizo más ancha. Silas Harmon susurro al oído de Gannon:
-
Vámonos, Rice. Ese
mejicano es capaza de todo.
Pero Rice Gannon no le oía. Estaba en otro mundo.
En otro mundo más fascinante, más fantástico, diferente.
En el mundo de la vida y la muerte en las manos del
más rápido. En el mundo subyugante de los gun-men, de los ases del “Colt”, del
peligro sin límites y la muerte en compañera. En el mundo salvaje, feroz,
temible, de los magos del revólver.
En el mundo del Ángel Diabólico.
Aquel larguísimo forastero que miraba a Baliero ya
no era Rice Gannon. Ya no era un vaquero, ya no era un ser pacífico aunque
llevase el cinto desarmado.
Gogó Baliero palideció. No pudo resistir la mirada
terrible, satánica, que aquel hombre le enviaba. Le deslumbró el brillo
intensísimo, diabólico, de aquellos ojos.
Tenía miedo ante un hombre desarmado.
Se repuso. Chilló como una rata y tiró del cinto,
armándose su diestra con un cuchillo de reluciente hoja. Lo volvió para
agarrarlo de la punta. Se le achicaron los ojos, rió cruelmente, y lanzó, tan
hábil como seguro, la muerte en forma brillante.
Lo que ocurrió a continuación sucedió en menos de
un segundo, pero tal vez se recordase durante toda la vida en Río Trunco.
Fue uno de esos hechos imperecederos en la mente de
cualquier ciudadano, uno de esos sucesos que sirven de inspiración a las
baladas vaqueras que recorren el Oeste.
Slim Mullroy lanzó un revólver hacia Rice Gannon en
el momento que Baliero lanzaba el cuchillo.
Al Ángel Diabólico le nacieron alas. O puso en
práctica las que tenía guardadas hace tiempo.
Pegó un brinco hacia delante, extraordinario, y
agarró el “Colt” con la mano izquierda. No llegó a tocar el suelo antes de que
todo sucediese.
Disparó en el aire, espectacularmente, con una
maestría de artista. Gogó Baliero se llevó la mayor sorpresa de su vida, porque
vio dos cosas que nunca soñó por mucho que lo intentase. Vio primero,
asombrado, cómo partía en dos aquel puñal que viajaba en el aire, como saltaba
hecho pedazos a un paso de donde se encontraba.
Y vio, o sintió, algo más.
Un calor insoportable que le abrasaba el vientre.
Un sabor caliente, pastoso, inconfundible, en la boca.
Un rosetón, trágico como su señal, agigantarse por
momentos, cubrirle como un manto escarlata y nublarle los ojos, cansarle el
cerebro y quitarle la vida.
Gogó Baliero fue el más asombrado de todos. Cuando
caía como un fardo manchando de rojo el entarimado del Saloon, estaba muerto.
Pero ni la muerte misma consiguió borrar de su rostro aquella mueca, mitad de
miedo, mitad de sorpresa, que presidió su último y fallado crimen.
CAPÍTULO VIII
-
Termina, Clem-avivó
Rice Gannon sobre el pescante-Es hora de volver al rancho.
Clem Ulvestead llevó trabajosamente un saco de
pienso hasta el carro, después de dar un traspiés al salir del almacén. Habían
terminado el pedido para el rancho Farrell y se disponían a dar la vuelta.
-
¿Todavía sin armas,
señor Gannon?
La voz vino algo más debajo de la calle principal y
Rice ya la conocía. Se volvió y vio a Frank MacNamara caminar al lado del sheriff
Barrett.
-
Nos contaron lo de
anoche en el Saloon de O ´Banion.
¿No se decide aún a ponerse un revólver al cinto?
Rice Gannon saltó del pescante y se encaró con
ambos hombres.
-
¿Han venido esos
dos pistoleros, sheriff?
-
Pasaron por Cheyenne
hace poco y se llevaron por delante a un ídolo local que se enfrentó a
Swinddon. Eso les ha retrasado.
-
¿Qué va a hacer,
Barrett? ¿Ha pensado lo que le dije anoche?
-
Mire, Gannon, mi
deber me obliga a impedir la violencia en el condado, pero no puedo prenderlos
así como así. Les diré que se larguen, pero no veo la relación que eso encierra
con la muerte de Bentley o la insistencia de Ballero en meterle un cuchillo en
el vientre.
-
Yo sí. Pero da lo
mismo. ¿Con qué ayuda cuenta para enfrentarse a esos hombres, o a Barraclough
si llegara el caso?
Sam Barrett puso un gesto
de preocupación.
-
No puedo pedir ayuda
a nadie para que muera ante pistoleros profesionales. Compréndalo: se trata de
gun-men, de artistas del “Colt” y en este pueblo nadie podría hacerles sombra.
-
Haga usted lo que
quiera, sheriff -dijo fríamente Gannon- pero tenga muy en cuenta una cosa. Esos
hombres vienen aquí a matar. Vienen contratados por una mano que actúa en la
sombra y que trabaja lenta pero seguramente. Búsquese alguien, Barrett, y
engrase cuanto antes sus armas, o Río Trunco necesitará sheriff nuevo antes de
dos días.
Frank MacNamara habló entonces:
-
No exagere, Gannon.
Va usted demasiado lejos.
-
Tal vez. Pero acepte
el consejo en lo que vale. El Sudoeste es demasiado pequeño y los hombres se
conocen demasiado pronto.
No dijo más. Pegó un brinco
y se subió al pescante, azuzando a los caballos que partieron con suave trote.
-
¡Cáspita! -exclamó
Sam Barrett-. Ese hombre tiene la virtud de desconcertarme.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-
Oye, Rice -preguntó
Ulvestead cuando ya el carromato salía del pueblo-¿En qué te fundas para
suponer que esos pistoleros vienen aquí contratados?
-
¿Por qué mataron a
Joe Bentley? -Gannon contestó con otra pregunta.
-
No tengo ni idea. Tal
vez por un antiguo rencor o algo por el estilo.
-
No, Clem. Jimmy
Travers agujereó el vientre a Joe porque creía que era yo. Muy acertadamente
Ben Farrell dijo que yo me parecía de lejos a él, y de lejos alguien ordenó a
Travers que me liquidara. Gogó Baliero no estuvo borracho ni la primera vez que
me atacó ni cuando se le cortó la digestión anoche. Y también ese alguien supo
que iba a ir a los cerros gemelos detrás del rancho a por dos vacas que
misteriosamente se habían escapado, y envió a un emboscado para que terminase
de una vez la tarea que Travers equivocó y que Baliero, la primera vez, no pudo
terminar.
-
Es extraordinario.
-
A primera vista sí lo
parece. Alguien que quiere matarme a toda costa, inexplicablemente. Pero tres
detalles más me dieron la solución del problema.
-
¿Qué det…?
Se le ahogó la voz en la garganta cuando se la
destrozó una pesada bala disparada por un Sharp desde la obscuridad. Se quedó
sentado en el pescante, con la expresión borrada, y los ojos turbios como dos
vidrios rotos. Rice Gannon no esperó el segundo disparo. Cuando éste llegó, ya
se había impulsado hacia delante, flexionando a la vez sus gigantescas piernas
y lanzándose hacia la noche.
El Sharp crepitó, rabioso, con demasiada
insistencia para tratarse de un solo emboscado. Gannon oyó el maullar de los
disparos chillando muy cerca de donde se encontraba, y buscó con frenesí los
revólveres de Ulvestead que no se hallaban a su alcance.
Se le saltaron las lágrimas,
Lo había intentado todo pero había fracasado. No
podría seguir engañando a la muerte con las manos vacías, como no podía seguir
engañando al Destino con el nombre de Rice Gannon, un hombre cansado dispuesto
a una vida tranquila. El Ángel no lo dejaba. Le sentía en su pecho pedirle la
sangre que le saciara, agitarse terrible y llamándole estúpido al pretender
engañarse a sí mismo, admitiendo, con la ilusión hecha añicos, que el Ángel
Diabólico era su vida, era su camino y sería su muerte. Negándole una
existencia tranquila porque todos querían matar al Ángel, porque todos le
conocían y porque sus ojos le traicionaban allá por donde pasase. Pobre Ángel.
Estaba ensimismado y no se sentía el peligroso
aullar de los proyectiles pasando cerca de él, acercándose más y más, buscando
su cuerpo agazapado contra el suelo.
Rice Gannon
había muerto.
Porque cuando aquel hombre se levantó, hurtando
prodigiosamente las balas del enemigo, había enterrado a su ideal. Sus manos
eran dos garfios crispados en busca de unos “Colts” que aplacasen su sed de
muerte. Su mente era una fría y despiadada máquina que solo pensaba en matar,
que disfrutaba del placer de la lucha, de la muerte y de la sangre. Y sus ojos,
más brillantes que nunca, más satánicos y más celestes, deslumbraron a la noche
en un destello cruel, impropio de un
ángel, propio de un demonio, que pedían lucha con el mismo afán que un náufrago la tabla salvadora.
El Ángel Diabólico alcanzó los revólveres de
Ulvestead en el mismo momento que uno de los asaltantes, rifle a la cara,
curvaba casi junto a él el dedo sobre el gatillo.
Pero el Ángel fue más rápido.
Hizo fuego con la mano izquierda una milésima antes
que el otro disparase. Y le cazó en el pecho, segándole la vida con una
facilidad pasmosa.
Se volvió como un felino, como una víbora ebria de
sangre, buscando al otro emboscado que
sabía detrás de él. No llegó a disparar por segunda vez. El del Sharp se
retorció, moribundo, al compás de los disparos del sheriff Barrett y de Fran
MacNamara que, oportunos, acababan de llegar al escenario de la lucha.
El Ángel se levantó. Impresionante en su tremenda
estatura, esperó a que se acercasen los recién venidos, humeantes aún los
fusiles Winchester.
-
Oímos los tiros y
vinimos lo más pronto posible. ¿Qué ha ocurrido, Gannon?
-
Mataron a Clem
Ulvestead. Eso lo pagarán con la vida. Seguiré hasta el final, sheriff.
Señaló
a los muertos y dijo:
-
Uno de esos hombres es Jimmy Travers. El mismo que mató
a Bentley porque le confundió conmigo, y que disparó en los cerros gemelos. El
esbirro de un hombre ambicioso que quiso adueñarse de toda la comarca matando a
quien le estorbara. Que compró el rancho Bel-Barra y al no poder hacer lo mismo
con el Farrell alquiló a famosos pistoleros para actuar a su manera. Y que para
allanar más el terreno intentó antes asesinar cobardemente a los hombres
peligrosos del grupo, como a Ben Farrell, a quien intentó matar “As” Callaghan,
preparando astutamente la jugada y esperando la inocente, pero segura, reacción
del muchacho. El mismo que fracasó en
su afán de enfrentar a los MacNamara con los Farrell, sirviéndose para ello de
intrigas que no le salieron bien de puro milagro. Y el mismo que descubrió
quién era en realidad, Rice Gannon. El que se dio cuenta que era preciso
eliminarle a toda costa, y para ello contó con la ayuda de otro hombre, un
repugnante sujeto llamado Dean Vantisse, que le lanzó dos veces a la muerte con
una sonrisa en los labios. Deduzca lo demás, sheriff. ¿Quién es el único hombre
capaz de todo eso, astuto como pocos e inteligente en su intachable plan?
El nombre se mascaba ya. Frank MacNamara, los ojos
muy abiertos, susurró:
-
Nilton Malcom.
-
Pero no puedo
encerrarle. No tengo pruebas y …
-
No siga. Déjeme
actuar a mi manera. Esos hombres vienen con el único propósito de provocar y
matar a los Farrell y a los vaqueros que les intentan ayudar.
Los dos hombres no salían de su asombro. Fue Sam
Barrett el que habló ahora:
-
Pero está loco. ¿Cómo
va a intentar medirse a Arnold Swinddon, a Ricky Sullivan, o lo que es peor, a
Arístides Barraclough? ¿Sabe quiénes son? ¿Conoce su leyenda?
El Ángel era una máscara de hielo. Era una estatua
arrancada de un museo y transplantada a un salvaje lugar de Colorado. Su voz
fue débil, pero profunda, fue distinta cuando dijo:
-
¿Y conoce usted la
leyenda de los Hombres Altos?
Cuando Sam Barrett quiso reaccionar, ya se perdía
en las tinieblas nocturnas. Gritó inútilmente:
-
¡Gannon! ¡Gannon!
¿Quién es usted?
Y nadie le contestó.
CAPÍTULO IX
LAS CARTAS BOCA ARRIBA
Hacía un vientecillo ululante que parecía haberse
adueñado de la comarca. La noche parecía embriagarlo todo, cubrir de tinieblas
las vidas de unos hombres distintos entre sí, pero unidos por las
circunstancias en una rapsodia trágica, puesta al descubierto en el momento más
crítico.
Apareció un Ángel.
Iba solo, sombrío, como la noche misma. Caminaba
despacio, como una aparición en medio de la negrura.
Un gun-man vestido de azul. Cualquier semejanza de
aquel hombre a Rice Gannon estaba totalmente fuera de lugar. Y algo le golpeaba
el muslo. Era un tremendo “Colt” Frontier, un pesado y reluciente revólver con
una vieja historia, una máquina de matar enterrada largo tiempo y que
resucitaba ahora, ávida de muerte y de reverdecer su fama legendaria.
Empujó con la mano derecha los batientes del Saloon
y entró, paralizando de un modo espectacular toda la animación, menos esta vez,
existente.
Ahora Eddy O´Banion comprendió. Era un gun-man, un
auténtico pistolero el que un día llegó a su local, con una sonrisa cándida en
los labios y un cinto exento de armas.
No parecía el mismo. No eran sus ojos aquellos
trozos de fuego. No era azul, que le cubría por entero, que le daba una apariencia
de verdadera alucinación. No era su “Colt”, reluciente a la luz del Saloon,
cuajado de muescas inscritas a lo largo de la geografía del Sudoeste.
Era un Ángel Malo.
Dean Vantisse apuraba otro vaso de whisky, y no se
dio cuenta de nada. Solo cuando vio aquella expresión de espanto reflejada en
los rostros de los presentes pensó que algo raro estaba ocurriendo. Con la
mente algo turbia por la cantidad de alcohol ingerida, Dean Vantisse procedió a
volverse lentamente.
Sufrió una de las sorpresas más grandes de su vida.
La más desagradable. Vio delante de él, como una aparición brotando de las
confusas ideas flotando sobre el alcohol, la silueta de un hombre tenebroso
como la muerte En su cara se dibujó una mueca de espanto, se convulsionó,
sudando copiosamente, reflejando el miedo concentrado que se había adueñado de
él. Dean Vantisse, el hombre de hierro, el capataz fortachón y salvaje, se tiró
al suelo, hincado de rodillas, suplicando sus manos en una actitud tan grotesca
como penosa.
Reducido a un cobarde implorante, el cambio que se
operó en Dean Vantisse fue desconcertante. No hablaba nada, no preguntaba nada,
no pedía nada. Porque lo sabía todo. Porque vio la expresión en los ojos de
aquel hombre, la misma que había electrizado a sus víctimas en más de diez
estados. Porque no vio, como esperaba, a Rice Gannon, indefenso como un niño,
sino que vio al Ángel, a uno de los pistoleros más famosos del territorio,
dispuesto a matarle sin el menor miramiento.
La escena parecía irreal. Parecía absurda y tal vez
lo fuera. Fluctuaba en el ambiente la tirantez de los momentos precedentes a la
tragedia, los segundos anteriores a la muerte de un hombre. Un hombre que
estaba sentenciado a morir, un hombre que era un cadáver aunque todavía vivía y
respiraba.
Dean Vantisse, en el fondo, era un cobarde.
Lo demostró una vez más cuando intentó la última
jugada de su vida, amparado en su posición y en la inesperada acción que su
actitud delataba.
Con toda su fuerza, con todo su odio, con toda su
furia, con toda su rapidez, Dean Vantisse movió las manos a velocidad
frenética, “sacando” sus dos revólveres, sorprendiendo a todos en un ademán y
una acción verdaderamente imprevistos.
Una trampa más salvada por el Ángel. No le
sorprendió nunca, porque sabía qué iba a hacer, cuándo y cómo, en el momento
preciso. Vantisse llegó a empuñar las culatas, llegó a tocar el percusor, llegó
a curvar el dedo sobre el gatillo. Como Jimmy Travers.
Pero nunca llegó a disparar.
El Ángel lo hizo antes, poco, pero suficiente.
Disparó su único “Colt” casi con cariño, “sacando” tan vertiginosa como
fugazmente. El aire se llenó de un olor acre, el ambiente se hizo mortal y una
vida fue arrancada por tres balas del 38.
El alcohol hizo de anestesia para Vantisse. Le
pareció que su borrachera alcanzaba límites sublimes, que le envolvían olas de
un licor rojizo, y se dijo que era hora de dormir. ¿Cuándo fue su sorpresa?
¿Ahora?
No. Fue cuando se quiso despertar y no pudo.
LA CIUDAD ENVUELTA
Sam Barrett, los pies encima de la mesa de su oficina,
fumaba con parsimonia y miraba al techo. El reloj de pared situado detrás de él
dio doce campanadas, lo que significaba que debían de ser las seis de la tarde.
Pensaba deprisa y asentía ligeramente de vez en
cuando, como confirmando la veracidad de sus meditaciones. La hipótesis de
aquel tipo era exacta, porque explicaba de una manera lógica y sin lugar a
dudas los últimos acontecimientos sucedidos en la población. Y porque la
desesperación de Malcom en esa situación era una prueba más de la autenticidad
del relato de Rice Gannon.
Para él, la veracidad de los hechos le situaban en
una zona peligrosa. Si aquellos hombres venían por los Farrell, el sheriff
tenía que intervenir de todas maneras, tenía que evitar a toda costa que los
pistoleros se enfrentasen a novatos del “Colt”. Pero tampoco podía prohibir a
los del rancho esconderse en su madriguera, porque eso era algo superior a las
atribuciones de un sheriff y demasiado para un hombre del Oeste.
Ahora reparó en
Tom Mitchell, el viejo borracho que continuaba dormitando plácidamente
en la celda. Llevaba dos días durmiendo la borrachera, y Sam Barrett se dijo
que ya era hora de volarlo de allí. Se levantó cansadamente, abrió el cajón de
la mesa de donde sacó un manojo de llaves y se dirigió hacia la puerta que
comunicaba con la cárcel.
Tom Mitchell parecía que le había cogido gusto al
jergón que le servía de cama. Rumiaba sordamente y en su pequeño rostro, lleno
de arrugas y en donde unas moscas revoloteaban, se podía leer la expresión de
la más absoluta felicidad. A Sam Barrett casi le dolió sacudirle por el hombro:
-
Vamos, Tom. El
desayuno está servido.
Tom Mitchell bostezó, se rascó el cogote, abrió y
cerró los ojos cuatro o cinco veces y por fin estiró sus piernas, mirando al
sheriff con expresión infantil.
-
Okay, jefe -dijo-. Me
largo a tomar el chocolate con churros..
Se levantó con esfuerzo y se tuvo que agarrar a los
barrotes para no caerse. Paseó una mirada nostálgica a la celda, volvió a
mirara al sheriff y agitó una mano en
señal de despedida. Poco podía figurarse el pobre hombre que era un auténtico y
decisivo adiós.
Sam Barrett volvió lentamente a su oficina y
contempló con atención tres pasquines. Dos de alta cotización, los de Swinddon
y Sullivan, y otro de elevadísima: el rostro blanco, delgado y sinuoso de
Barraclough.
Un hombre muy famoso en todo el Sudoeste al alcance
de su “Colt”. Uno de los primeros gatillos, encuadrado en la tríada
impresionante junto a los Hombres Altos.
Tenía entre las manos el Warning de Clint
Rassendean. Y con la mano derecha cogió el del Ángel Diabólico.
Se dio cuenta de repente.
Vio a Rice Gannon disparando en el aire a Gogo
Baliero, “sacando” para matar a Vantisse. Vio sus ojos cuando se encaró a “As”
Callaghan.
Se dio una palmada en la frente y se llamó idiota.
Cierto que estaba muy cambiado, que parecía más
viejo y sin ganas de lucha, que no llevaba revólver ni vestía de azul. Pero era
el Ángel.
¿Qué importaba eso? Sam Barrett abrió el armario de
hojas de cristal y extrajo un reluciente Winchester 73. Lo cargó con rapidez,
agarró una caja de balas, comprobó que sus revólveres salían fácilmente de las
pistoleras, y salió a la calle.
La ciudad estaba sola.
Parecía mentira que en tan poco tiempo una noticia
corriese como un reguero de pólvora, pero los habitantes de Río Trunco parecían
haberse dado exacta cuenta de la situación. No podía pedir a nadie que le
ayudase porque sabía a quién iba a enfrentarse. Tal vez Gannon tuviese razón
cuando dijo que la ciudad necesitaría sheriff nuevo antes de dos días.
Pasaba por delante del Saloon de O´Banion, que
parecía una funeraria. Distinguió a tres hombres acodados en el mostrador,
pareciendo desafiar la ola de soledad que de improviso había tomado el pueblo
por asalto.
Frank MacNamara daba la impresión de la más
absoluta tranquilidad. Su hermano George estaba comprando algo y otro vaquero
bebía ginebra en el más absoluto silencio.
-
Hola, sheriff -saludó
el mayor-. ¿Se ha dado cuenta cómo está el pueblo? Parece que van a venir los
mejicanos a degüello de un momento a otro.
-
Puede haber
dificultades.
-
¿Y qué? Antes se
mataban unos a otros mientras pasaba una dama por delante. Se disculpaba uno y
asunto concluido:”¿Le salpicó la sangre, señora?.
-
Sí eso era antes.
Pero las cosas han cambiado mucho. Hombres como los que misteriosamente se han
dado cita aquí no entran uno en cada mil.
-
Pero sheriff, no es
para tomarlo tan a pecho. Esos tipos vendrán, echarán un trago y se largarán
antes de lo que usted piensa. ¿O es que va a creer ese cuento que le ha contado
Gannon?
Sam Barrett estaba convencido,
pero no mostró ninguna gana de decirlo.
-
Soy el sheriff y
tengo que velar por el orden público. Intentaré persuadir a esos hombres de que
se larguen con viento fresco, porque me dan alergia los pistoleros
profesionales.
-
¡Qué lástima! Tómese
bicarbonato, sheriff.
La frase tuvo la virtud de
poner rígidos a cuatro hombres. Sin volverse de su posición, Barrett escuchó la
voz de Ricky Sullivan.
-
¿O prefiere agua de
coco? ¡Eh tú, barman! Pon whisky a dos hombres sedientos.
Sucios de polvo, arrastrando las espuelas. Dos
pistoleros cuya fama era conocida en varios Estados, se acodaron en la barra.
El vaquero que estaba en ella se apresuró a marcharse, y los otros tres
presentes aún no acertaron a reaccionar.
-
¡Qué bueno, sheriff!
Fíjese que anoche un gallito le dijo a Swinddon no sé qué cosa de matarle
-hablaba con una confianza en sí mismo tan extraordinaria que inspiraba
realmente miedo-. Y fíjese lo que pasó.
Se dejó caer de rodillas y se retorció mientras lo
hacía volviéndose completamente. Cuando terminó, tenía los revólveres en las
manos, que de una manera incomprensible habían llegado hasta ellas.
-
¡Ja ja ja! El otro se
puso lívido, y cuando se murió aún tenía cara de pena.
Bebió de un solo trago el vaso que O´Banion le
había puesto. A su lado, Arnold Swinddon, tal vez más peligroso aún, procedía a
quitarse despacio los guantes negros.
¿A qué han venido?-el sheriff había recuperado su
entereza de hombre valiente. Le había
desconcertado Sullivan, pero eso le podía pasar a cualquiera.-Porque supongo
que no estarán aquí por puro placer de viajar.
-
¿Cómo lo ha
adivinado? -el que habló ahora fue Swinddon-. Nos gusta hacer las maletas de
vez en cuando.
Sam Barrett apoyó las manos
en las pistoleras.
-
Emborráchense,
lávense y lárguense, amigos. El clima de Río Trunco es perjudicial para chicos
como ustedes.
A Arnold Swinddon le brillaron los ojos, pero nada
dijo. El sheriff Barrett dio media vuelta y se volvió cerca de la puerta.
-
Es un consejo.
Dejó a “Killer Garnet” riéndose. Y a Arnold
Swinddon bebiéndose el whisky con el mismo ardor que un vampiro la sangre de su
víctima.
CAPÍTULO XI
CON P DE PISTOLERO
-
Vamos, Harmon. A lo
mejor le ha salido otro grano al viejo O´Banion.
Ben Farrell terminaba en ese momento de recibir
diez billetes de a cien en el banco Chambers y pegó un manotazo en la espalda
de su vaquero. Miró hasta el cielo y vio las feas nubes que empezaban a
encapotar sobre el pueblo.
-
¡Ajá! y todavía es
posible que tengamos tormenta.
Impecable en su camisa vaquera, Farrell echó a
andar calle arriba sin escuchar la voz de su subordinado.
-
Pero jefe, esos
pistoleros estarán a punto de llegar y puede costarnos un disgusto.
-
No te preocupes,
hombre. Vamos a ver si tienen la barba muy crecida.
Sí, era un gallito como había pronosticado Clem
Ulvestead, porque nunca se había tropezado con alguien capaz de hacerle morder
el polvo.
No dio importancia a la extraña apariencia del
pueblo aquella tarde. Ratas cobardes, pensó. Les asustan dos pistoleros que no
conocen de nada y que no malgastarían un plomo para acabar con su miserable
existencia.
Visto desde una colina cercana, el panorama de Río
Trunco, en aquellos momentos, no podía ser más pintoresco.
Avanzando solo por la calle principal, Ben Farrell
iba sin saberlo al encuentro de la muerte. Tintineaban sus relucientes espuelas
y sus pasos hacían ruido en el fantasmal silencio reinante. Se paró en el
centro de la calle porque se dio cuenta que algo no marchaba bien. Olfateó en
el aire algo que le puso nervioso y se tensaron los músculos debajo de la seda
de su camisa. Fue entonces cuando vio a Tom Mitchell, un borracho empedernido,
trotar hacia donde se encontraba, y casi sintió alivio de ver un ser viviente
en medio de tanta soledad.
-
Señor Farrell -el
viejo hablaba entrecortadamente-, tenga cuidado… hay dos tipos que… que me dan
muy mala espina.
Ben Farrell no dijo nada. Pero se quedó tenso como
una cuerda de violín cuando oyó, a menos de veinte pies, la voz pretenciosa,
segura y fuerte, del famoso “Killer Garnet”:
-
No haga caso al
viejo. Somos dos nenes que han perdido su niñera.
Ben Farrell escrutó a los dos hombres. En pie sobre
el entarimado de la acera, las manos cerca de los revólveres, impresionaban a
cualquiera. Pero lo que más le impresionó fue el timbre de fortaleza de la voz
de Rick Sullivan.
Entonces apareció Frank MacNamara detrás de los
pistoleros. Contempló a Farrell con el rencor nacido de muchos años de
rivalidades, con la expresión viperina de alguien que no olvida y ve el momento
de la revancha llegar de la mano del destino.
-
Ese es -dijo-. Ese
tipo es el hijo de Farrell.
Y en un segundo, en un instante tan solo, Ben
Farrell lo comprendió todo. Porque vio dos asesinos a sueldo delante de la
víctima por la que acababan de cobrar su alquiler. Pero así como Vantisse dio
su última nota con la cobardía reflejada en su rostro, el hijo de Farrell no lo
hizo así. Tal vez fuese porque sobreestimaba su habilidad con el revólver, tal
vez porque no alcanzó a comprender el alcance de las armas de unos hombres que
viven para ellas y hacen de la muerte su oficio. El caso es que Ben Farrell
“sacó”.
Fue en el mismo momento en que San Barrett salió de
su oficina. Justamente para ver la muerte del ranchero.
Arnold Swinddon le atinó en la cabeza ganándole por
la mano en la acción. Con la maquinal puntería nacida de la experiencia de unos
“Colt” rápidos y certeros.
La muerte le envolvió a Farrell tan de prisa que no
tuvo tiempo ni de caerse. Porque cuando el joven cayó a tierra, sin cerebro y
sin vida, no era más que un cadáver contra el polvo.
Sam Barrett, descongestionado el rostro en un gesto
de ira, torcida la expresión por una mueca feroz, avanzó a zancadas con el
rifle a punto en la mano.
-
Que nadie se mueva
-gritó-. Arriba las zarpas, coyotes asquerosos.
Parecieron sorprendidos los dos gun-men. Se
volvieron despacio, con las pistolas en las fundas, aún humeantes las de Arnold
Swinddon.
-
Pero sheriff, fue un
duelo legal. Yo sólo disparé contra el chico y fue él antes quien “sacó”. Este
amigo puede informarle del asunto.
Y señaló a MacNamara que, lívido, estaba detrás de
él.
-
¡Poco me importa lo
que diga, Swinddon! -chilló colérico el representante de la ley-. Vosotros sois
unos pistoleros a sueldo que habéis venido con el solo propósito de asesinar a
los Farrell, pagados por un tipo tan asqueroso como vosotros.
Ricky Sullivan parecía divertido. Y dejó oír una
vez más su autoritaria voz.
-
Tenga cuidado,
sheriff. A veces me molestan los tipos que abusan de la autoridad que les da
una estrella de latón.
-
Pues andando -el dedo
del sheriff estaba presto a cerrarse sobre el gatillo-Todavía queda soga
suficiente para ahorcaros como a una pareja de perros.
Los dos pistoleros bajaron despacio los escalones y
pisaron la calle. Andaban lentamente, sin prisas, poniendo nervioso a
cualquiera que no tuviese un temple a toda prueba. Parecían los vencedores y no
los vencidos. Parecían dominar la situación aun cuando Barrett estaba dispuesto
a disparar a la menor ocasión.
La vocecilla ahogada de Tom Mitchell hirió el aire,
sonó como un latigazo en medio del momento vital:
-
¡Cuidado!
Sullivan caminaba detrás de Swinddon y eso le dio
una cierta libertad de movimientos.
Se tiró a tierra a velocidad vertiginosa y cuando
la tocó ya tenía en sus manos las siluetas de dos grandes revólveres, alzados
los percutores en una sincronización
nacida de la práctica.
Pero Sam Barrett no era ningún novato,
Se revolcó por el suelo, entre una nube de polvo,
hurtando las balas de Sullivan y “sacando” en posición inverosímil.
Devolvió plomo por plomo. Porque aunque le dolió de
manera brutal el impacto de una bala que le entró en el pecho, hizo fuego a un
tiempo sus revólveres de reglamento al servicio de una ley que siempre defendió
como cosa propia. Tal vez Frank MacNamara, el hombre que se traicionó a sí
mismo al resucitar una vieja cuestión violenta, puesto de repente al lado de
los pistoleros y enfrente de la justicia al vender por odio la vida de un
hombre, no llegó a darse cuenta jamás que el jugar con fuego necesitaba algo
más que una extraordinaria puntería y una gran habilidad para “sacar”. Sus
movimientos fueron torpes en comparación con gentes que viven de matar, y
Barrett le cazó.
La bala le entró por el cuello y se ahogó como un
falso Judas. Su muerte coincidió con la del sheriff, empotrado contra el polvo,
regando con su sangre la tierra que defendió por veinte dólares al mes. Y ya en
pie, listos los “Colts”, tensa la figura, acechante la mirada, dos hombres con
más muescas en sus desgastados revólveres.
La tragedia se había desencadenado mucho antes y con mayor velocidad que la próxima
tormenta. El viento era cada vez mayor,
el ambiente olía a tierra mojada y tres hombres, distintos en su vida
pero gemelos en el momento de la muerte, yacían en el suelo sin sentir nada,
alejándose hacia otro lugar desconocido, del que no se vuelve.
Pero lo más extraño de todo, lo más irreal y lo más
extraordinario es que no solo ellos contemplaron las puertas del cielo y del
infierno, los ángeles y los demonios. Porque aquellos dos hombres en pie,
aquellos dos pistoleros profesionales, aquellas dos máquinas de arrancar vidas
que se mantenían erguidos en aquel gran momento, también le vieron.
Era un Ángel Extraño.
Era un enorme individuo delgado en su figura de
azul, pajizo el liso cabello, angelical su rostro curtido.
Pero era un Ángel Malo.
La expresión más odiosa, más repugnante, más
estremecedora en los ojos brillantes, terribles, de un hombre legendario. La
silueta inconfundible, alucinante, obsesiva, del Ángel Diabólico.
Y Swinddon y Sullivan, dos pistoleros famosos
hartos de enfrentarse con la muerte, cansados de jugar con ella, de
acariciarla, de zambullirse sin ser prendidos en sus garras ansiosas, de luchar
en todos los terrenos, contra todos los enemigos, temblaron.
¿Qué les dio el Ángel?
¿Qué pudo inspirar aquel personaje a dos máquinas
de matar, a dos hombres de corazón de acero y alma terrible? ¿Fue una
alucinación o aquellos ases de la muerte parecían dos niños asustados?
Fue la fábula haciéndose realidad lo que confundió
la mente de los pistoleros. Fue la leyenda surgiendo de la bruma en aquella
tarde de aquelarre.
Fueron los ojos del Ángel.
Y el “Colt” de Clint Rassendean
CAPÍTULO XII
LOS ÁNGELES TAMBIÉN
MATAN
Tenía los ojos casi cerrados y la larguísima y
enlutada figura apoyada en el muro del porche del Saloon. Mantenía las manos
sobre las blancas culatas de su formidable artillería del 45, que en posición
invertida colgaban muy bajas.
-
Me dijeron que tenías
la sangre verde, Sullivan. Me gustaría saber si es de verdad.
Ricky Sullivan, el hombre seguro de sí mismo, ya no
lo estaba tanto. Miraba a su compañero con expresión confundida y rozaba
demasiado los revólveres con ambas manos.
Arnold Swinddon, un pistolero temible, tenía los
ojos inyectados en sangre pero ni uno solo de los músculos de su cara de poker
se movió. Ahora miraba sin ver al gigantesco dúo, porque su mente vivía para el
“Colt”, lo único que podía salvarle en aquel extraordinario momento. Tenía la
vida en su revólver y todo un mundo fantástico en sus manos, más fuerte que la
leyenda porque era increíble realidad. Su mente no pensaba, flotaba en el
mágico ambiente que la envolvía, pero algo muy dentro de su alma brilló. Era un
último deseo de lucha, era la sangre que le pedía más sangre, que le cegaba y
que quería matar. Era su P de pistolero.
El viento se hizo más fuerte y comenzaron a caer
unas gotas de lluvia. La tarde declinaba, era triste y despedía olor de lluvia,
de tierra y se moría tan lentamente que lanzaba suspiros, como el viento que
ahora dio en la cara a aquel Ángel Fantástico.
El cielo, casi negro, encapotado por mil nubes
caprichosas, miraba también a los cuatro hombres.
Y casi sin luz, el aire brilló.
Una vez más unos ojos diabólicos lanzaron su lumbre
y a su propietario le pidió muerte un Ángel infernal.
Tom Mitchell, lloriqueando junto al cadáver del
sheriff, había pasado completamente desapercibido.
Cuando con mano temblorosa se dispuso a apretar el
gatillo contra el matador de Barrett, Arnold Swinddon le vio. Se lanzó al suelo
como una centella y extrajo el arma de manera inverosímil.
Sonó un disparo.
¿Es una locura imponerse al Destino? ¿Es qué la
demencia le había trastornado?
Arnold Swinddon no “sacó” para matar a Mitchell
sino para balear a Clint Rassendean, que parecía confiado. Vio su mano vacía
cuando se tiraba, vio su mano vacía cuando “sacaba”, vio su mano vacía cuando
apretaba el gatillo…
Y ya no pudo ver más.
Solo sintió un chasquido en el vientre que al
principio le pareció del golpe pero que luego le desgarró la carne hasta
hacerle chillar de dolor. Miró su sangre, atónito, y la tocó con sus manos
cuando ya su cerebro se llenaba de tinieblas.
Se quedó con los ojos, muy abiertos, como si nunca
pudiese comprender cómo le mató aquel formidable “Colt” del 45.
El “Colt” de Clint Rassendean.
Ricky Sullivan, hechizado, trastornado, incapaz de
reaccionar miró al cielo y le pareció su tumba que estaba abierta y
esperándole. Vio la sangre de Swinddon y la vista se le nubló casi hasta
hacerle enloquecer. Luego, lentamente, levantó los ojos y miró enfrente de sí.
Clint Rassendean había desaparecido entre las
densas negruras que se iban apoderando de todo.
Pero el Ángel, aquella aparición, aquel ser
infernal, le contemplaba, le taladraba con la mirada diabólica, irresistible,
alucinante, de unos ojos que habían nacido para destellar odio, fuego y
venganza. Y las tinieblas, y la sangre, y la muerte en las pupilas satánicas
fueron mucho más fuertes que la razón de Rick Sullivan.
Se volvió loco.
Chilló histéricamente, gritó y rió en un alarido
salvaje y salió corriendo, con verdadero furor, con miedo indecible, con una
mueca de terror pintada a fuego en el rostro.
Al Ángel le nació un 38 en la mano izquierda y la
vida del pistolero se acabó para siempre. Le cosió a balazos con trágica
ansiedad, le vació el cargador en el cuerpo a más de treinta pasos sin fallar
un solo disparo.
A Sullivan le alcanzó el plomo en la espalda y lo
sintió como un calmante a su manojo de nervios destrozados, a su mente enferma
y a su vida alucinada.
Cuando el “Ángel” montó a caballo, se enmarcó a las
sombras de la noche bajo la lluvia que caía con violencia, todo el mundo sabía
que iba al encuentro de Arístides Barraclouhg.
El espanto en el alma, el ánimo sobrecogido, y
la incredulidad en los ojos, la ciudad
contempló al “Ángel”
Se lo tragaba la noche. Se metía en las tinieblas
que eran su mundo, se zambullía en ellas como un espectro venido de la nada.
Se sumergió en el infierno.
CAPÍTULO XIII
UN ÁNGEL MALO LLORABA
Era un pueblo fantasma.
Surgía de las tinieblas como una tétrica aparición
entre la inmensa negrura de la noche, y unido a la gigantesca tormenta que se
desencadenó, el paisaje parecía una visión apocalíptica. La lluvia que antes
caía se hizo torrencial, salvaje, golpeó con fuerza el pedregoso suelo y
envolvió el ambiente en una densa cortina de grandes proporciones. Un viento
huracanado la barría en ráfagas constantes, y todo ello fue el comienzo de
aquella sobrecogedora sinfonía de
aquelarre. Un relámpago vivísimo, cegador, hirió a la noche, la deslumbró en
una claridad irreal y al segundo pareció que los cielos se rompían con un
estruendo que paralizó el tiempo. Retumbó primero débilmente, creciendo hasta
hacerse toda una furia sin fronteras, pero el silencio que siguió luego impuso
aún más temor.
Un relámpago volvió a brillar, el rayo se dibujó
contra el intenso negro y el trueno explotó como una bomba casi al instante,
arreciando la lluvia, el viento y borrando a la vista aquellas casas medio
derruidas que surgían de la repente en medio de la tormenta.
Era irreal todo aquello, parecía una pesadilla no
solo por el tétrico marco sino porque
dos hombres que no se conocían, que no se habían visto en su vida, iban a
matarse por el solo hecho de ser quienes eran. Nadie en este mundo podía frenar
a un Ángel maléfico dispuesto a todo por callar la fría, despiadada, morbosa y
criminal mente que le atormentaba y que le pedía, le ordenaba, le llevaba a la
muerte en un ansia rayana en la locura, que no curaba con el tiempo, el olvido
o la vida tranquila. Cuando surgió de nuevo, cuando Rice Gannon se enterró a sí
mismo y resucitó el Ángel, lo hizo más fuerte que nunca, más vengativo y más
diabólico.
Pero ¿era en realidad el Ángel un ser demoníaco,
nacido para el mal, que encontraba en el crimen la razón, la incongruente y horrenda razón de su existencia?
¿O era un Ángel loco?
Lo único cierto es que aquel hombre en su noche
“tenía” que matar, sentía en la sangre la imperiosa necesidad de hacerlo y nada
ni nadie podría impedírselo. Se juraba una y mil veces que esta vez sería la
última, que luego marcharía a Méjico y empezaría de nuevo con todas sus
fuerzas, con toda su ilusión, como un alcohólico se promete regenerar ante su
último vaso de mal whisky.
La lluvia le empapaba hasta los huesos, no le
dejaba ver casi delante de diez pasos aunque, como una paradoja más en la
noche, brillase ahora la luna en un hueco de las negrísimas y gigantescas nubes tormentosas. Un relámpago cegador
iluminó el paraje y por un instante, como si fuese de día, el pueblo fantasma
se dibujó casi enfrente del jinete, y se desvaneció como por encanto cuando un
trueno lo sumió en las tinieblas.
Quince pasos más y el Ángel se plantó en la única
calle, descabalgando y quedándose allí firme, bajo el diluvio, bajo los
truenos, bajo los rayos, bajo el cielo negro, terrible, de aquella noche
maldita.
Todo un mundo de muertes, de sombras y de desgracia
pasó por la mente del pistolero, porque
la vida toda había sido una prueba tan grande que muy pocos hubiesen podido
aguantar.
¿Por qué? preguntó, por qué el destino le eligió a
él, precisamente a él, le dio una
facultad asombrosa y le encadenó a unas muertes que, tras la primera, tenían
necesariamente que venir. Por qué le envició de tal manera que ya no podía
volver atrás aunque con toda su alma lo desease, aunque luchase con todas sus
fuerzas para apartar lejos de sí la sombra del deseo irresistible de matar.
Aquel Ángel vencido sintió un dolor enorme en el
alma y todo lo bueno que aún latía en su pecho pidió un poco de luz, un poco de
vida y un poco de perdón. Cuando el Ángel miró al cielo, cuando los ojos
diabólicos se elevaron pidiendo a gritos desde su alma, desde su interior y con
todo su corazón perdón a una trágica, terriblemente equivocada y tenebrosa
vida, algo le contestó. En un segundo, en un instante, el firmamento se llenó
de estrellas y todas las nubes desaparecieron. El aire frenó su ímpetu y se
llenó de un olor a hierba mojada que embalsamó el ambiente y dejó a la noche
más bella que nunca, más fragante y
sorprendentemente hermosa.
Y cuando los ojos del Ángel, aquellos ojos que
habían sembrado el odio, el pánico y la muerte a lo largo de toda su vida, se
llenaron de lágrimas, se inundaron de llanto por primera vez en su historia, aquel hombre arrepentido
encontró al fin la paz, le envolvió una paz sublime que nadie supo de dónde
vino.
Por eso, cuando Arístides Barraclough descabalgó de
su montura y se encontró frente al más famoso, al más rápido pistolero del
territorio, solo encontró a un hombre llorando, a un hombre con las rodillas
hincadas en la tierra y una expresión en el
rostro que se asemejaba a la felicidad.
Barraclough nunca comprendió nada.
Sus centelleantes manos se movieron a ritmo
frenético y en ellas se dibujaron las inconfundibles siluetas de dos grandes y
pesados revólveres “Colt” del 36. La bella noche contempló los fogonazos
anaranjados de tres disparos infalibles, y la muerte de uno de los gun-men más
rápidos del Sudoeste.
Un mundo fantástico, multicolor, percibió ahora el
Ángel, y se sintió flotar en las nubes y subir, subir hacia arriba, hacia lo
que siempre debió buscar y no supo, no
pudo hacerlo.
Arístides Barraclough, con los revólveres aún
humeantes, sonrió de triunfo y se acercó lentamente al cadáver.
¿Qué fue lo que el pistolero contempló, hundido en
el barro, y bajo la mirada de un cielo cuajados de brillantes estrellas?: uno
de los pistoleros más grandes abatido por sus armas, enterrado en el barro y
bañado en su propia sangre.
Pero lo que en realidad yacía inerte en aquel
pueblo fantasma, sucia la cara de tierra, de sangre y de lágrimas, era,
maravilla de un milagro oculto en una noche lejana del Colorado, la inconfundible,
impresionante y fantástica silueta de un Ángel triste.
© Javier de Lucas