
EL CEREBRO COMPLEJO III

Los humanos somos una especie social. Vivimos en grupos. Cuidamos unos de otros. Construimos civilizaciones. Nuestra capacidad de cooperar ha sido una gran ventaja adaptativa: nos ha permitido colonizar prácticamente todos los hábitats de la Tierra, y sobrevivir y prosperar en más climas que cualquier otro animal, excepto tal vez las bacterias. Resulta que uno de los factores inherentes al hecho de ser una especie social es que regulamos mutuamente nuestros presupuestos corporales, es decir, las diversas formas en que el cerebro gestiona los recursos corporales que utilizamos todos los días. Ya hemos visto cómo los padres ayudan a los pequeños cerebros de sus bebés a presupuestar esos recursos de manera eficiente en la medida en que dichos cerebros se conectan a su mundo. Pues bien, esa actividad de presupuestación corporal mutua y el consiguiente recableado se prolongan hasta mucho después de que esos pequeños cerebros hayan crecido.
Durante toda nuestra vida, sin ser conscientes de ello, hacemos «ingresos» y «reintegros» de uno u otro tipo en los presupuestos corporales de otras personas, al tiempo que otras personas hacen lo mismo con nosotros. Esta constante actividad inconsciente tiene sus pros y sus contras, además de profundas implicaciones en el modo como vivimos nuestras vidas. ¿Cómo influyen las personas que nos rodean en nuestro presupuesto corporal y cómo reconfiguran el cableado de nuestro cerebro adulto?
Recuerde que el cerebro modifica su propio cableado tras cada nueva experiencia en un proceso conocido como plasticidad. Como ya hemos visto, partes microscópicas de las neuronas cambian gradualmente todos los días mediante el ajuste y la poda. Por ejemplo, el «ramaje» de las dendritas se vuelve más tupido, al tiempo que las conexiones neuronales asociadas se vuelven más eficientes. Esta labor de remodelado requiere energía de nuestro presupuesto corporal, por lo que nuestro cerebro predictivo necesita una buena razón para derrocharla; y una gran razón es que esas conexiones se utilizan con frecuencia para tratar con las personas que nos rodean. Así pues, el cerebro se va ajustando y podando poco a poco a medida que interactuamos con el prójimo.
Algunos cerebros están más atentos a las personas que los rodean, y otros menos, pero todo el mundo tiene a alguien (hasta los psicópatas dependen de otras personas, solo que de una forma realmente desafortunada). En última instancia, nuestra familia, los amigos y vecinos e incluso los extraños contribuyen a la estructura y función de nuestro cerebro, y ayudan a que este mantenga funcionando nuestro cuerpo.
Esta regulación conjunta tiene efectos mensurables. Los cambios producidos en el cuerpo de una persona a menudo provocan cambios en el cuerpo de otra, tanto si entre ambas existe un vínculo amoroso como si solo son amigos o extraños que se encuentran por primera vez. Cuando uno está con alguien que le importa, su respiración puede sincronizarse con la de esa persona, al igual que los latidos de su corazón, independientemente de si mantienen una conversación informal o están enzarzados en una acalorada discusión. Ese tipo de conexión física se produce entre los bebés y sus cuidadores, entre los terapeutas y sus pacientes y entre las personas que asisten a una clase de yoga o cantan juntas en un coro. A menudo reflejamos mutuamente nuestros movimientos en un baile del que ninguno de nosotros es consciente y que está coreografiado por nuestro cerebro. Uno lleva la voz cantante, el otro le sigue, y de vez en cuando se intercambian los papeles. Por el contrario, cuando una persona no nos importa o no confiamos en ella, nuestros cerebros son como parejas de baile que se pisan los pies.
También ajustamos mutuamente nuestros presupuestos corporales mediante nuestros actos. Si uno levanta la voz, o incluso la ceja, puede influir en lo que sucede dentro del cuerpo de otras personas, como alterar su frecuencia cardíaca o las sustancias químicas que transporta su torrente sanguíneo. Si un ser querido está sufriendo, podemos aliviar su sufrimiento simplemente cogiéndole la mano.
Ser una especie social tiene toda clase de ventajas para nosotros, los Homo sapiens. Una de dichas ventajas es que, si mantenemos relaciones estrechas y solidarias con otras personas, vivimos más tiempo. Puede parecer obvio que las relaciones amorosas son buenas para nosotros, pero diversos estudios revelan que sus beneficios van más allá de lo que parece dictar el sentido común. Si usted y su pareja sienten que mantienen una relación íntima y cariñosa, que responden mutuamente a sus necesidades, y que cuando están juntos la vida parece fácil y agradable, resulta menos probable que cualquiera de los dos enferme. Y en el caso de que padezca una enfermedad grave, como un cáncer o una afección cardíaca, es más probable que mejore. Estos estudios se realizaron con parejas casadas, pero parece que los resultados también valen para las amistades íntimas, e incluso para los dueños de mascotas.
Otra ventaja de ser una especie social es que realizamos mejor nuestro trabajo cuando colaboramos con compañeros y jefes en quienes confiamos. Algunos empresarios fomentan intencionadamente esa confianza y se benefician de ello. Por ejemplo, algunas empresas cuentan con un comedor gratis para sus trabajadores, no solo como un atractivo plus, sino también para alentar a los empleados a interrelacionarse e intercambiar ideas. Algunas oficinas también contienen numerosos espacios de trabajo informales para que los empleados puedan colaborar apartados de sus escritorios. Cuando se crea un entorno en el que las personas pueden trabajar juntas con una menor carga para sus presupuestos corporales, se incrementa su confianza mutua y su nivel de sincronización, lo cual engendra nuevas ideas.
En general, ser una especie social nos aporta beneficios, pero también tiene sus inconvenientes. Puede que si mantenemos relaciones estrechas estemos más sanos y vivamos más tiempo, pero también enfermamos y morimos antes cuando nos sentimos solos de forma persistente (posiblemente varios años antes, según parecen apuntar los datos). Cuando no hay nadie que ayude a regular nuestros presupuestos corporales, soportamos una carga adicional. ¿Alguna vez ha perdido a alguien cercano por una ruptura o una muerte y ha sentido que había perdido una parte de sí mismo? Pues, en efecto, eso es lo que ocurre: cuando eso sucede perdemos uno de los pilares que sustentan el equilibrio de nuestro sistema corporal. El poeta Alfred Tennyson escribió una máxima que se haría célebre: «Es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca». En términos neurocientíficos, puede que una ruptura nos haga sentirnos como si nos muriésemos, pero es probable que la soledad constante acelere realmente nuestra muerte. Esa es una de las razones por las que el régimen de aislamiento carcelario Śla soledad forzadaŚ vendría a ser como una pena capital a cámara lenta.
Una sorprendente desventaja de la presupuestación corporal compartida es que afecta a la empatía. Cuando sentimos empatía por otras personas, nuestro cerebro predice lo que pensarán, sentirán y harán. Cuanto más familiares nos resultan esas personas, más eficientemente predice el cerebro sus luchas internas. Todo ese proceso nos parece evidente y natural, como si leyéramos la mente del otro. Pero aquí hay una pega: cuando no estamos tan familiarizados con otras personas, también puede sernos más difícil sentir empatía por ellas. Posiblemente ello requiera conocerlas mejor, un esfuerzo adicional que se traduce en más «reintegros» de nuestro presupuesto corporal, lo que puede resultar engorroso. Esta puede ser una de las razones por las que a veces la gente no es capaz de empatizar con quienes son físicamente distintos o tienen diferentes creencias, y por las que puede resultar incómodo intentarlo. Es metabólicamente costoso para un cerebro lidiar con cosas que son difíciles de predecir. No es de extrañar, pues, que la gente tienda a crear lo que se conoce como «cámaras de resonancia», rodeándose de noticias y opiniones que refuerzan lo que ya cree; ello reduce el coste metabólico y la incomodidad que comporta aprender algo nuevo. Desafortunadamente, también reduce las probabilidades de aprender algo que podría cambiar nuestra propia opinión.
Además de los humanos, muchas otras criaturas regulan mutuamente sus presupuestos corporales. Las hormigas, abejas y otros insectos lo hacen utilizando sustancias químicas como las feromonas. De manera similar, ciertos mamíferos, como las ratas y los ratones, emplean también sustancias químicas para comunicarse mediante el olfato, añadiendo asimismo sonidos bucales y contactos táctiles. Algunos primates, como los monos no antropomorfos y los chimpancés, también utilizan la visión para regular mutuamente sus sistemas nerviosos. Sin embargo, los humanos somos únicos en el reino animal en cuanto que también nos regulamos mutuamente mediante palabras. Una palabra amable puede calmarnos, como cuando un amigo nos dice algo halagador al final de un día difícil.
El poder de las palabras sobre nuestra biología puede cubrir grandes distancias. En este preciso momento puedo enviar un mensaje de texto con las palabras «Te quiero» desde mi residencia en España a una amiga íntima que vive en Estocolmo, y aunque ella no pueda escuchar mi voz ni ver mi rostro, con ello modificaré su frecuencia cardíaca, su respiración y su metabolismo. O alguien podría enviarle un mensaje ambiguo como «¿Está cerrada la puerta?», y lo más probable es que afectara a su sistema nervioso de una manera desagradable.
Pero nuestro sistema nervioso no solo puede verse alterado a través de la distancia, sino también a través de los siglos. Si alguna vez se ha sentido reconfortado leyendo antiguos textos como la Biblia o el Corán, habrá recibido ayuda para la gestión de su presupuesto corporal de personas que hace mucho que ya no están. Los libros, vídeos y pódcast pueden consolarnos o provocarnos escalofríos. Puede que esos efectos no duren mucho, pero diversas investigaciones revelan que todos podemos influir mutuamente en nuestro sistema nervioso con rapidez y usando solo las palabras de formas eminentemente físicas que van más allá de lo que uno podría sospechar.
En los laboratorios de investigación se realizan experimentos que demuestran el poder de las palabras para influir en el cerebro. Los participantes en dichos experimentos permanecen inmóviles en un escáner cerebral mientras escuchan breves descripciones de situaciones como esta: "Va conduciendo de regreso a casa después de haber estado bebiendo toda la noche. El largo tramo de carretera que tiene delante parece no tener fin. Cierra los ojos por un momento. El coche empieza a derrapar. Se despierta de golpe. Siente que el volante resbala entre sus manos..." Cuando los sujetos escuchan estas palabras se observa una mayor actividad en las regiones de su cerebro involucradas en el movimiento, a pesar de que sus cuerpos están quietos. También actividad en las regiones involucradas en la visión, aun cuando tienen los ojos cerrados. También se incrementa la actividad en el sistema cerebral que controla la frecuencia cardíaca, la respiración, el metabolismo, el sistema inmunitario, las hormonas y toda una serie de procesos internos... ¡y todo ello por el mero hecho de procesar el significado de las palabras!
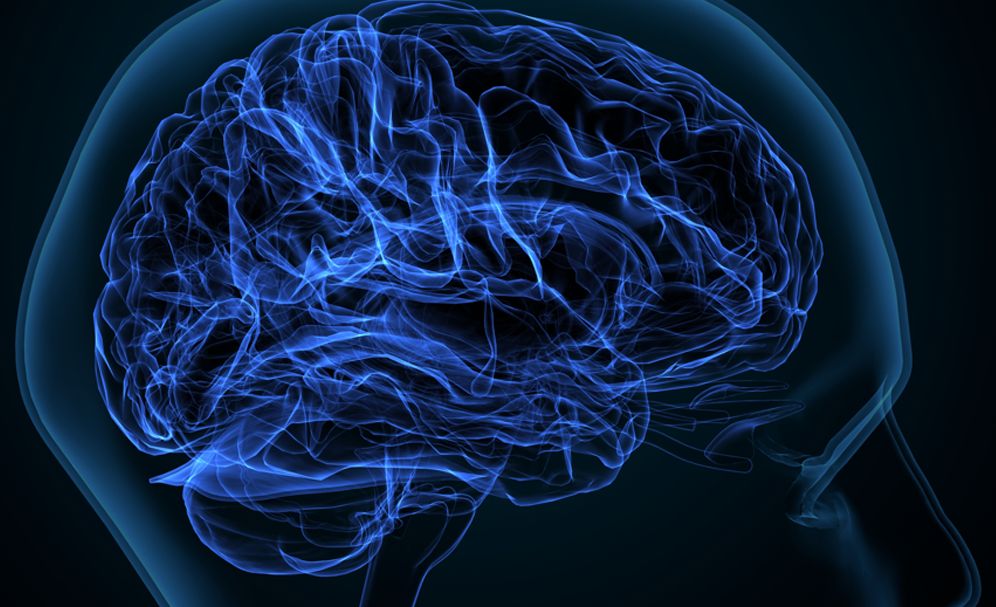
¿Por qué las palabras con las que nos tropezamos tienen efectos de tan amplio alcance en nuestro interior? Pues porque muchas de las regiones cerebrales que procesan el lenguaje también controlan las entrañas de nuestro cuerpo, incluidos los principales órganos y sistemas que gestionan el presupuesto corporal. Dichas regiones cerebrales, que integran lo que los científicos denominan la «red del lenguaje», guían los altibajos de la frecuencia cardíaca, ajustan la glucosa que entra en el torrente sanguíneo para alimentar a las células y alteran el flujo de sustancias químicas que sustentan el sistema inmunitario. El poder de las palabras no es una metáfora: está inscrito en el cableado de nuestro cerebro. También vemos un cableado similar en otros animales; por ejemplo, algunas de las principales neuronas que intervienen en el canto de los pájaros también controlan los órganos de su cuerpo.
La palabra, pues, es una herramienta para regular cuerpos humanos. Las palabras pronunciadas por otras personas tienen un efecto directo en nuestra actividad cerebral y nuestros sistemas corporales, e igualmente las palabras que nosotros pronunciamos tienen el mismo efecto en los demás. Que tengamos o no la intención de provocar ese efecto resulta del todo irrelevante: así es como está cableado nuestro cerebro.
¿Hasta dónde pueden llegar esos efectos? Por ejemplo: ¿pueden las palabras dañar nuestra salud? En pequeñas dosis, no mucho. Cuando alguien dice cosas que nos disgustan, nos insulta o incluso amenaza nuestra seguridad física puede que nos sintamos muy mal porque en ese momento se pone a prueba nuestro presupuesto corporal; sin embargo, no se producen daños físicos ni en el cerebro ni en el cuerpo. Quizá el corazón se acelere, varíe la presión arterial, empecemos a sudar, etc., pero luego el cuerpo se recupera y es posible que después el cerebro incluso sea un poco más fuerte. La evolución nos ha dotado de un sistema nervioso que puede hacer frente a este tipo de cambios metabólicos temporales e incluso beneficiarse de ellos. En ese aspecto, el estrés ocasional puede ser como el ejercicio: los breves «reintegros» de nuestro presupuesto corporal seguidos de nuevos «ingresos» nos hacen mejores y más fuertes.
Pero si una persona se estresa una y otra vez, sin apenas oportunidades de recuperarse, los efectos pueden resultar mucho más graves. Si uno se debate constantemente en un mar de estrés permanente, y su presupuesto corporal acumula un déficit cada vez mayor, se produce lo que se denomina estrés crónico, y sus consecuencias van más allá de hacernos sentir momentáneamente desdichados. Con el tiempo, cualquier cosa que contribuya al estrés crónico puede desgastar de manera gradual el cerebro y causar enfermedades en el cuerpo. Eso incluye el maltrato físico, la agresión verbal, el rechazo social, la desatención grave y todo el resto de innumerables y creativas formas en que los animales sociales nos atormentamos unos a otros.
Es importante entender que el cerebro humano no parece distinguir entre las diferentes causas de estrés crónico. Si nuestro presupuesto corporal ya está agotado por las circunstancias de la vida Ścomo las enfermedades físicas, las dificultades económicas, las sobrecargas hormonales o simplemente no dormir lo bastante o no hacer suficiente ejercicioŚ, nuestro cerebro se vuelve más vulnerable a todo tipo de estrés. Eso incluye los efectos biológicos de las palabras destinadas a amenazar, intimidar o atormentarnos a nosotros o a nuestros seres queridos. Cuando el presupuesto corporal se ve constantemente sobrecargado, los factores estresantes momentáneos se van acumulando, aunque sean del tipo de los que normalmente uno se recupera con rapidez. Es como un grupo de niños saltando sobre una cama: puede que la cama soporte a diez niños saltando a la vez, pero el undécimo rompe el armazón.
En pocas palabras, un largo período de estrés crónico puede dañar el cerebro humano. Los estudios científicos se muestran absolutamente claros en ese aspecto. Cuando, por ejemplo, somos los destinatarios de insultos yamenazas constantes, dichos estudios revelan que es más probable que caigamos enfermos. Los científicos aún no entienden bien todos los mecanismos subyacentes, pero sabemos que ocurre. En diversos estudios sobre agresión verbal se evaluó a personas corrientes de todo el espectro político, izquierda, derecha y centro (todos somos animales sociales independientemente de nuestras preferencias políticas). Si alguien te insulta, sus palabras no dañarán tu cerebro la primera vez, ni la segunda, y puede que ni siquiera la vigésima. Pero si uno se ve expuesto a una agresión verbal constante durante meses y meses, o vive en un entorno que pone a prueba su presupuesto corporal de manera persistente e inexorable, entonces las palabras sí pueden dañar físicamente su cerebro. No porque sea débil o delicado, sino porque es humano: para bien o para mal, su sistema nervioso está ligado a la conducta de otros humanos. Podemos discutir qué implican esos datos o si son importantes, pero son los que son.
Otros dos estudios midieron los efectos del estrés en la alimentación. El primero de ellos descubrió que, si se expone a una persona a un cierto grado de estrés social durante las dos horas posteriores a una comida, su cuerpo metaboliza los alimentos de tal modo que añade 104calorías adicionales. Si eso ocurre a diario, implica que al cabo de un año esa persona habrá ganado nada menos que cinco kilos de peso. Pero aún hay más: si uno consume grasas saturadas saludables, como las que se encuentran en las nueces, en el plazo de veinticuatro horas tras haber sufrido una situación de estrés, su cuerpo metaboliza esos alimentos como si en realidad estuvieran llenos de grasas perjudiciales. No digo que eso nos autorice a comer patatas fritas en lugar de aceite de pescado cuando estamos estresados; allá cada cual con su conciencia. Pero el estrés, literalmente, puede hacernos engordar.
Lo más beneficioso para nuestro sistema nervioso es, pues, otro ser humano; y también lo más perjudicial. Esa situación nos lleva a un dilema esencial de la condición humana. Nuestro cerebro depende de otras personas para mantener nuestro cuerpo vivo y saludable, pero al mismo tiempo muchas culturas conceden un gran valor a los derechos y libertades individuales. Dado que la dependencia y la libertad se hallan naturalmente en conflicto, ¿cuál es para nosotros el mejor modo de respetar y cultivar los derechos individuales si somos animales sociales que necesitamos regular mutuamente nuestro sistema nervioso para sobrevivir? Existe una auténtica tensión entre la creencia en la libertad individual, que implica que podemos decir casi todo lo que queramos a cualquier persona, y el hecho biológico de que los seres humanos tenemos sistemas nerviosos socialmente interdependientes, lo que significa que nuestras palabras afectan al cuerpo y al cerebro de los demás. No es labor de los científicos declarar cómo resolver esa tensión, pero sí señalar que los datos biológicos son reales y alentar a la gente a abordar los problemas que surgen en nuestro mundo político y social. De modo que vamos a ello.
Para empezar, diré que es imposible dar una solución global a este dilema en la medida en que las diferentes culturas tienen valores diversos. En Estados Unidos, por ejemplo, el discurso de odio es legal siempre que no se amenace abiertamente con dañar a alguien. En cambio, en algunas partes del mundo la simple crítica puede acarrear la pena de muerte. Además, el dilema fundamental de «libertad versus dependencia» puede resultar difícil incluso de debatir, y no digamos ya de resolver. La solución al dilema no pasa por limitar la libertad de expresión. Al fin y al cabo, la historia está llena de ejemplos de superación de las restricciones impuestas por la biología para poder vivir según los propios valores. Otras personas son portadoras de gérmenes que pueden enfermarnos o incluso matarnos, por ejemplo, pero solo en los casos más extremos se legisla una solución que limite las libertades personales.
Lo más habitual, en cambio, es cooperar e innovar: se inventa un nuevo jabón, se entrechocan los codos en lugar de estrecharse la mano, se buscan nuevos medicamentos y vacunas, etc. Cuando eso no basta, los expertos nos dicen que se supone que debemos aislarnos voluntariamente y practicar el distanciamiento social. Incluso en una sociedad libre, nuestras acciones nos afectan mutuamente de maneras que, como los virus, a menudo nos resultan invisibles.
Uun enfoque más realista para abordar el dilema consiste en comprender que la libertad conlleva siempre responsabilidad. Somos libres de hablar y actuar, pero no somos libres de eludir las consecuencias de lo que decimos y hacemos. Puede que dichas consecuencias no nos importen, o que no nos parezca que están justificadas, pero, aun así, tienen unos costes que todos pagamos. Pagamos el incremento de los costes sanitarios de tratar enfermedades como la diabetes, el cáncer, la depresión, las afecciones cardíacas y la enfermedad de Alzheimer, que empeoran con el estrés crónico. Pagamos los costes que implica tener un gobierno ineficaz cuando los políticos se mofan unos de otros y se atacan personalmente en lugar de mantener el debate razonado que debieran. Pagamos los costes derivados del hecho de que a la ciudadanía le cuesta hablar de temas políticamente sensibles de manera productiva, lo que conduce a un punto muerto que debilita la democracia.
También pagamos los costes que entraña la reducción de la innovación en la economía global, ya que, cuando las personas están constantemente estresadas, su capacidad de aprendizaje disminuye. La creatividad y la innovación a menudo implican fracasar de manera repetida y tener la tenacidad de levantarse y volver a intentarlo. Ese esfuerzo adicional requiere obviamente energía adicional. Nuestro cerebro ya quema el 20 por ciento de todo el presupuesto metabólico corporal, lo que lo convierte en el órgano más «caro» de nuestro cuerpo, y en cada instante de nuestra vida toma decisiones económicas acerca de qué energía gastar, cuándo gastarla y cuándo ahorrarla. Si uno ya está agobiado por un presupuesto corporal que está en números rojos, resulta menos probable que sea un derrochador visionario.
A menudo se les pide a los científicos que sus investigaciones resulten útiles para la vida cotidiana. Pues bien: los hallazgos científicos aquí mencionados acerca de las palabras, el estrés crónico y las enfermedades constituyen un perfecto ejemplo de ello. Existe un beneficio biológico real cuando las personas se tratan unas a otras con un mínimo de dignidad humana. Si no lo hacen, también hay consecuencias biológicas reales y, en última instancia, ello genera un coste financiero y social para todos. El precio de la libertad personal es la responsabilidad personal por nuestro impacto en los demás. El cableado de todos nuestros cerebros garantiza que ello sea así.
A la hora de adoptar decisiones sobre la atención sanitaria, las leyes, las políticas públicas y la educación en nuestra sociedad, podemos ignorar la dependencia social de nuestro sistema nervioso o bien podemos tomárnosla en serio. Es posible que tales debates resulten difíciles, pero aún es peor evitarlos. Nuestra biología no desaparecerá sin más. Tomar en serio la interdependencia de la especie humana no implica restringir derechos. Puede implicar simplemente comprender de qué modo nos influimos mutuamente. Cada uno de nosotros puede decidir ser el tipo de persona que hace más «ingresos» que «reintegros» en los presupuestos corporales de los demás, o el tipo de persona que representa una carga para la salud y el bienestar de quienes la rodean.
A veces es necesario decir cosas que a otras personas les resultan ofensivas o simplemente no les gustan. Esta es una parte esencial de la democracia. Pero en esas situaciones ¿solo queremos hablar, o queremos también que nos escuchen? En el segundo caso, nuestros mensajes pueden resultar más eficaces si prestamos más atención a cómo los transmitimos. La forma de transmisión puede hacer que un mensaje ya de por sí complicado resulte más fácil o más difícil para el presupuesto corporal del receptor. Cuando hablamos libremente, tiene sentido comunicarnos de formas que animen a los demás a escuchar.
La mayoría de la gente come alimentos cultivados por otros. Muchos viven en casas construidas por otros. Otras personas cuidan de nuestro sistema nervioso. Nuestro cerebro colabora en secreto con otros cerebros. Esta cooperación oculta nos mantiene sanos. En consecuencia, el modo como nos tratamos unos a otros reviste una importancia muy real en la medida en que forja el cableado de nuestro cerebro. Así pues, no solo somos más responsables de lo que creemos de los bebés y de nosotros mismos; también somos más responsables de otros adultos de lo que pensamos. O de lo que quisiéramos.
Nos guste o no, con nuestras acciones y palabras influimos en el cerebro y el cuerpo de quienes nos rodean, y ellos hacen lo mismo con nosotros.
© 2023 JAVIER DE LUCAS