
CEREBROS DE BOLTZMANN

Durante nuestro ascenso por la línea del tiempo hemos presenciado la segunda ley de la termodinámica en acción. Desde el Big Bang a la formación de las estrellas, el origen de la vida, los procesos de la mente, el agotamiento de las galaxias y, finalmente, la desintegración de los agujeros negros, la entropía no ha hecho más que aumentar. Este crecimiento constante puede oscurecer la realidad de que el dictado de la segunda ley es probabilístico. La entropía «puede» disminuir. Las partículas del aire que en este momento están esparcidas por nuestra habitación «pueden» agregarse de manera simultánea en una bola que se cierna cerca del techo, dejándonos sin aliento. Es tan improbable, y la escala de tiempo para que ocurra es de tal envergadura, que reconocemos la posibilidad pero sabiamente seguimos con nuestras vidas. Ahora, sin embargo, mirando muy lejos, debemos dejar a un lado nuestro localismo temporal y considerar ciertas posibilidades asombrosas que conducirían a una reducción de la entropía.
Todo lo que sabemos refleja pensamientos, recuerdos y sensaciones que «actualmente» residen en nuestro cerebro. La compra de la taza pasó hace tiempo. Lo que queda es una configuración de partículas del interior de nuestra cabeza que guarda ese recuerdo. Desde una perspectiva fisicalista férrea, todo eso se encuentra ahora mismo en nuestro cerebro gracias a la particular disposición de las partículas que ahora mismo conforman nuestra cabeza. Y eso significa que si un conjunto de partículas al azar que viajan por el vacío de un universo de alta entropía y carente de estructuras cayera, de manera fortuita, en una configuración de menor entropía que coincidiera exactamente con la de las partículas que actualmente constituyen nuestro cerebro, esa colección de partículas tendría los mismos recuerdos, pensamientos y sensaciones que nosotros. En honor a su persona o como reproche, no lo sé muy bien, esas hipotéticas mentes que flotarían en libertad tras formarse por la unión espontánea, insólita pero posible, de partículas en una configuración especial y altamente ordenada se conocen como «cerebros de Boltzmann».
Solo en la gélida negrura del espacio, un cerebro de Boltzmann no podría pensar muchos pensamientos antes de expirar. Pero una unión espontánea de partículas también podría proveer accesorios que prolongasen su función: una cabeza y un cuerpo donde alojarse, un suministro de agua y alimento, una estrella y un planeta apropiados, por mencionar algunos. De hecho, una unión espontánea de partículas (y campos) podría producir el universo entero de este mismo día o recrear las condiciones que desencadenaron el Big Bang, lo que permitiría que se desarrollase de nuevo un universo muy parecido al nuestro. Sin duda, cuando se trata de una caída espontánea de la entropía, las probabilidades se inclinan de manera abrumadora a favor de caídas más modestas: menos partículas reunidas en estructuras más tolerantes a ordenaciones imprecisas. Y con lo de abrumadoramente favorecidas, lo que quiero decir es «abrumadoramente» favorecidas. Exponencialmente favorecidas. Y como ahora lo que en realidad nos interesa es el futuro lejano del pensamiento, un solo cerebro de Boltzmann es la formación de partículas mínima y, por lo tanto, más probable que pueda brevemente celebrar su existencia y, en consecuencia, preguntarse cómo diablos llegó a ser.
Lo que convierte todo esto en algo más que el principio de una trama de ciencia ficción de serie B es que en el futuro lejano parecen darse las condiciones adecuadas para que puedan producirse procesos tan insólitos. Un ingrediente esencial es la expansión acelerada del espacio. Ya hemos comentado con anterioridad que esa expansión daría lugar a un horizonte cosmológico, una lejana esfera envolvente que marcaría la frontera tras la cual los objetos se alejan de nosotros a una velocidad superior a la de la luz, cortando toda posibilidad de contacto o influencia. Ahora bien, del mismo modo que Hawking mostró que la mecánica cuántica implica que el horizonte de un agujero negro tiene temperatura y emite radiación, tanto él como su colaborador Gary Gibbons usaron un razonamiento parecido para mostrar que un horizonte cosmológico también tiene temperatura y emite radiación. Mi análisis sobre el futuro del pensamiento se basaba en este mismo hecho, y llegamos entonces a la conclusión de que la minúscula temperatura de nuestro horizonte cosmológico, de unos 10–30 kelvin, podría provocar que las futuras pensadoras, obcecadas en seguir pensando de manera indefinida, acabasen quemándose en sus propios pensamientos. Como veremos a continuación, en el curso de escalas de tiempo mucho más largas unas argumentaciones parecidas brindan al futuro del pensamiento el potencial de un curioso resurgimiento.
En el futuro lejano, la radiación emitida por el horizonte cosmológico proporcionará una fuente tenue pero constante de partículas (en su mayoría sin masa, fotones y gravitones) que merodearán por la región del espacio que envuelve el horizonte. De vez en cuando, algunos grupos de estas partículas colisionarán y, por virtud de E = mc 2, transmutarán su energía de movimiento en la producción de un número inferior de partículas más masivas, como electrones, quarks, protones, neutrones y sus antipartículas. Como el resultado es menos partículas y menos movimiento, estos procesos reducen la entropía, pero si se espera el tiempo suficiente, por improbables que sean esos eventos, sucederán. Y seguirán sucediendo. De forma todavía más infrecuente, algunos de los protones, neutrones y electrones así producidos se moverán en la dirección precisa para unirse en partículas atómicas de alguna especie. La enorme duración requerida para esos rarísimos procesos explica por qué son irrelevantes para la síntesis de núcleos atómicos después del Big Bang o dentro de las estrellas.
Ahora, con tiempo ilimitado, cobran importancia. Dado un tiempo todavía más dilatado, los átomos se reunirán al azar en configuraciones todavía más complejas, de modo que de vez en cuando, camino de la eternidad, una colección de partículas se agregará en tal o cual estructura macroscópica, desde una muñeca hasta un Rolls. En ausencia de entes pensantes, todas estas estructuras aparecerán y desaparecerán sin que nadie se entere. Pero cada cierto tiempo la estructura macroscópica que se formará será un cerebro, y entonces el pensamiento, extinguido durante tanto tiempo, resurgirá por un instante.
¿Cuál es la escala temporal de esa resurrección? Un cálculo aproximado nos permite estimar que hay una probabilidad razonable de que se forme un cerebro de Boltzmann durante los próximos 101068 años. Eso es muchísimo tiempo. Mientras que la duración representada por la punta del Empire State Building, 10102 años (un 1 seguido de 102 ceros), se puede escribir en línea y media, para escribir 101068 (que es un 1 seguido de 1068 ceros) tendríamos que reemplazar por un cero cada carácter de cada página de cada libro impreso en cualquier momento de la historia y apenas haríamos mella. En cualquier caso, tampoco es que vaya a haber nadie aguardando, mirando el reloj a la espera de la caída entrópica que produzca un cerebro. El universo podría persistir durante casi una eternidad en un estado ordinario de desorden y alta entropía, y nadie se quejaría.
En cualquier caso, esto suscita una cuestión interesante y un tanto personal. ¿De dónde viene nuestro cerebro? Para responderla, uno naturalmente resigue sus recuerdos y conocimientos para explicar que nació con un cerebro, que su principio forma parte de una secuencia que puede rastrear a lo largo de un linaje ancestral, a lo largo del registro evolutivo de la vida, a través de la formación de la Tierra, el Sol y demás astros, y así hasta el Big Bang. A primera vista, parece tener sentido. La mayoría de nosotros daríamos alguna versión parecida de esta misma respuesta. Sin embargo, la ventana de tiempo durante la cual pueden formarse cerebros del modo que hemos explicado es bastante limitada; siendo generosos, se extiende entre los pisos 10 y 40 del Empire State Building. La ventana de tiempo para la formación de cerebros al estilo boltzmanniano es incomparablemente más larga, y bien podría ser ilimitada. A medida que el tiempo sigue su curso, los cerebros de Boltzmann seguirán conformándose de forma infrecuente pero segura, de manera que el número total de esos cerebros será cada vez mayor.
Un recuento a lo largo de un período lo bastante dilatado revelaría que la población total de cerebros de Boltzmann excede en mucho la de cerebros tradicionales. Lo mismo puede decirse si nos centramos solo en aquellos cerebros de Boltzmann cuyas configuraciones de partículas imprimen la creencia errónea de que surgieron a la manera biológica tradicional. Una vez más, por raro que sea un proceso, durante un período de tiempo arbitrariamente largo ocurrirá un número arbitrariamente grande de veces. Si entonces nos preguntamos a nosotros mismos acerca de la manera más probable en que adquirimos las creencias, recuerdos, conocimiento y entendimiento que en la actualidad poseemos, la respuesta desapasionada, basada en los grandes números, está clara: mi cerebro acaba de formarse de manera espontánea a partir de partículas en el vacío, con todos sus recuerdos y otras cualidades neuropsicológicas impresas en la particular configuración de las partículas. La historia que contamos sobre nuestro origen es emotiva, pero falsa. Nuestros recuerdos y las diversas cadenas de razonamientos que nos han conducido a nuestro conocimiento y creencias son todos ficticios. No tenemos pasado. Acabamos de acaecer, existimos como un cerebro incorpóreo dotado de pensamientos y recuerdos de cosas que nunca ocurrieron.
Más allá de su absoluta extrañeza, esta posibilidad acarrea una conclusión devastadora, la razón misma de que me haya centrado en cerebros de origen espontáneo y no en la miríada de objetos inanimados que pueden formarse también por agregación aleatoria de partículas. Si un cerebro, ya sea el mío, el del lector, el de cualquiera, no puede fiarse de que sus recuerdos y creencias sean un reflejo fiel de sucesos que acaecieron, entonces ningún cerebro puede fiarse de las supuestas mediciones y observaciones y cálculos que constituyen la base del conocimiento científico. Recuerdo aprender la relatividad general y la mecánica cuántica, puedo repasar la cadena de razonamientos que respalda estas teorías, puedo recordarme a mí mismo examinando los datos y observaciones que estas teorías explican de forma tan precisa, y así sucesivamente. Pero si no puedo confiar en que esos pensamientos sean reflejo de los eventos reales a los que los atribuyo, no puedo confiar en que las teorías sean más que productos de la mente, y por lo tanto no puedo fiarme de ninguna de las conclusiones a las que apuntan esas teorías. Lo chocante es que entre esas conclusiones, que ya no son de fiar, se encuentra la posibilidad de que yo sea un cerebro espontáneamente creado que flota en medio del vacío. El profundo escepticismo que suscita la posibilidad de la formación espontánea de cerebros nos obliga a ser escépticos acerca del propio razonamiento que de buen principio nos ha llevado a considerar esa posibilidad.
En suma, las infrecuentes caídas espontáneas de la entropía que las leyes de la física permiten pueden trastocar nuestra confianza en las propias leyes y en todo lo que supuestamente implican. Cuando consideramos la actuación de las leyes durante períodos de tiempo arbitrariamente largos, nos sumergimos en una pesadilla de escepticismo que trastorna nuestra confianza en todo, y ese no es un buen lugar donde estar. ¿Cómo podemos entonces recobrar la confianza en los cimientos del pensamiento racional que nos ha permitido ascender con brío todo el Empire State Building y aún más alto? Los físicos han desarrollados varias estrategias. Algunos llegan a la conclusión de que los cerebros de Boltzmann son mucho ruido y pocas nueces. Desde esta perspectiva, no se pone en duda que puedan formarse cerebros de Boltzmann. Pero podemos estar tranquilos: nosotros, seguro, no somos uno de ellos. Como prueba basta con mirar al mundo y asimilar todo lo que vemos. Si yo fuese un cerebro de Boltzmann, lo más probable (abrumadoramente probable) es que un instante más tarde deje de existir. Un cerebro que perdura más tiempo debe formar parte de un sistema de apoyo más grande y más ordenado, y por lo tanto requiere una fluctuación aún más rara hasta una entropía mucho más pequeña, lo cual significa que su formación es mucho más improbable. Así pues, si nuestra segunda mirada al mundo se parece mucho a la primera, la confianza en que no somos un cerebro de Boltzmann aumenta. De hecho, según esta perspectiva, cada nuevo momento parecido al anterior refuerza el argumento y acrecienta la confianza.
Cabe notar, sin embargo, que el argumento supone que cada uno de los momentos de esa secuencia es, en el sentido convencional, real. Si ahora mismo tengo el recuerdo de haber mirado el mundo una docena de veces durante el último minuto, asegurándome repetidamente de que no soy un cerebro de Boltzmann, ese recuerdo refleja el estado de mi cerebro en el momento presente y por lo tanto es compatible con la posibilidad de que mi cerebro haya llegado a acaecer justo en este instante y con esos recuerdos precisos impresos. Llevado a sus últimas consecuencias, este escenario nos hace comprender que las observaciones empíricas que acabamos de usar para argumentar que no somos un cerebro de Boltzmann pueden ser, también ellas, parte de la ficción. Puedo albergar el recuerdo de decirme a mí mismo «Pienso, luego existo», pero visto desde un momento dado, el enunciado correcto me obliga a decir «Pienso que pensé, luego pienso que existí». El recuerdo de unos pensamientos no nos garantiza que estos hayan ocurrido alguna vez.
Un enfoque más convincente consiste en negar la propia posibilidad. Un aspecto central del argumento de los cerebros de Boltzmann es la existencia de un lejano horizonte cosmológico que continuamente irradia partículas, que son la materia prima para la construcción de estructuras complejas, incluida la mente. A largo plazo, si la energía oscura que llena el espacio acabase por disiparse, la expansión acelerada cesaría y desaparecería el horizonte cosmológico. Sin una lejana superficie envolvente que irradie partículas, la temperatura del espacio se aproximaría a cero, y con ello también la probabilidad de que se formen estructuras macroscópicas complejas de manera espontánea. No disponemos hasta el momento de ningún indicio del debilitamiento (o fortalecimiento) de la energía oscura, pero en futuras misiones de observación se estudiará esa posibilidad con mayor precisión. Lo prudente es concluir que esta cuestión todavía espera sentencia.
Más radicales todavía son las perspectivas que consideran que el universo, o por lo menos el universo que conocemos, no existirá durante un futuro arbitrariamente lejano. Y si no contamos con las duraciones extraordinariamente largas que hemos venido considerando, la probabilidad de que se formen cerebros de Boltzmann es tan pequeña, tan ridícula, que podemos ignorarla sin perder más sueño. Si el universo llegase a su fin mucho tiempo antes de los períodos que harían probable la producción de cerebros de Boltzmann, podríamos dejar a un lado nuestro escepticismo y regresar con comodidad a nuestro relato anterior sobre el origen y desarrollo de nuestros cerebros, incluidos nuestros recuerdos, conocimiento y creencias.
¿Cómo podría producirse ese rápido fin del universo?
¿Está cerca el fin?
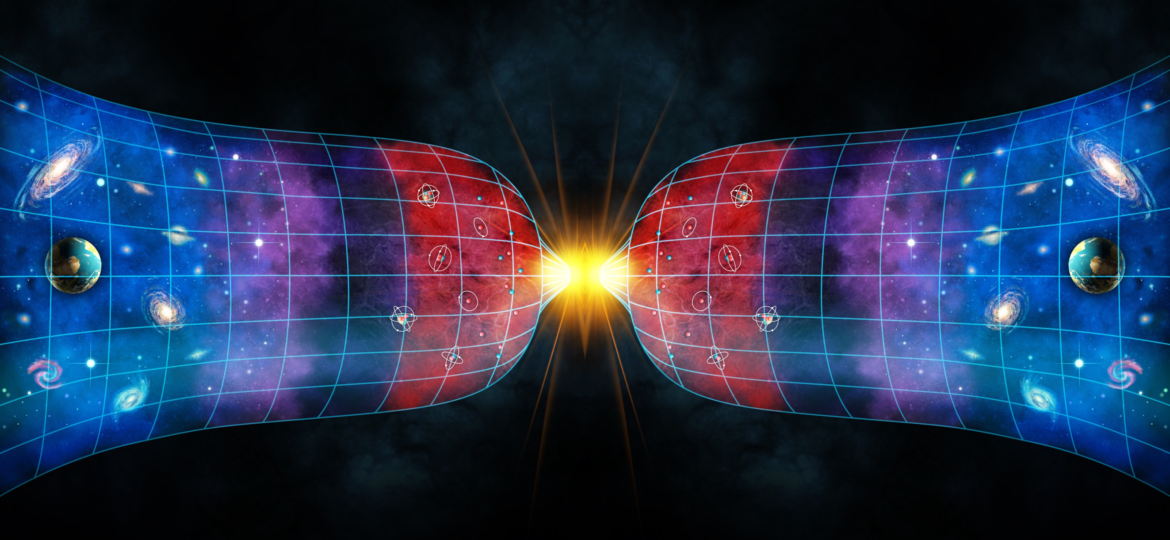
Existe la posibilidad de que el campo de Higgs diera un salto cuántico hacia un nuevo valor y que eso provocase un cambio súbito de las propiedades de las partículas que reescribiera muchos de los procesos básicos de la física, la química y la biología. El universo seguiría su curso, pero casi con certeza sin nosotros. Si esta divergencia se produjese mucho antes de las escalas de tiempo necesarias para la formación de cerebros de Boltzmann (como en la actualidad sugieren los datos sobre el campo de Higgs), los cerebros ordinarios predominarían en la población, y eludiríamos el atolladero del escepticismo. Un fin aún más enfático sería el provocado por un salto cuántico en el que cambiase súbitamente el valor de la energía oscura. En la actualidad, la expansión acelerada del cosmos es empujada por una energía oscura positiva que impregna todas las regiones del espacio. Pero del mismo modo que la energía oscura positiva produce gravedad repulsiva que empuja hacia fuera, la energía oscura negativa genera gravedad atractiva que tira hacia dentro. En consecuencia, un evento de efecto túnel en el que la energía oscura saltase a un valor negativo marcaría una transición de un universo que se hincha a uno que se colapsa. Ese cambio radical haría que todo, la materia, la energía, el espacio y el tiempo, se comprimiera hasta alcanzar una extraordinaria presión y temperatura, una suerte de Big Bang inverso que los físicos han bautizado como Big Crunch (gran implosión).
Del mismo modo que hay incertidumbre sobre qué ocurrió en el tiempo cero, cuando se desencadenó el Big Bang, hay incertidumbre también acerca de lo que sucedería en el momento final, en el momento último del colapso. Lo que es evidente, sin embargo, es que si la implosión se produjese mucho antes de los 101068 años, la peculiar implicación de los cerebros de Boltzmann dejaría una vez más de tener sentido. En una última perspectiva, interesante más allá de las consideraciones sobre los cerebros de Boltzmann, el físico Paul Steinhardt y sus colaboradores Neil Turok y Anna Ijjas imaginan que a esa potencial implosión que pondría fin al universo le seguiría un optimista rebote que produciría un nuevo universo. De acuerdo con esta teoría, las regiones del espacio como la nuestra pasan por fases de expansión y contracción en ciclos que se repiten indefinidamente. El Big Bang se convierte en el Big Bounce, el gran rebote, en un rebote desde un anterior período de contracción.
La idea no es del todo nueva. Poco después de que Einstein completase la teoría de la relatividad general, Alexander Friedmann propuso una versión cíclica de la cosmología que refinaría después Richard Tolman. El objetivo de Tolman, en particular, era eludir la cuestión del origen del universo. Si los ciclos se extienden infinitamente hacia el pasado, entonces no hubo principio. El universo siempre existió. Pero Tolman topó con el obstáculo de la segunda ley de la termodinámica. La continua acumulación de entropía de un ciclo al siguiente implica que el universo que habitamos hoy día solo podría existir precedido por un número finito de ciclos, con lo cual se requería un inicio después de todo. En su nueva versión del cosmos cíclico, Steinhardt e Ijjas dicen poder superar ese obstáculo al establecer que, en cada ciclo, una región determinada del espacio se expande mucho más de lo que se contrae, garantizando así que la entropía que contiene queda totalmente diluida. Ciclo tras ciclo, la entropía total del conjunto del espacio aumenta, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, pero en cualquier región finita, como la que dio origen a nuestro cosmos observable, la acumulación de entropía que se alzó como un obstáculo para Tolman deja de ser un problema. La expansión diluye toda la materia y la radiación, y la posterior contracción aprovecha la gravedad para rellenar justo la cantidad de energía de alta calidad necesaria para iniciar un nuevo ciclo.
La duración de cada ciclo viene determinada por el valor de la energía oscura; de acuerdo con las mediciones actuales, sería del orden de cientos de miles de millones de años. Como eso es mucho menos tiempo del necesario para que se formen cerebros de Boltzmann, la cosmología cíclica proporciona una nueva solución potencial para preservar la racionalidad. Durante cada ciclo habría tiempo de sobra para producir cerebros de la forma ordinaria, pero concluiría mucho antes de que hubiera tiempo para producir cerebros a la manera boltzmanniana. Con una razonable seguridad, todos podríamos declarar entonces que nuestros recuerdos reflejan sucesos que realmente ocurrieron. Mirando hacia el futuro, la cosmología cíclica sugiere que nuestro ascenso por el Empire State Building se acabaría pronto, alrededor de los pisos 11 o 12, cuando la fase de contracción del espacio daría lugar a un rebote que pondría fin a nuestro ciclo e iniciaría el siguiente. La linealidad de la metáfora del rascacielos también habría que actualizarla a una forma espiral en la que cada vuelta representase un ciclo cosmológico. Además, como los ciclos podrían sucederse de manera indefinida tanto hacia el pasado como hacia el futuro, habría que imaginar que la estructura se extiende infinitamente lejos en ambas direcciones. La realidad que conocemos formaría parte de una sola vuelta de ese recorrido cosmológico.
En años recientes, la cosmología cíclica se ha alzado como principal competidora de la teoría inflacionaria. Aunque ambas pueden explicar las observaciones cosmológicas, y entre ellas las tan importantes variaciones de la radiación de fondo de microondas, esta hipótesis sigue dominando la investigación cosmológica. Esto refleja en parte lo arduo que es despertar el interés de los físicos por alternativas a una teoría que durante cuatro décadas ha impulsado la cosmología hasta convertirla en una ciencia madura y precisa. Que nuestros tiempos se conozcan como la era dorada de la cosmología se debe atribuir en buena medida a la teoría de la inflación cósmica. Pero en la ciencia, como es natural, la verdad no se determina por encuestas y popularidad, sino por experimentos, observaciones e indicios empíricos. Y las teorías inflacionaria y cíclica producen una predicción observacional marcadamente distinta que algún día nos será de gran utilidad para dirimir entre ellas: el destello de expansión inflacionaria del Big Bang debió perturbar de forma tan vigorosa el tejido del espacio que las ondas gravitacionales producidas podrían llegar a detectarse todavía. En cambio, bajo el modelo cíclico, la expansión más suave habría generado ondas gravitacionales demasiado débiles como para que podamos observarlas. En un futuro no muy lejano, las observaciones podrían ofrecernos la posibilidad de inclinar la balanza hacia una de las dos aproximaciones cosmológicas.
Entre los investigadores, la teoría inflacionaria sigue siendo la principal teoría cosmológica. En cualquier caso, es emocionante imaginar que futuras observaciones nos permitan profundizar en nuestro conocimiento del cosmos y nos lleven a ver nuestra era como uno de muchos momentos, quizá infinitos, de entendimiento incompleto. Aunque eso afectaría a nuestra discusión de los primeros estadios del universo, así como su desarrollo por encima del piso 12, más o menos, las consideraciones centrales sobre la entropía y la evolución que nos han guiado en nuestro viaje todavía se mantendrían en pie. Si se confirmase la teoría cíclica, la consecuencia de mayor impacto sería descubrir que la más ubicua de todas las pautas (nacimiento, muerte, renacimiento) es recapitulada también a escala cosmológica. Es un modelo sugerente. Pensadores que se remontan a los antiguos hindúes, egipcios y babilonios ya imaginaron que en lugar de principio, medio y final, el universo, como los días y las estaciones, podría responder a una pauta de ciclos sucesivos. En un futuro no muy lejano, datos recogidos por los observatorios de ondas gravitacionales podrían revelarnos si es esta la pauta que sigue el cosmos.
Pensamiento y multiverso

¿Un viaje a velocidad arbitraria hacia lo más profundo del espacio alcanzaría sus confines? ¿Continuaría para siempre? ¿O daría una vuelta entera cual cósmico periplo magallánico? Nadie lo sabe. Dentro de la teoría inflacionaria, las formulaciones matemáticas que se han estudiado más a fondo nos llevan a pensar que el espacio es ilimitado, lo cual explicaría en parte por qué los investigadores han prestado más atención a esta idea. Un espacio ilimitado ofrece una posibilidad particularmente extravagante para el futuro lejano del pensamiento, así que vamos a seguir la perspectiva inflacionaria predominante y suponer que el espacio es infinito (lo cual dudo mucho. Siempre consideré que el infinito es un invento matemático sin realidad física).
La mayor parte del espacio infinito quedaría fuera del alcance de nuestra capacidad de observación. La luz emitida desde un lugar lejano solo es visible por nuestros telescopios si ha tenido el tiempo suficiente para atravesar el espacio que nos separa. Usando el tiempo de viaje máximo posible (la duración hasta el Big Bang, hace 13.800 millones de años), podemos calcular que la distancia máxima que podemos ver en cualquier dirección es de unos 45.000 millones de años luz (uno podría haber pensado que la respuesta es 13.800 millones de años luz, pero como el espacio se expande mientras la luz se desplaza, la distancia máxima es mayor). Si otros seres hubieran nacido en un planeta más alejado de la Tierra que esa distancia, no nos habríamos podido comunicar de ningún modo, ni influirnos de manera mutua. Así que si suponemos que el espacio es infinito, podemos concebirlo como un mosaico de regiones de 90.000 millones de años luz ampliamente separadas, cada una de las cuales habría evolucionado con total independencia de las otras. A los físicos les gusta pensar en cada una de estas zonas como si fuesen universos independientes, y entonces en conjunto constituirían un «multiverso». Así pues, una extensión infinita da origen a un multiverso compuesto por un número infinito de universos.
En sus indagaciones sobre estos universos, los físicos Jaume Garriga y Alex Vilenkin establecieron una característica crucial. Si pudiéramos ver una serie de películas que mostrasen la evolución cosmológica de cada uno de ellos, no todas serían distintas. Como cada región tiene un tamaño infinito y contiene una cantidad grande pero finita de energía, solo habrá un número finito de tramas diferentes. Intuitivamente, uno podría pensar que no es así, que habría infinitas variaciones porque, dada una historia cualquiera, siempre se puede modificar alterando la posición de una partícula en uno u otro sentido. Pero el caso es que si las alteraciones de posición son demasiado pequeñas, caen por debajo del límite de sensibilidad de la incertidumbre cuántica, y por lo tanto no tienen la menor consecuencia, mientras que si son demasiado grandes, las partículas dejarían de estar en la misma región o sus energías superarían el máximo disponible. Restringidas de este modo por las escalas más pequeñas y por las más grandes, nos queda solo un número finito de variaciones, de modo que solo es posible una cantidad limitad de películas.
Con un número infinito de regiones y un número finito de películas, está claro que no hay historias suficientes para que todas sean distintas. Podemos estar seguros de que las tramas se repetirán; de hecho, podemos estar seguros de que lo harán un número infinito de veces. También es seguro que se verán todas las películas. Las agitaciones cuánticas que dan origen a una historia que es distinta de otras son aleatorias, y por lo tanto producen todas las configuraciones posibles. Ninguna historia queda atrás. La infinita colección de universos hace realidad todas las historias posibles, y cada una de ellas se representa infinitas veces. Esto nos lleva a una peculiar conclusión: la realidad que experimenta el lector, o yo, o cualquier otra persona, ocurre también en otras regiones, en otros universos, una y otra vez. Si modificamos esa realidad de cualquier manera que no esté estrictamente prohibida por las leyes de la física (no podemos, por ejemplo, violar la conservación de la energía o de la carga eléctrica), también esa historia estará ahí, repitiéndose una y otra vez. La mente se ve tentada a imaginar realidades alternativas.
Los aficionados a la física cuántica reconocerán una semejanza con la llamada «interpretación de muchos mundos», que imagina que todo posible resultado permitido por las leyes cuánticas se da en su propio universo. Los físicos llevan más de medio siglo debatiendo si esta interpretación de la mecánica cuántica tiene sentido matemáticamente y si, en caso afirmativo, los otros universos son reales o solo ficciones matemáticas útiles. La diferencia esencial es que en la teoría cosmológica que ahora exponemos los otros mundos (las otras regiones) no está sujeta a interpretación. Si el espacio es infinito, las otras regiones están ahí afuera. Es razonable concluir que aquí, en esta región, en este universo, nuestros días y, en general, los de todos los seres pensantes, están contados. Su número puede ser muy alto, pero en algún momento de nuestro ascenso al Empire State Building, o quizá algo por encima, la vida y la mente probablemente encuentren su final. Contra este telón de fondo, Garriga y Vilenkin ofrecen una curiosa forma de optimismo. Señalan que como cada historia se representa en una colección infinita de universos, algunos necesariamente experimentarán caídas raras y fortuitas en la entropía que mantendrán intactas ciertas estrellas y planetas, y producirán nuevos entornos con las fuentes de energía de alta calidad o se dará alguno de los muchos procesos improbables que permiten que la vida y el pensamiento persistan mucho más tiempo de lo que cabría esperar. De hecho, Garriga y Vilenkin argumentan que si seleccionamos «cualquier» duración finita, por larga que sea, habrá universos dentro de esa infinita colección de universos en los cuales algunos procesos improbables nadarían contra la corriente entrópica y permitirían que la vida persistiera con al menos esa duración. En consecuencia, entre la infinidad de universos, algunos alojarían vida y mente durante un tiempo futuro arbitrariamente largo.
Es difícil saber cómo explicarían los habitantes de esas regiones la buena fortuna que les permite sobrevivir. O siquiera si serían conscientes de su buena fortuna. Quizá habrían alcanzando un conocimiento de la física parecido al que nosotros poseemos y reconocerían que las fluctuaciones aleatorias pueden tener resultados raros y fortuitos. Al mismo tiempo, ese conocimiento les haría saber que lo que experimentan, aunque posible, es extraordinariamente improbable. Pero comprenderlo los llevaría a la conclusión de que necesitan revisar su conocimiento de la física. Pensémoslo. Aunque las leyes probabilísticas de la física cuántica permiten la posibilidad de que pueda atravesar un muro sólido, si lo hiciese, y lo hiciese de manera repetida, decidiríamos reformar a fondo nuestra comprensión de la física cuántica. Y no porque hubiera contravenido las leyes cuánticas, pues no lo habría hecho, sino solo porque si unos sucesos supuestamente improbables sucediesen, y lo hicieran a menudo, buscaríamos mejores explicaciones bajo las cuales esos sucesos dejasen de ser improbables. Por supuesto, también es posible que los habitantes de esas afortunadas regiones no se obsesionen en buscar explicaciones y solo se dejen llevar y vivan felices para siempre.
Como la probabilidad de que habitemos en una de esas regiones es prácticamente cero, igual que lo es la de que nos encontremos lo bastante cerca de una de ellas como para escaparnos hasta allí, quizá cuando atisbemos nuestro propio fin recojamos todo lo que hemos aprendido, descubierto y creado, lo metamos todo en una cápsula, y la enviemos al espacio con la esperanza de que algún día alcance alguna de las regiones más afortunadas. Si no formamos parte de un linaje que se extiende hasta la eternidad, tal vez podamos transmitir la esencia de nuestros logros a quienes sí forman parte de uno. Tal vez, aunque de forma indirecta, podamos dejar huella para la eternidad. Garriga y Vilenkin estudian una versión de este escenario, y con la ayuda de reflexiones del filósofo David Deutsch, llegan a la conclusión de que el plan es imposible. En la infinidad de universos y en la vastedad de los tiempos, las fluctuaciones cuánticas aleatorias producirán muchas más cápsulas falsas que las reales que puedan producir nuestros descendientes, por lo que cualquier huella fiable de quiénes somos y qué hemos logrado se perderá en medio del ruido cuántico.
Lo más probable es que la vida y el pensamiento en nuestro universo, en lo que siempre hemos considerado «el» universo, llegue un día a su fin. Quizá hallemos consuelo en saber que en algún lugar de las vastas extensiones del espacio infinito, mucho más allá de las fronteras de nuestro dominio, la vida y el pensamiento persista, quizá de manera indefinida. Aunque contemplemos la eternidad, aunque intentemos alcanzarla, no podremos tocarla.
© 2025 JAVIER DE LUCAS