
GUERRAS BACTERIANAS

ANTIBIOTICOS
El descubrimiento, la producción en masa y la utilización de los antibióticos para combatir las enfermedades infecciosas causadas por bacterias ha sido uno de los logros más importantes de la historia de la humanidad. El término antibiótico parece que fue acuñado por primera vez en EE. UU. por el microbiólogo Selman A. Waksman (Novaya Priluka, Ucrania, 1888-1973) para describir sustancias químicas producidas por micro organismos que tenían efectos antagonistas sobre el crecimiento de otros microorganismos (compuestos que producían algunas bacterias para matar a otras bacterias). Como él mismo cuenta en su artículo «¿Qué es un antibiótico o una sustancia antibiótica? publicado en la revista Mycologia en 1947, fue el editor de la revista Biological Abstracts (Dr. A. Flynn) el que le pidió en julio de 1941 que buscara un nombre para describir esas sustancias. Waksman, basándose en la escasa literatura existente y en el término antibiosis —acuñado por el biólogo francés Paul Vuillemin en un artículo publicado en la revista de la Asociación Francesa para el Avance de la Ciencia en 1889—propuso específicamente el nombre de antibiótico porque, primero, se había utilizado muy escasamente antes de 1941 y segundo, su utilización en esas contadas ocasiones era muy confusa, por lo que él quiso verter un poco de luz sobre el asunto.
Waksman estudió un grupo de bacterias llamadas actinomicetos durante su máster y posteriormente durante su tesis doctoral, en la Universidad de California en Berkeley. Cuando el ser humano ha imitado los compuestos producidos por los microorganismos y los ha fabricado de forma sintética en el laboratorio se denominan antimicrobianos. Utilizaré ambos términos indistintamente a lo largo del artículo.
Los antibióticos han salvado millones de vidas en los últimos setenta y cinco años, pero en la actualidad han perdido buena parte de su poder, debido a que muchas bacterias se han hecho insensibles a ellos. El aumento del número de estas bacterias insensibles —o lo que es lo mismo, resistentes— a los antibióticos es hoy en día un problema muy preocupante para los médicos que se enfrentan a ellas a diario. El fenómeno de la aparición de super bacterias resistentes a múltiples antibióticos ha sido estudiado por los científicos desde hace muchos años y ha comenzado a interesar cada vez más a los Gobiernos y los medios de comunicación; pero sigue siendo un problema desconocido para la población en general. Todavía no hay un número suficientemente alto de personas que lo conozca. Todavía no muere suficiente gente como para que un número alto de personas perciba que esto un problema —un problema serio—. Los científicos lo han explicado con suficiente claridad en distintos foros, pero si las personas de la calle no lo perciben en su día a día, no se dan por aludidas; esas personas ya tienen suficientes problemas en sus vidas como para preocuparse de uno más, y que ni siquiera perciben. Pero parece que esto último tiene solución.
En unos pocos años la población lo va a percibir de verdad. Las estimaciones más pesimistas hablan de que dentro de treinta años habrá tantas infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos que cada tres segundos morirá una persona en el mundo por esta causa. Más muertes que por cáncer. La peor parte se la llevarán los continentes de Asia y África; pero en Europa podría morir la friolera de casi 400.000 personas al año.
¿DE DONDE HAN SALIDO LOS ANTIBIOTICOS?
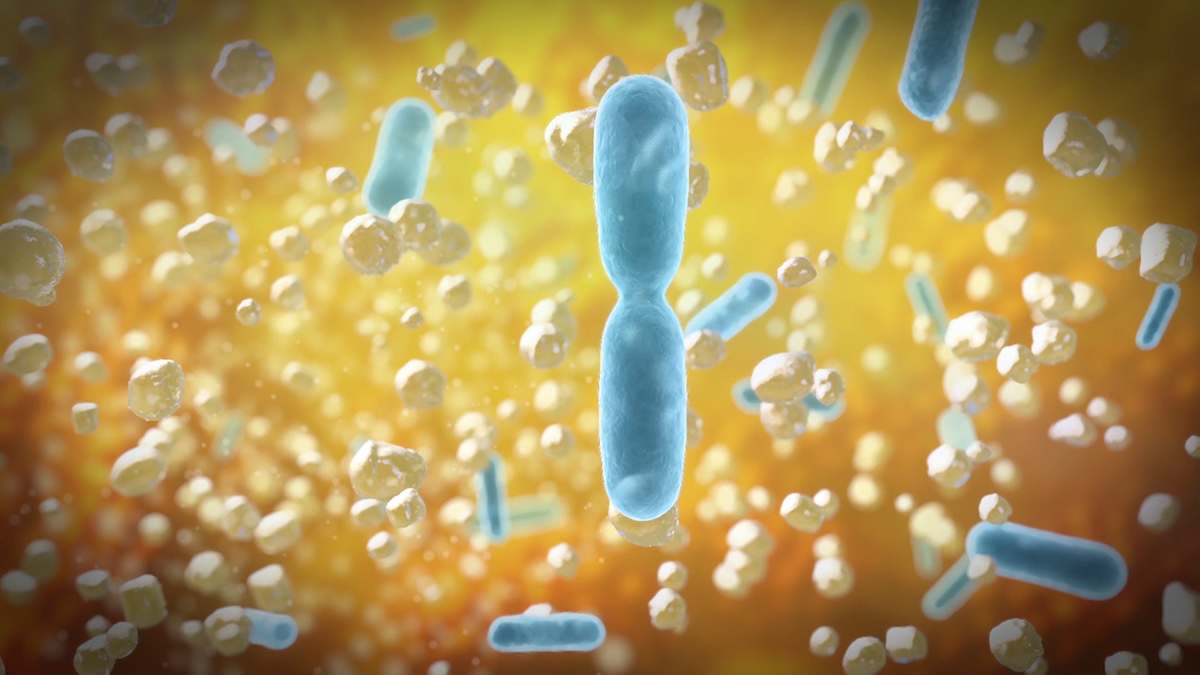
Aunque muchos han opinado sobre el origen de la vida en la Tierra y sobre la aparición de los primeros organismos unicelulares, nadie estará nunca totalmente seguro de cómo fueron exactamente esos acontecimientos, ni siquiera si algún día se encuentra vida en otro planeta. No tenemos una única e indiscutible explicación de cómo se originó la vida en nuestro planeta, pero sí disponemos de muy buenas hipótesis de cómo ocurrió y de cuándo ocurrió. La evolución hizo el resto. La teoría de la evolución era simplemente eso, una teoría para Darwin, Lamarck y sus descendientes inmediatos, pero hoy en día ya no es una teoría. La evolución es tan real como la deriva continental o el cambio climático, aunque un gran porcentaje de la población no se dé cuenta de que estos fenómenos conviven con nosotros. No nos damos cuenta, ni reparamos en ellos, pero están ahí, ocurriendo ahora mismo. Mientras usted lee este artículo las especies están evolucionando, los continentes están desplazándose y el efecto invernadero está aumentando.
Otra cosa de la que los científicos están seguros es de que las bacterias estaban aquí mucho antes que nosotros. Mucho antes que nuestros antepasados los primates, mucho antes que sus antepasados mamíferos y mucho antes que los antepasados de los antepasados de los reptiles, de los anfibios y de los peces. También estamos seguros de que había —y hay— muchas, miles y miles de especies bacterianas. Hay más especies de bacterias en el planeta que especies de animales o plantas. Mediante una tinción de ácidos nucleicos, investigadores del Departamento de Microbiología, Ecología y Ciencias Marinas de la Universidad de Georgia (EE. UU.) estimaron en 1998 que el número de bacterias que hay, solo en el océano, es mayor de 1029 (un 1 seguido de 29 ceros).
En biología, a los seres vivos se les ponen nombres y apellidos. Normalmente el nombre es el género y el apellido es la especie. En microbiología —la parte de la biología que estudia los microorganismos— también hay que utilizar un nombre y un apellido para hacer referencia a una determinada bacteria, levadura, hongo o parásito. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo la bacteria Staphylococcus aureus: Staphylococcus es el nombre del género y aureus es la especie. Klebsiella es un género y pneumoniae la especie; Acinetobacter es un género y baumannii es la especie, y así sucesivamente. De este modo, el género Staphylococcus consta de muchas especies distintas, al igual que el género Klebsiella o el Género Acinetobacter. Por ejemplo, otras especies de Staphylococcus serían epidermidis o haemolyticus; otra especie de Klebsiella sería oxytoca y otra especie de Acinetobacter sería pittii.
Cuando la Tierra era bastante primitiva, estaba habitada solo por microorganismos simples. Y sabemos que los más primitivos fueron micro organismos similares a las actuales bacterias. Estas bacterias eran muy numerosas y no eran todas iguales, por lo que no es muy difícil imaginar que competían por los recursos. Aquí la evolución comenzó ya a lucirse. El ADN de esos diminutos seres comenzó a complicarse y a generar secuencias —de genes— que contenían órdenes cada vez más complejas para generar nuevas moléculas, nuevas proteínas, nuevas herramientas y también nuevas órdenes. Al dividirse y copiar su ADN para pasarlo a sus descendientes, las bacterias cometen errores y no sabemos a ciencia cierta si hace unos miles de millones de años existían sistemas de reparación de mutaciones o qué complejidad tenían; así que posiblemente las mutaciones —favorables o desfavorables— estarían a la orden del día. Mutaciones beneficiosas implicaban evolución. Muchas mutaciones beneficiosas implicaban evolución más rápida.
Al haber una inmensa competencia en el planeta, los primitivos seres unicelulares desarrollaron armas contra sus enemigos, al menos contra los que tenían más cercanos en una gota de agua o en un grano de arena. Cada especie de bacteria y cada especie de hongo desarrolló su armamento: los compuestos antibióticos que mataban a sus competidores. A los hongos les molestaban principalmente las bacterias y a las bacterias los hongos y otras bacterias. Esto dio lugar a una carrera armamentística entre microorganismos. El resultado fue una interminable lista de compuestos que se lanzaban unos a otros en campos de batalla diminutos.
Además, por cada compuesto antimicrobiano que generaba un hongo o una bacteria, se generaba también un antídoto, una proteína que protegía a ese hongo o a esa bacteria de la autodestrucción. Los genes que contenían las instrucciones para esos mecanismos de autodefensa fueron los primeros genes de resistencia contra las armas propias. Por otro lado, siempre que la evolución permitía que hubiera una nueva arma de ataque, tarde o temprano permitía también a los atacados generar una defensa. Esa defensa apareció también en forma de mutaciones en el ADN que les permitían defenderse y, por lo tanto, que la carrera armamentística se acelerase. Esas armas de ataque y defensa se perfeccionaron con el tiempo, mucho tiempo, cientos de millones de años.
Mientras las bacterias y los hongos seguían luchando, aparecieron los primeros organismos complejos en el mar. Luego aparecieron los peces y los anfibios; y las bacterias y los hongos seguían luchando y modificando sus sistemas de ataque y defensa. Aparecieron luego los reptiles y los mamíferos; y las bacterias y los hongos seguían peleando. Algunas de estas bacterias se hicieron amigas de los animales que salieron del mar y pasaron a formar parte de su microbiota, ayudando cada vez más a realizar diferentes funciones metabólicas y fisiológicas; les acompañaron sobre su piel y en su aparato digestivo y respiratorio, y ya nunca se separaron de ellos. Y luego aparecieron los mamíferos, los primates y el hombre moderno, acompañados también por cientos de especies de bacterias diferentes. Mientras, en el agua, la hierba, las piedras o dentro de los propios animales, los pequeños microorganismos seguían con sus guerras.
Utilizando técnicas modernas de metagenómica, se han encontrado genes de resistencia a antibióticos de unos 10.000 años de antigüedad en los fondos submarinos de Papúa Nueva Guinea. También en los suelos helados —el permafrost— de Alaska, en muestras que datan del Pleistoceno, hace más de 30.000 años. Además, se han encontrado genes de resistencia en la cueva Lechuguilla, en Nuevo México, un sitio que en su parte más profunda ha permanecido aislado de la superficie durante unos 4 millones de años. Algunos científicos han calculado incluso que algunos genes de resistencia podrían llevar circulando por el planeta unos dos mil millones de años.
Sin ir tan atrás en el tiempo, los investigadores de la universidad irlandesa de Maynooth, David Fitzpatrick y Fiona Walsh, publicaron en 2016 un estudio sobre la diversidad de genes de resistencia encontrados en distintos metagenomas. No solo utilizaron suelos o aguas, sino también animales e insectos. Las muestras con mayor número de genes de resistencia se encontraron en sitios tan curiosos como en el compost del suelo de un zoo de Sao Paulo en Brasil o en el caracol gigante africano (Achatina achatina).
En otro estudio curioso, publicado en 2009 en la revista Avances Científicos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), se descubrió algo sorprendente. Científicos de varios países americanos tomaron muestras de la boca, la piel y las heces de 34 de los 54 habitantes de un poblado yanomami que habitan en montañas remotas de la selva amazónica de Venezuela. El estudio demostró que en sus microbiomas, estas gentes —sin contacto previo con la civilización— ya tenían de genes de resistencia en sus bacterias intestinales —aunque en baja frecuencia—, incluyendo genes de resistencia a antibióticos semisintéticos, sintéticos o de última generación, como a algunas cefalosporinas de cuarta generación, el monobactam o la ceftazidima. Otra demostración más de que los genes de resistencia a los antibióticos ya estaban con nosotros mucho antes incluso de que Fleming descubriera la penicilina.
Algunas civilizaciones como la egipcia o la griega trataron enfermedades con hongos. No sabían muy bien de qué iban estas guerras entre hongos y bacterias, pero si utilizaban hongos en sus medicinas y ungüentos, las personas se curaban. En el siglo XVII, varios hombres de ciencia se dieron cuenta también de que los hongos producían armas contra las bacterias, no solo en Reino Unido, sino también en Francia, Bélgica e Italia; pero estos descubrimientos no pasaron más allá de las puertas de los laboratorios.
La quimioterapia tal y como la conocemos actualmente se la debemos a Paul Ehrlich (1854-1915), un médico investigador que unió la química con la biología, debido a su pasión por los colorantes químicos y por la histología. Creó la bala mágica, el salvarsán, un compuesto que contenía arsénico y que poseía propiedades curativas contra la sífilis. Su experimentos anunciaron por primera vez la toxicidad selectiva de compuestos que mataban bacterias —procariotas, células sin núcleo—, pero que no afectaban a las células eucariotas —las que tienen núcleo—.
FLEMING Y LA PENICILINA

Fue en 1928 cuando Alexander Fleming —que trabajaba en el hospital St. Mary de Londres— le encontró todo el sentido a esas guerras entre microorganismos. Consiguió aislar y concentrar una de esas armas diminutas hasta poder manejarla en cantidad suficiente para realizar experimentos con ella. En uno de los episodios de la historia que concedió más suerte al Homo sapiens, Fleming se dio cuenta de que un hongo denominado Penicillium notatum utilizaba un arma para atacar a unas bacterias llamadas Staphylococcus aureus que estaban creciendo en una placa de cultivo de su laboratorio. El hongo —posiblemente procedente del laboratorio de hongos del piso inferior del hospital, aunque hay varias teorías al respecto— producía un compuesto que posteriormente se denominó penicilina. El arma del hongo Penicillium contra las bacterias Staphylococcus era la penicilina. Esa arma generada por el hongo era uno de los productos de la guerra entre bacterias y hongos que ha traído hasta nuestros días la evolución. Y ese hombre, en Londres, se dio cuenta de ello y le dedicó toda su atención.
Por supuesto, es lógico pensar que esa batalla entre Penicillium y Staphylococcus no se libró por primera vez dentro de una placa de Petri en un hospital de Londres. Esa guerra llevaba librándose millones de años y Fleming tuvo la suerte de presenciar una batalla. A lo mejor gracias a esa batalla memorable está usted leyendo este artículo, pues la penicilina llegó a España y a muchos otros países después de la segunda guerra mundial, por lo que ayudó a curar a muchos de nuestros abuelos. Santiago Redondo Gaspar, un médico de 87 años que de joven recorrió los pueblos de España practicando la medicina, contaba hace un par de años en su casa de Zaragoza que él había puesto algunas de las primeras inyecciones de penicilina a principios de los años 50. «Era algo milagroso», dijo. También contó que posteriormente había visto muchos efectos tóxicos en los primeros antibióticos y que una de las posibles soluciones era eliminar esos efectos tóxicos de las moléculas. No estaba muy desencaminado.
Fleming se puso manos a la obra. S. aureus es una bacteria común de la piel del ser humano, pero que, si se encuentra en el sitio erróneo —por ejemplo en una herida—, puede llegar a causar una infección. Así que Fleming intentó aislar y concentrar el producto armamentístico que producía el hongo contra la bacteria, con el fin de poder utilizarlo para curar. Publicó sus resultados en junio de 1929 —un año después de haber observado la placa de S. aureus contaminada por el hongo— en la revista British Journal of Experimental Pathology, actualmente International Journal of Experimental Pathology.
En uno de sus primeros experimentos utilizó mucosa de un paciente con gripe que extendió sobre una placa de cultivo microbiológico. A esta placa añadió seis gotas del cultivo del hongo filtrado que contenía bastante penicilina en bruto y observó cómo los Staphylococcus procedentes de la nariz de esta persona eran inhibidos por el compuesto. Probó luego cultivos bacterianos de otras especies como Streptococcus, Pneumococcus, Gonococcus y Bacillus diphtheriae —actualmente la taxonomía de algunas de estas especies ha sido cambiada— y observó también un potente efecto bactericida. Sin embargo, otras bacterias de los géneros Bacillus y Vibrio no fueron afectadas por la penicilina. Fleming había encontrado en una placa de cultivo el arma para acabar con algunas de las bacterias más peligrosas para el hombre.
Faltaba probar su toxicidad en animales. Inyectó el compuesto en conejos y ratones, y este no produjo ningún efecto tóxico. Posteriormente lo aplicó en los ojos y la piel de voluntarios sanos y tampoco mostró toxicidad. Ese compuesto se podría utilizar definitivamente en humanos. Aunque no consiguió purificar suficientemente el compuesto que producía el hongo, ni producirlo en grandes cantidades, recibió el Premio Nobel de Fisiología-Medicina en 1945 por su descubrimiento.
Fueron Howard Florey, Ernst Chain y Norman Heatley los que continuaron su trabajo, en la Universidad de Oxford. Estos investigadores —junto con numerosos colaboradores—desarrollaron los métodos para cultivar, extraer y purificar suficiente cantidad de penicilina para administrarla como un medicamento. Emplearon para ello una técnica que lleva siendo útil al hombre desde hace unos 8.000 años —sobre todo para producir alimentos y bebidas—: la fermentación. Según el libro titulado "Penicilina y el legado de Norman Heatley", la primera paciente en recibir penicilina como parte de un test de toxicidad fue una mujer con un cáncer terminal, pero los efectos secundarios fueron bastante desagradables como consecuencia de las impurezas que llevaba el compuesto. Los efectos secundarios de los antibióticos son importantes. Tan solo unos años después ya se publicaba en la revista "The New England Journal of Medicine" un artículo de revisión sobre los efectos secundarios de los antibióticos recién descubiertos que llevaba por título: «Complicaciones inducidas por los agentes antimicrobianos».
La segunda persona en recibir penicilina fue un policía que se había cortado accidentalmente la cara con una espina de rosal —otras versiones dicen que resultó herido durante un ataque de la aviación alemana en los bombardeos de Londres—, que desarrolló una infección brutal en la cara por estafilococos y estreptococos y que le hizo incluso perder un ojo. Por desgracia, la cantidad de penicilina de que se disponía en aquel momento era tan pequeña que hasta se tuvo que repurificar penicilina de la propia orina del policía. Aun así, la penicilina se agotó al quinto día y el policía murió. Más adelante, una vez optimizado el proceso, otra de las primeras personas tratadas con una cantidad suficiente de penicilina fue una niña de aproximadamente 8 años cuya cara aparecía totalmente deformada por una infección en unas fotografías de la época. Cada día, durante los seis días que duró su tratamiento con el antibiótico, se le realizó una fotografía. La sexta fotografía muestra a la niña sin signos de infección, con unos lazos preciosos en el pelo, a punto de sonreír.
Con la segunda guerra mundial ya encima y ante la amenaza de las bombas alemanas, el equipo dirigido por Florey y Chain se mudó a Estados Unidos, donde pudieron continuar con sus investigaciones utilizando grandes fermentadores para producir penicilina. La penicilina se utilizó masivamente a partir de 1942 durante la segunda guerra mundial y logró salvar miles de vidas. Por ello, fue bautizada como la droga milagrosa. Uno de los centros de producción de penicilina más importantes fue la Universidad de Wisconsin en Madison. Durante más de dos años, mientras que en Europa y en otras partes del mundo se libraban batallas encarnizadas, en esa universidad más de cincuenta científicos se encargaron de la producción del antibiótico. De hecho, la envergadura del proyecto de producción de penicilina es comparada por algunos autores con la del proyecto Manhattan, que tuvo por objetivo el desarrollo de la primera bomba atómica. Uno para curar y el otro para matar.
El microbiólogo Kenneth Raper, que investigaba en un laboratorio del Gobierno en Peoria (Illinois), aisló una cepa de Penicillium que producía una cantidad considerable del antibiótico. Se unió al grupo de la Universidad de Wisconsin en Madison donde se encontraba el botánico John Stauffer, que consiguió modificar genéticamente esa cepa de Penicillium para hacerla incluso más productiva —utilizando los poderes mutagénicos de la luz ultravioleta—. Con esta cepa consiguieron doblar la producción mensual de penicilina.
Posteriormente, los bioquímicos William Peterson y Marvin Johnson desarrollaron una técnica para poder cultivar el hongo en cantidades mucho mayores y obtener penicilina purificada en masa. No patentaron la cepa y la cedieron a la industria privada para poder obtener así una mayor producción de cara a enviarla al frente para curar a los soldados. Esos investigadores hicieron realidad que la penicilina pudiera producirse realmente en grandes cantidades, a muy bajo coste. Pero en cuanto terminó la guerra, comenzó a producirse a toneladas por las farmacéuticas y a administrarse en grandes cantidades en los hospitales —en muchos hospitales— y probablemente en muchas ocasiones a lo loco. Se descubrieron distintas clases de penicilinas y se modificaron algunas para que su actividad fuera mejor.
En 1948 se introdujo la fenoximetilpenicilina —o penicilina V —, que era resistente a los ácidos, en contraste con otras penicilinas como la F, G K y X, por lo que ésta podía administrarse por vía oral ya que no se destruía en el estómago. Y comenzó a venderse al público, también a lo loco; en cremas, bálsamos, pastillas, etc. Las pastillas ofrecieron unas ventajas tremendas sobre las inyecciones, ya que podían mantenerse sin refrigeración, por lo que el coste de almacenamiento y transporte era mucho menor. Los laboratorios que fabricaban penicilina vendían sus reservas en cuanto podían, ya que la demanda era enorme. Todo esto a pesar de que Alexander Fleming había advertido de que su mala utilización daría lugar a la selección de bacterias resistentes.
BUSQUEDA DE ANTIBIOTICOS
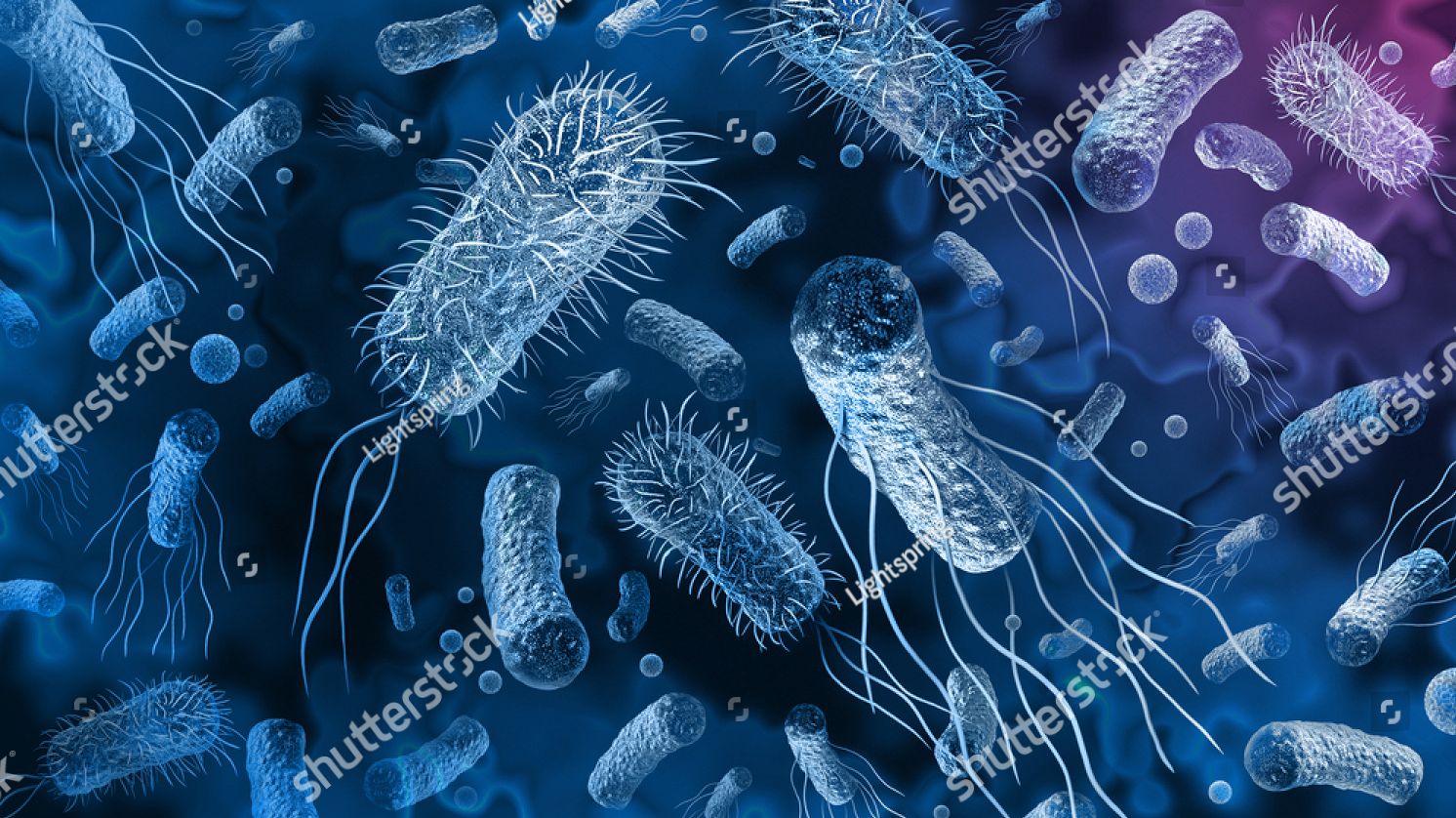
La producción en masa de penicilina y los beneficios concomitantes de su venta estimuló la búsqueda de otros antibióticos. En enero de 2014, la revista de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM) Applied and Environmental Microbiology publicó un comentario — de 7 páginas— escrito por el Dr. Harold Boyd Woodruff de la Universidad de Rutgers (New Jersey) sobre su experiencia inicial con Waksman, antes de comenzar a trabajar para el gigante farmacéutico Merck & Co. Woodruff trabajó como estudiante de doctorado bajo la dirección del Dr. Waksman y participó en el descubrimiento de cuatro nuevos antibióticos: actinomicina, estreptotricina, fumigacina y clavanina. Por desgracia, todos ellos se mostraron activos frente a bacterias en el laboratorio, pero tóxicos en las pruebas con animales, por lo que fueron desechados a la hora de tratar enfermedades infecciosas. En 1943, Waksman, que llevaba años investigando unas bacterias del suelo denominadas actinomicetos, descubrió, junto a otro joven doctorando —Albert Schatz— que algunas especies de actinomicetos producían compuestos que inhibían el crecimiento de otras bacterias tanto gram positivas como gram negativas.
Al año siguiente, publicó junto a sus colaboradores Schatz y Elizabeth Bugie un artículo en la revista Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, en el que se presentaba la actividad antibacteriana de tres especies de actinomicetos y de otro género denominado Micromonospora. Dos cepas de la especie Actinomices griseus —recientemente se le había asignado el nombre de Streptomyces— mostraron una excelente actividad antibacteriana. Una de ellas había sido aislada de suelo y la otra de un frotis de la garganta de un pollo. Además, las sustancias que producían estas bacterias mostraron muy baja toxicidad en animales, con lo que tenían muy buena pinta para ser utilizadas en humanos. Y este artículo señalaba además algo muy importante; en él se presentaba una lista de 20 especies de bacterias frente a las que la estreptomicina era activa.
Una de estas especies era Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causaba la letal y devastadora enfermedad que lleva su nombre y que aún hoy sigue matando a miles de personas en todo el mundo. La estreptomicina se mostró eficaz contra la tuberculosis durante muchos años, aunque, inevitablemente, comenzaron a aparecer cepas resistentes de la bacteria. Como anécdota, Waksman inauguró la primera fábrica de estreptomicina en España en 1954, en Aranjuez, dos años después de recibir el Premio Nobel. Incluso el periódico español ABC le dedicó un par de páginas tras su fallecimiento, con el titular: «El hombre que derrotó a los microbios».
Dos años más tarde, en 1945, uno de los pocos antibióticos verdaderos descubiertos en Europa salió a la luz. El microbiólogo italiano Giuseppe Brotzu investigaba la contaminación por Salmonella de las aguas residuales de Cagliari, en la isla de Cerdeña. Se dio cuenta de que en cuanto las aguas residuales contaminadas llegaban al mar, las salmonelas desaparecían sin dejar rastro. Lejos de la obviedad de que el efecto de la dilución o la salinidad podían hacer desaparecer a esas bacterias, comenzó a pensar por qué los bañistas de las playas cercanas no se ponían enfermos y tampoco tenían infecciones importantes en la piel. Trató de aislar repetidas veces al responsable, realizando infinitas siembras de agua de mar sobre placas microbiológicas. En algunas ocasiones, observó halos de inhibición de bacterias por otras bacterias y por hongos, de forma similar a como Fleming había observado un halo de inhibición del famoso hongo sobre unos estafilococos. Giuseppe aisló uno de esos hongos, que posteriormente se denominó Cephalosporium acremonium. Envió una muestra al Dr. Florey y al grupo de Oxford, los cuales consiguieron descifrar la estructura química del compuesto que producía. Las modificaciones de este compuesto darían lugar a los antibióticos de la familia de las cefalosporinas.
Otros dos años más tarde, en 1947, se descubrió el cloranfenicol (inicialmente denominado cloromicetina) en Estados Unidos. El descubrimiento de esta sustancia, producida por el hongo Streptomyces venezuelae, se atribuyó primeramente a varios investigadores. Por un lado, David Gottlieb aisló un hongo al que denominó Streptomyces lavendulae, en el suelo de una granja hortícola en Urbana (Illinois). Probó el efecto antibacteriano de un compuesto que producía ese hongo e incluso realizó experimentos de toxicidad en animales; pero durante ese tiempo tuvo conocimiento de que un grupo de científicos de los laboratorios Parke, Davis & Company (Detroit), junto con el Dr. Paul Burkholder de la Universidad de Yale (New Haven, Conniecticut), habían aislado una bacteria muy parecida —y que producía un compuesto casi idéntico— en un suelo cercano a Caracas, en Venezuela.
En un artículo enviado a la revista Science en octubre de 1947, el grupo liderado por el Dr. Burkholder se adelantó a los científicos de Illinois y describió una sustancia producida por el hongo "S. venezuelae" que inhibía el cien por cien de los cultivos de Brucella abortus y de Mycobacterium tuberculosis, utilizando 2 microgramos por mililitro y 12,5 microgramos por mililitro del compuesto cristalizado, respectivamente. El grupo de Gottlieb hizo un comentario en la misma revista tres meses después, especulando con que las dos cepas —una de cada equipo— eran en realidad la misma. Posteriormente, ambos grupos publicaron un artículo conjunto en la revista de la Sociedad Americana de Microbiología, Journal of Bacteriology, deshaciendo el entuerto. Se trataba de dos especies muy parecidas pero distintas, y se atribuyó la producción de cloranfenicol al hongo S. venezuelae y no a S. lavenduale.
Pero volvamos a la penicilina y a los consejos de Alexander Fleming, que advirtió sobre el mal uso de los antibióticos: «Si se utilizan mal, habrá consecuencias». Y así ocurrió. Al utilizarse la penicilina masivamente desde mediados de los años 40 y durante toda la década de los 50, uno de los mayores problemas de los hospitales en el Reino Unido fue que se estaban seleccionando cepas de estafilococos resistentes a la penicilina. Se aplicaban antibióticos y antisépticos por todas partes, en las fosas nasales, en las heridas durante las operaciones, se rociaban los quirófanos, etc. Donde se utilizaba mucha penicilina aparecían cepas resistentes, muchas, inexorablemente. Se aislaba a los pacientes, se esterilizaba todo el material quirúrgico, las camas, las cortinas de las habitaciones, se cerraban servicios enteros, pero muchas veces esas medidas no eran suficientes. En un artículo publicado por Henry Chambers —del hospital general de San Francisco— en la revista Emerging Infectious Diseases en 2001, hay una gráfica reveladora sobre la tendencia que siguieron las cepas resistentes a penicilina de Staphylococcus aureus desde 1940 hasta finales de siglo. Todo en aumento. Tanto las bacterias que se aislaban en los hospitales como las que más tarde comenzaron a aparecer en la comunidad —fuera de los hospitales—eran resistentes a la penicilina.
En el año 2000, prácticamente todas las cepas de esta especie que se aislaban en ambos escenarios eran ya resistentes al antibiótico primogénito. Ya en 1944, el Dr. William Kirby de la universidad de Stanford en San Francisco (EE. UU.) había publicado un artículo en la revista Science con la descripción de 7 cepas de Staphylococcus aureus aisladas de pacientes que eran resistentes a la penicilina, por lo que posiblemente ya había cepas también en Inglaterra resistentes al primer antibiótico.
Se necesitaba una solución, un compuesto que fuera distinto a la penicilina para que las resistencias de los estafilococos no siguieran aumentando. Esta solución vino de la mano de las penicilinas semisintéticas, obtenidas por modificación química de la penicilina. En 1959, los laboratorios ingleses Beechan —que primero se fusionaron con SmithKline para formar SmithKline Beecham y posteriormente con Glaxo Wellcome para formar GlaxoSmithKline (GSK)— produjeron la meticilina, que se puso a la venta al año siguiente —1960— con el nombre de Celbenin. En septiembre de ese mismo año, aparecieron siete artículos en el British Medical Journal y tres en The Lancet sobre el buen funcionamiento de este nuevo compuesto. Acto seguido, un editorial de la prestigiosa revista Nature publicado en noviembre aclamaba: «Este es un acontecimiento importante para la quimioterapia». Incluso Ernst Chain proclamó: «Se terminaron los problemas de resistencia, la meticilina es la respuesta».
Pero estaban equivocados. Tan solo un año después, en 1961, la excelente y tenaz investigadora Patricia Jevons, del Centro de Referencia para Estafilococos de Colindale en Londres, envió una carta al editor de la revista British Medical Journal. En esta carta daba a conocer el resultado de sus experimentos con una colección de 5.440 cepas de estafilococos. Había encontrado tres cepas de estafilococos resistentes al Celbenin (meticilina sódica). Además, eran resistentes a la penicilina G, a la estreptomicina y a la tetraciclina. La primera se había aislado de la herida sufrida por un paciente durante la extirpación de uno de sus riñones, la segunda fue aislada de una muestra nasal de otro paciente y la tercera de una infección en el dedo de una enfermera. Las tres procedían del mismo hospital. La carta terminaba con la frase: "Es bien sabido que los pacientes con infecciones en la piel pueden ser fuentes de infección peligrosas en los hospitales, y el hallazgo de un solo paciente infectado con una cepa resistente al Celbenin es una advertencia adicional".
Las bacterias resistentes tenían mutaciones en los genes que producían las proteínas que eran atacadas por la meticilina, impidiendo su acción. Las proteínas normales para formar la pared celular de la bacteria eran presa fácil del antibiótico, pero al estar cambiadas —aunque solo fuera ligeramente— el antibiótico ya no les hacía nada. A estas variantes se las denominó estafilococos resistentes a meticilina (del inglés methicillin resistant Staphylococcus aureus o MRSA). En ese mismo año, 1961, hubo un brote que afectó a 40 niños.
Hoy en día se han utilizado relojes moleculares para saber realmente qué pasó. Investigadores del Wellcome Trust Sanger Institute de Cambridge en el Reino Unido han averiguado que los genes que causan la resistencia a la meticilina ya existían en algunos estafilococos antes de que se comenzara a administrar este antibiótico en los hospitales. Es decir, que la meticilina no los creó, ya estaban paseándose por ahí. Para averiguar esto, secuenciaron el genoma completo de 209 cepas de estafilococos preservados durante decenas de años en los congeladores del Laboratorio de Referencia de Estafilococos de Inglaterra, incluidas las tres cepas que había aislado Patricia Jevons en 1961. Llegaron a la conclusión de que el gen de la proteína de resistencia a la meticilina (la beta-lactamasa, denominada BlaZ) ya estaba presente en algunos estafilococos que pululaban por Inglaterra a partir de la segunda mitad de los años 40, justo cuando comenzaron a utilizarse masivamente la penicilina y la estreptomicina. El primer clon de estafilococos con el gen de resistencia a la meticilina podría haber aparecido en respuesta a la presión selectiva de estos dos antibióticos.
Lo que pasó fue que en la década de los 50 aún no había muchas cepas con este gen para la enzima BlaZ, hasta que la introducción de la meticilina —justo para combatir el aumento de cepas resistentes a penicilina— hizo que esas pocas fueran seleccionadas rápidamente y comenzaran a aumentar en número a partir de principios de los 60. Un desastre, vamos. En esa década, a partir de 1960, los científicos comenzaban a pasar información hacia los medios de comunicación, que ya sentían un poco de curiosidad por los brotes hospitalarios de bacterias resistentes a los antibióticos. En octubre de 1966, apareció en los quioscos de Estados Unidos un número de la revista LOOK con el anuncio en su portada de los nuevos modelos de coche que aparecerían al año siguiente. Entre sus artículos, destacaba uno cuyo titular decía: «¿Están los gérmenes ganando la guerra contra las personas?».
CONTINUARÁ
© 2024 JAVIER DE LUCAS