
HISTORIAS QUIMICAS

EL MALUCO
La realidad resulta sorprendentemente caprichosa en ocasiones. A más de trece mil kilómetros de la península ibérica, en el extremo oriental del conjunto de archipiélagos que componen la actual Indonesia, se esconden cinco pequeñas islas en apariencia insignificantes. El poco suelo habitable que circunda los abruptos conos volcánicos que dominan su geografía no parece dar para mucho. Sin embargo, su relevancia histórica es enorme. De allí salió hasta bien entrada la Edad Moderna todo el clavo comercializado en el mundo. Desplacémonos ahora seiscientos kilómetros al sur sin abandonar el intrincado archipiélago de las Molucas. Llegaremos a las Banda, y encontraremos, repetido, el mismo fenómeno. De nuevo, un grupo de islitas engañosamente anodino. En total, poco más de cuarenta kilómetros cuadrados de roca magmática y jungla. Y, de nuevo, un insospechado tesoro oculto: sus escasos bosques albergaron durante milenios los únicos ejemplares existentes del árbol cuyo fruto genera tanto la nuez moscada como la macis.
Hoy en día se hace difícil entender la fascinación que la Europa medieval sintió por estas tres especias. No obstante, junto con la pimienta india y la canela de Ceilán, conformaron el summum del refinamiento culinario de la época y sus singulares aromas, resultado de las complejas combinaciones de compuestos químicos volátiles que poseen, presidieron la mesa de cada familia aristocrática que se preciase de serlo. Una inclinación que contenía una componente práctica considerable, un vino o una cerveza parcialmente deteriorados o una carne desalada e insípida mejoraban sustancialmente gracias a su uso, pero también un plus que la excedía. Su remota procedencia las dotaba de un sugerente exotismo y su elevadísimo precio de la exclusividad que requiere todo símbolo de estatus social.
Cabe preguntarse, por tanto, cuánto de la atracción que provocaron estos condimentos derivaba de sus inusuales características, cuánto de la lejaníade su lugar de origen, y lo que esa circunstancia ocasionaba en su coste, y cuánto de vivir en una sociedad con una exigua variedad de lujos a su alcance. Poco importa ya, a estas alturas. Convengamos en que lo verdaderamente sustancial fue la propia existencia del fenómeno, y lo más llamativo observar cómo un condicionamiento geográfico puramente accidental puede convertirse en desencadenante de las vastas transformaciones que conducen a una nueva era.
Durante el Medievo, los europeos sabían muy poco de esas especias que tanto apreciaban. Como sucedía con cualquier mercancía proveniente de Asia, su transporte a través de la antiquísima Ruta de la Seda quedaba fuera de su área de influencia, y solamente intervenían en su tráfico una vez estas arribaban a los puertos del Mediterráneo oriental. Esta lucrativa función recaía fundamentalmente en la ciudad-estado de Venecia, cuya arquitectura suntuosa nos recuerda las colosales ganancias que la compraventa de esas sustancias reportaba. Pero «donde hay grandes recompensas hay hombres valientes» —Sun Tzu dixit—, por lo que la aparición de un rival dispuesto a competir por tan suculento pastel era mera cuestión de tiempo.
Ese momento llegó en el siglo xv. Coincidiendo con el auge del Imperio Otomano, que con sus conquistas de Constantinopla en 1453 y Siria y Egipto seis décadas después bloqueó el comercio Oriente-Occidente, Portugal inició un ambicioso plan de expansión marítima que le condujo a las tierras ignotas al sur del Cabo Bojador. Desafiando los postulados de la época, pues se creía que más allá de esa barrera mítica esperaban peligros terribles que imposibilitaban la navegación, las carabelas lusas fueron descendiendo por el litoral africano en viajes sucesivos, al tiempo que sus aguerridos marinos perfeccionaban sus destrezas en el arte de marear. Esto les permitió alcanzar el paso al Océano Índico en las postrimerías de la centuria. Y una vez cruzado el umbral, penetrar a sangre y fuego en el opulento mundo de las especias.
Su irrupción no pudo ser más arrolladora. En muy pocos años, impusieron su voluntad sobre los pueblos que venían comerciando en el Índico, gracias a la calidad de sus embarcaciones y a la potencia de su artillería. Si en 1510 se apoderaban de Calicut y Goa, un año después le tocó el turno al próspero puerto malayo de Malaca, en un golpe de mano que cambiaría de raíz el panorama del clavo, la nuez moscada y la macis. No en vano, todas las mercaderías provenientes de las Molucas hacían escala en esta última plaza, por no hablar de la conmoción que la demostración de fuerza portuguesa provocó en los habitantes de la zona.
De hecho, la impresión generada fue tal que los dos principales sultanatos productores de clavo, los sempiternos competidores Ternate y Tidore, se lanzaron en busca de una rápida alianza con los recién llegados. Movidos por un mismo objetivo, sojuzgar a su oponente tradicional gracias a la ayuda foránea, ambos se enzarzaron en un extraño combate consistente en enviar ostentosas comitivas de bienvenida ante las naves invasoras. Y como Ternate resultó vencedor, esa isla obtuvo el dudoso privilegio de contar con la primera estación comercial europea en el archipiélago.
Claro está que, mientras Portugal se afanaba en estos violentos quehaceres en pos de lograr un imperio oceánico, la otra nación ibérica, la recién unificada España, también se había sumado a la carrera por encontrar una ruta alternativa con la que acceder a las riquezas de Oriente. En su caso, guiada por las revolucionarias ideas de Cristóbal Colón, cuya audacia se había visto recompensada con el hallazgo de un nuevo continente que los hispanos se habían propuesto conquistar. Pero su ambición no había quedado satisfecha, y en 1521 aparecieron por las Molucas dos barcos bajo su bandera. Eran los restos de la otrora flamante «Armada para el descubrimiento de la Especiería», que estaba a mitad de camino de completar la primera circunvalación al globo terráqueo. Y, naturalmente, Tidore se mostró más que solícito a la hora de socorrerlos en sus no pocas necesidades, puesto que intuyó una oportunidad de resarcirse de su derrota anterior. Ahí dio comienzo una partida de ajedrez, jugada a dos continentes y a cuentas de los claroscuros del Tratado de Tordesillas, que no terminó hasta que Carlos I, siempre necesitado de fondos, cedió sus posibles derechos sobre las islas a cambio de 350.000 ducados de oro.
Esta renuncia, rubricada en el Tratado de Zaragoza de 1529, dio vía libre a Portugal, que pasó a disfrutar de un negocio más que boyante. A través de una extensa red de fuertes y estaciones comerciales a lo largo de las costas de África y Asia, dominó el tráfico con oriente durante las décadas siguientes, a la vez que Lisboa se engalanaba gracias a su condición de puerta de ingreso de las especias en Europa. Una situación de privilegio como esa, sin embargo, está destinada a despertar la codicia de potenciales rivales, de manera que pronto se iban a unir a la fiesta más contendientes ávidos de degustar fruta tan jugosa.
La primera expedición holandesa atracó en las Molucas en 1599. Dos años después haría lo propio una escuadrilla inglesa, en sendas avanzadillas de las respectivas Compañías nacionales de las Indias Orientales que se habían fundado en esos países. Ambas compartían idéntico propósito, jugar un papel relevante en el tráfico del clavo, la nuez moscada y la macis, idea que evidentemente no fue del agrado de los portugueses, si bien se vieron forzados a ceder ante el empuje protestante. Los lusos atravesaban una mala época, debilitados en la metrópoli por una crisis dinástica que había concluido con el reino bajo el mando de la Corona española y expulsados de Ternate por una insurrección nativa.
De ese modo, el siglo xvii inauguró un periodo, todavía más turbulento que el anterior, caracterizado por la pugna continua entre los aspirantes a controlar el comercio en el Índico. De él saldría victorioso Países Bajos, ya que fue capaz de arrebatar a Portugal sus posesiones más valiosas en Asia, al tiempo que obligaba a Inglaterra a replegarse en la India. Un triunfo sin paliativos que le permitió implantar un verdadero monopolio en el negocio de las especias, que pasaron a entrar en Europa a través del floreciente puerto de Ámsterdam.
Este cambio de titularidad iba a resultar muy poco favorecedor para los pobladores de las Molucas. Los nuevos amos del territorio perseguían una única meta, maximizar sus ganancias, y no se detuvieron ante nada con tal de conseguirlo. El ejemplo más claro lo encontramos en las Banda, las islas productoras de nuez moscada y macis. Desde siempre, los indígenas de este archipiélago habían vendido su género a toda nave que se acercase sin importar su procedencia, en una actitud abierta tan provechosa para ellos como alejada de los planes de los holandeses. Estos llegaron exigiendo un régimen de exclusividad. Y como no lo obtuvieron a su conveniencia, pues los nativos se resistieron a abandonar sus prácticas tradicionales, optaron por una medida brutal: deportar a los habitantes de la región, mujeres, niños y ancianos inclusive, y repoblarla con esclavos.
Para poner en práctica la resolución, trasladaron a las islas soldados europeos, mercenarios javaneses y samuráis japoneses, en un nutrido contingente que sembró el terror a su paso. La mayoría de los bandaneses se había refugiado en las montañas, donde habían formado numerosos grupos guerrilleros dispuestos a luchar hasta el final. Así ocurriría, literalmente.
Pocos meses después, la población autóctona yacía arrasada. Catorce mil aborígenes habían muerto y el millar superviviente faenaba en las plantaciones como trabajadores forzados. En cuanto a Ternate y Tidore, estos sultanatos también sufrirían las despiadadas políticas neerlandesas contra el contrabando, aunque sin alcanzar esos extremos de crueldad. Eso sí, fueron obligados a desprenderse de su mayor fuente de riqueza, los árboles del clavo, cuyos bosques originarios acabaron quemados. Serían sustituidos por terrenos cultivados en la cercana isla de Ambon, donde los holandeses construyeron un poderoso fuerte desde el que controlaban la zona.
Naturalmente, los métodos draconianos terminarían por volverse en contra de sus autores. Mientras perduró su tiranía en el Índico, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales tuvo que hacer frente a numerosas rebeliones indígenas, lo que en su visión mercantil del mundo se tradujo en un aumento sensible de sus gastos de producción. Esto no repercutiría en la salud de la corporación a lo largo del siglo xvii, cuando el margen de beneficios en el tráfico del clavo, la nuez moscada y la macis rondaba el dos mil por ciento, pero sí durante la centuria siguiente, en la que esos condimentos fueron paulatinamente perdiendo su prestigio.
Al fin, a las especias les había llegado su hora de pasar de moda. En un planeta globalizado, en buena parte debido a la búsqueda de rutas nuevas hacia las Molucas, las posibilidades comerciales se habían disparado, yotros artículos de introducción más reciente en Europa, como el azúcar, el tabaco, el té o el café, competían en ventaja con ellas a la hora de ganarse el favor de los consumidores. Además, su presencia en la cocina era mucho menos necesaria, pues los alimentos americanos, con el tomate, el pimiento y la patata a la cabeza, habían enriquecido enormemente el arte culinario, dotándolo de una mayor variedad de sabores y texturas. Como tampoco cumplían ya su función de símbolo de estatus social, una vez que su dilatado uso había desgastado el lustre de antaño.
Todo ello unido condujo a la caída de la compañía, cuyas posesiones quedaron ligadas al estado que la amparaba. Eso incluía las Molucas, que seguirían siendo holandesas hasta 1949, si bien su importancia había declinado bastante antes. Durante las guerras napoleónicas, la Grande Armée francesa invadió los Países Bajos, lo que aprovechó su rival Reino Unido para ocupar el archipiélago y llevarse especímenes de los árboles del clavo y la nuez moscada a sus propios dominios.
Ahí terminó la excepcionalidad de las islas. A partir de aquel momento, y una vez libres de la funesta maldición de las materias primas, su estela se fue difuminando, hasta convertirse para nosotros los europeos, que tanto porfiamos por su control, en un mero grupo de puntos a la derecha del mapamundi.
EL PRIMER FRAUDE MÉDICO DE LA EDAD MODERNA
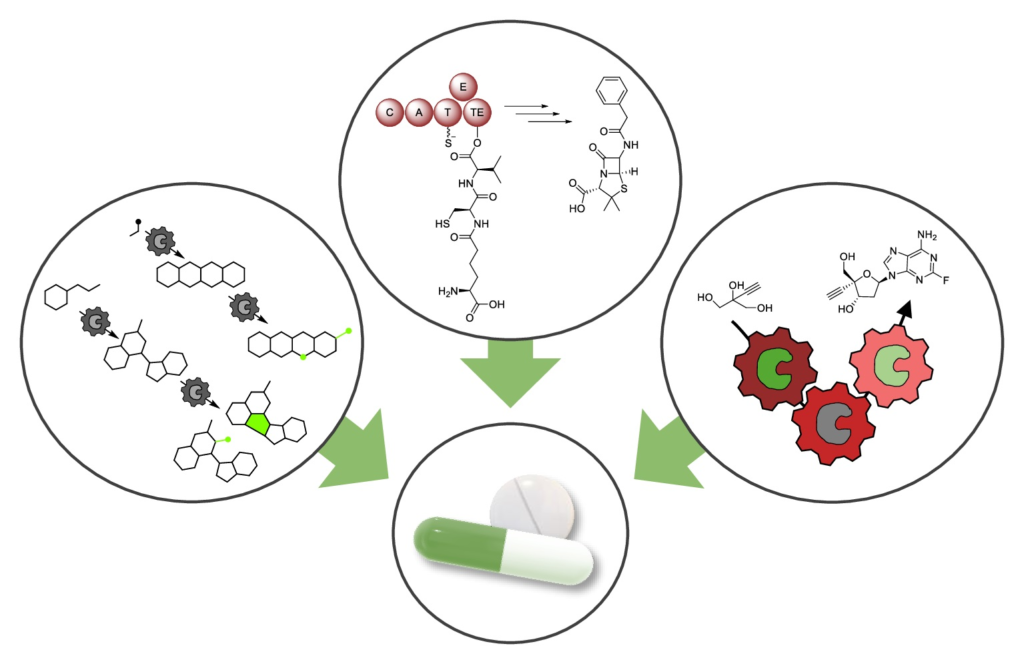
Lo llamaron palo santo y lignum vitae. En la Europa de primera mitad del siglo xvi, ninguna medicina del Nuevo Mundo gozó de mayor prestigio, pues hasta de los techos de las iglesias colgaron leños de guayaco. Ante ellos se postraban los afectados más menesterosos del «mal de bubas», en la creencia de que sus plegarias les librarían de la enfermedad. Única esperanza para aquellos que no podían permitirse este costoso remedio, que se pagó a siete escudos de oro la libra. La sífilis había caído como una maldición sobre el continente, y sus posibles curas se habían convertido en un negocio enorme. Como consecuencia, pocas mercancías generaron más beneficios en los inicios del comercio trasatlántico, aunque aún menos se demostrarían tan inútiles.
Hoy sabemos que los privilegiados que usaron la madera de este árbol, siguiendo los escritos de algunos de los mejores médicos de la época, tuvieron las mismas posibilidades de sanar que los pobres a los que solo les quedaba rezar. El guayaco resulta totalmente inefectivo contra la bacteria Treponema pallidum. Pero, ¿de dónde surgió su fama? Al parecer, de meros intereses particulares. Es muy posible que nos encontremos ante una estafa, el primer gran fraude médico de la Edad Moderna. Recordemos su historia.
El «mal de bubas» apareció en 1495 como un trueno. Durante el sitio de Nápoles, en el que lucharon tropas aragonesas y francesas, se produjo una gran epidemia que dejó fuera de combate a buena parte de la soldadesca, presa de pústulas y llagas que llegaban a causar la muerte, y que no tardaría en propagarse por todo el continente. Una vez finalizada la campaña, los ejércitos, integrados por mercenarios de media Europa, regresaron a sus hogares portando la enfermedad consigo. De ahí el otro nombre con que se conoció a este mal inicialmente, morbo gallico. Aunque, para ser justos, cada cual atribuyó la dolencia a su rival de turno, si los italianos lo llamaron el mal francés o español, los franceses se referirían a él como «de Nápoles», los japoneses lo denominarían la enfermedad portuguesa, los tahitianos la británica y los turcos la cristiana.
Mayor dificultad presenta localizar el inicio de la sífilis, un aspecto que de hecho continúa en debate. Diferentes restos óseos atestiguan su existencia en la América Precolombina, aunque probablemente como una afección no trasmitida sexualmente. Pero también se han encontrado indicios de su posible presencia en la Europa previa al 1492, si bien estos últimos son menos claros. Una aparente contradicción que ha provocado una larga controversia entre los que sitúan el origen de la dolencia en uno u otro continente. A medio camino quedaría la teoría más aceptada actualmente, según la cual la expedición de Colón habría transportado cepas americanas de Treponema en el regreso de su primer viaje, y estas habrían sufrido algún tipo de mutación durante el mismo, dando lugar a la enfermedad venérea que hoy conocemos.
Sea como fuere, lo que no plantea dudas es la magnitud del brote iniciado en Nápoles. Se estima que entre un cinco y un veinte por ciento de la población europea podría haber padecido sífilis en las primeras décadas del siglo xvi. Ni tampoco las repercusiones sociales que causó la epidemia, a la que se dio categoría de prueba o incluso castigo divino. Por ello, no extraña la enorme atención que atrajo entre los médicos de la época, que buscaron en la farmacopea remedios que paliasen sus temidos efectos. Muchos se decantarían por el mercurio, cuya utilización en ungüentos ya contaba con una larga tradición en el tratamiento de la lepra y distintos problemas de la piel. Sin embargo, el empleo excesivo de este metal tóxico causa graves efectos secundarios, desde pérdida de dientes y temblores hasta parálisis,por lo que no fueron pocos los dolientes que prefirieron soportar los rigores de la enfermedad antes que enfrentarse a esta peligrosa medicación.
El campo estaba perfectamente abonado, por tanto, para la irrupción de un nuevo producto capaz de prometer curación sin temibles inconvenientes. Y, por supuesto, este apareció.
Se ha perdido la huella del primer envío de guayaco a España, pero de acuerdo a diversas fuentes de la época, la madera de este árbol nativo de la América Tropical, también llamado guayacán, ya se utilizaba en la península ibérica en la primera década del siglo xvi. Una novedad queatrajo la atención del cardenal Matthäus Lang, consejero del emperador Maximiliano I, que organizó una comisión imperial que viajó entre 1516 y 1517 por nuestro país para analizar su empleo contra el «mal de bubas». El informe definitivo de esta expedición no saldría a la luz hasta 1535, si bien la información obtenida debió tener eco mucho antes. Solo así se explica el éxito inmediato que experimentó el libro del humanista alemán Ulrich von Hutten De guaiaci medicina et morbo Gallico, que llegaría a ser editado en alemán, francés, inglés y latín.
En ese texto de 1519, que loaba las virtudes del lignum vitae frente al morbo gallico, Hutten detalla los pormenores del que sería el tratamiento típico a base de guayaco. La cura comenzaba con la elaboración de una infusión a partir de una libra de leño troceado y ocho de agua, que se calentaba sin llegar a ebullición hasta que el volumen se reducía a la mitad. Posteriormente, el preparado obtenido era administrado a lo largo de un mes al enfermo, que además debía mantener un duro régimen que incluía su encierro en una habitación a alta temperatura y alimentarse lo menos posible. Con ello, se perseguía que el paciente purgase su mal a través del sudor, de acuerdo a la teoría de los humores que prevalecía en la época.
Pero, claro, las cualidades sudoríficas del palo santo no son eficaces contra la bacteria causante de la sífilis y, de hecho, el propio Hutten acabaría muriendo en 1523 por la misma enfermedad que creyó vencer. Nadie pareció reparar en este paradójico hecho, sin embargo, pues la publicación de nuevos libros y panfletos alabando las bondades del guayaco continuó en los años siguientes. Entre ellos, destaca el Sumario de la Natural y General Historia de las Indias (1526) del cronista castellano Gonzalo Fernández de Oviedo, el primero que sitúa el origen del «mal de bubas» en América. Con ello daba un nuevo argumento a los defensores del remedio, ya que por aquellos años estaba muy extendida la creencia de que, para aliviar los pesares del ser humano, Dios coloca cercanos enfermedad y cura. Una idea en la que también incidiría el poema Syphillis, sive morbus gallicus, escrito en 1530 por el médico italiano Girolamo Fracastoro, que de manera alegórica atribuía la dolencia al pastor Syphilo, apelativo que acabaría dando nombre definitivo al nuevo mal.
Visto hoy, extraña el enorme prestigio que llegó a alcanzar un remedio ineficaz. Tres causas principales pueden explicar el fenómeno. La primera ya está comentada, la aparición repentina de la sífilis y lo penoso del principal tratamiento utilizado, el mercurio. Al menos, el guayaco resultaba inocuo para el paciente. La segunda tendríamos que buscarla en la propia historia natural de la enfermedad, caracterizada por la alternancia entre periodos de actividad y de latencia. Así, los primeros síntomas de la infección, la formación de chancros en los órganos sexuales, desaparecen espontáneamente a las semanas, y solo tras varios meses se manifiesta una fase secundaria que trae consigo diversas lesiones cutáneas, que también terminan curando. Es la llamada sífilis terciaria la verdaderamente peligrosa, ya que ataca al sistema nervioso ocasionando daños neurológicos irreparables, pero esta solo se desencadena tras un largo periodo de latencia que puede durar décadas. No obstante, esta sintomatología se iría conociendo a lo largo del siglo xvi y se antoja insuficiente para esclarecer lo ocurrido. La única manera de explicar el extraño caso del guayaco es recurrir a un tercer argumento, la campaña de publicidad que promovió la familia Fugger para fomentar su uso.
Los mayores banqueros de su tiempo, esta familia procedente de Augsburgo poseyó a inicios de la Edad Moderna un imperio financiero colosal, con intereses tan dispares como el comercio de materias primas, la minería o las especias. También financiaron al manirroto emperador Maximiliano I, que a su muerte dejó tanto sus dominios como sus deudas a su nieto Carlos. Poderosa razón para asegurarse de que igualmente recibiese el Sacro Imperio Romano Germánico, para lo cual los Fugger le concedieron un préstamo cuantioso con el que sobornar a los príncipes electores. 544.000 florines, dos terceras partes del montante reunido para comprar voluntades. Una vez proclamado, el ya Carlos I de España y V de Alemania devolvería con creces la suma a través de distintas y lucrativas concesiones, lo que llevó a parte de la familia a trasladarse a España. Aquí se les conoció como Fúcares y todavía quedan huellas de su paso, como una calle en Madrid en la zona donde tuvieron una casa de campo o la utilización de ese apelativo para referirse a una persona acaudalada.
Entre los numerosos negocios que Carlos otorgó a la familia alemana se cuenta el monopolio del comercio del guayaco, cuya explotación prometía grandes dividendos. La epidemia de sífilis recorría toda Europa y no hacía distingos entre clases sociales, por lo que no eran pocos los pacientes pudientes necesitados de la esperanza que ofrecía el remedio americano. Los Fugger aprovecharían esta circunstancia iniciando una campaña de promoción más que cuestionable, que incluía pagos a los médicos que fomentaran la nueva panacea. Así lo reconoció el propio Hutten, que afirmó que muchos galenos opuestos al uso del guayaco habían cambiado su parecer tras la debida recompensa. Una práctica deshonesta que sería denunciada por Paracelso, si bien el suizo no gozó en vida del reconocimiento que adquirió posteriormente, con lo que sus acusaciones encontraron poco eco.
No sería esta la única iniciativa que impulsaron los Fugger con intención de promover su producto. Una que ha llegado hasta nuestros días es la holzhaus, nombre alemán que podríamos traducir como casa del leño. Esta especie de hospital, que todavía se puede visitar dentro del barrio que la familia de banqueros fundó en Augsburgo, la Fuggerei, atendía a enfermos de sífilis y sirvió de modelo para otros establecimientos que abrirían en distintas ciudades europeas.
Todos estos estímulos lograron que, por unas décadas, el guayaco fuese una de las pocas mercancías procedentes de las Indias con valor suficiente como para cargar barcos enteros con él. La alta demanda mantenía bien lubricado un negocio que se iniciaba en La Española y, pasando por Sevilla, concluía en cualquier ciudad europea. Un largo trayecto que posibilitaba multitud de pequeños engaños, como disimular con arcilla los desperfectos que los leños sufrían durante el viaje o mezclar la madera con otras más baratas si esta venía en virutas.
No perduraría esta grotesca situación de fraude sobre fraude, en cualquier caso. Poco a poco, la nula efectividad del palo santo se fue haciendo patente y comenzaron a escucharse voces que cuestionaban su eficacia. Y, así, el supuesto remedio fue perdiendo su prestigio, con lo que hasta autores que habían fomentado su uso, como Fracastoro, acabaron renegando de él. Para finales del siglo xvi, la moda prácticamente había terminado y el boyante negocio desaparecido.
Hoy nos podemos preguntar por qué se empezó a utilizar el guayaco, de dónde surgió ese interés inicial que luego se vería agigantado por la ilusión de miles de enfermos y los intereses comerciales de la familia Fugger. Varios autores de la época relataron este origen, si bien lo hicieron de oídas al vivir en Europa. Ni siquiera el ya mencionado Sumario de Fernández de Oviedo, que a partir de 1514 pasó buena parte de su vida en las Indias,podría ser considerado una fuente de primera mano, ya que distintos textos sitúan la llegada del palo santo a la península ibérica en la década anterior.
Tampoco ayuda el estudio de los antiguos códices aztecas ni de los yerberos mexicanos actuales, que no hacen referencia al uso medicinal de la madera de este árbol. Quizás su empleo se restringió a las islas del Caribe y el rápido colapso de la cultura taína nos ha privado de la explicación que buscamos. Tan solo nos queda especular con un equívoco encuentro en la Española entre indígenas y conquistadores, en el que los segundos entendieron lo que la necesidad o la conveniencia les empujó a entender.
También podemos preguntarnos la razón de que otros remedios igualmente fallidos no perdieran su reputación. Ahí tenemos al mercurio, que hasta la llegada del siglo xx se mantuvo como fármaco de referencia contra la sífilis. Hubo que esperar a las investigaciones del médico alemán Paul Ehrlich, que culminaron con el revolucionario descubrimiento del fármaco sintético salvarsán, para que el funesto presagio «una noche con Venus y una vida con Mercurio» se convirtiera en un simple recuerdo.
© 2024 JAVIER DE LUCAS