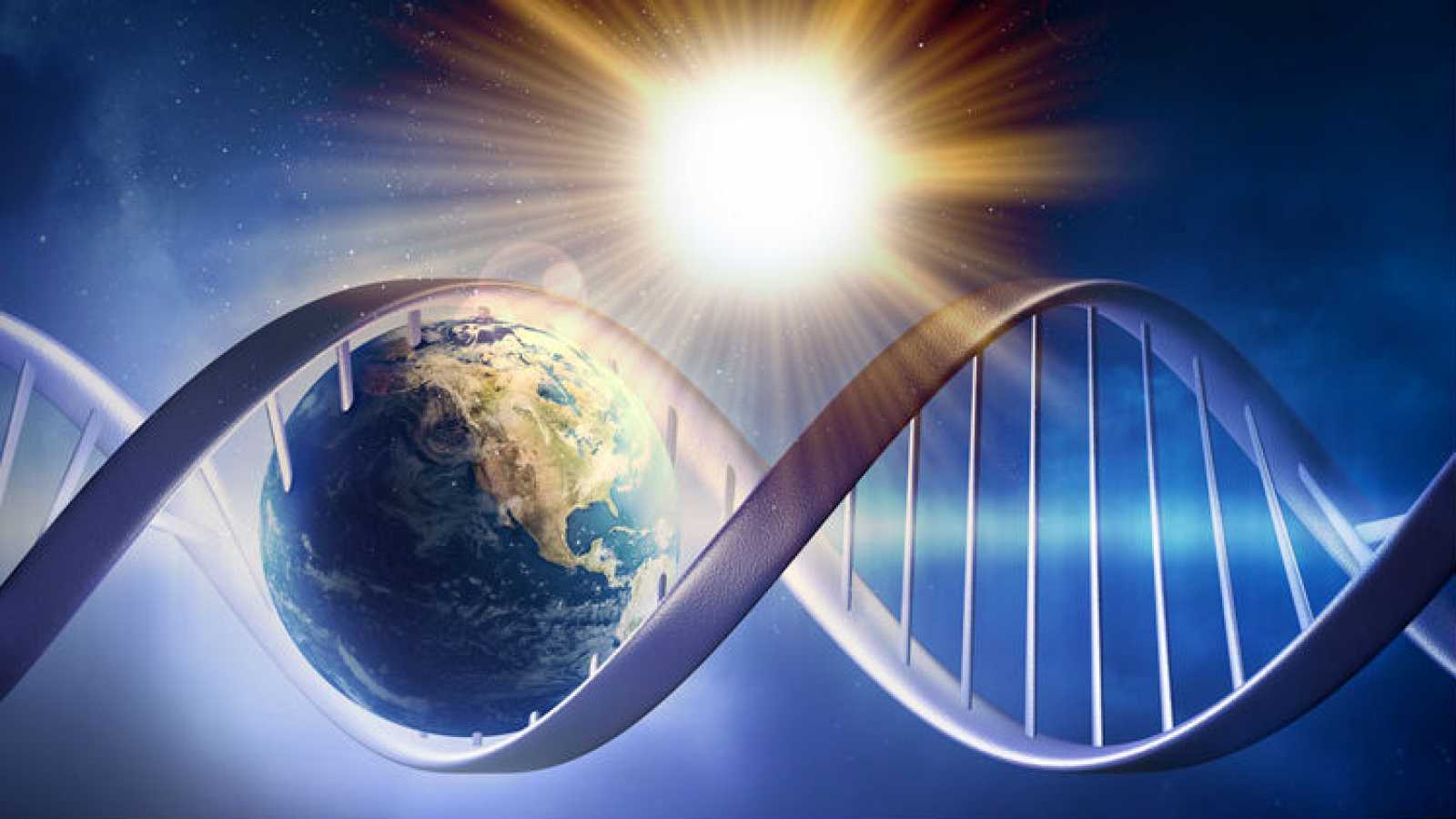
LA VIDA EN LA TIERRA
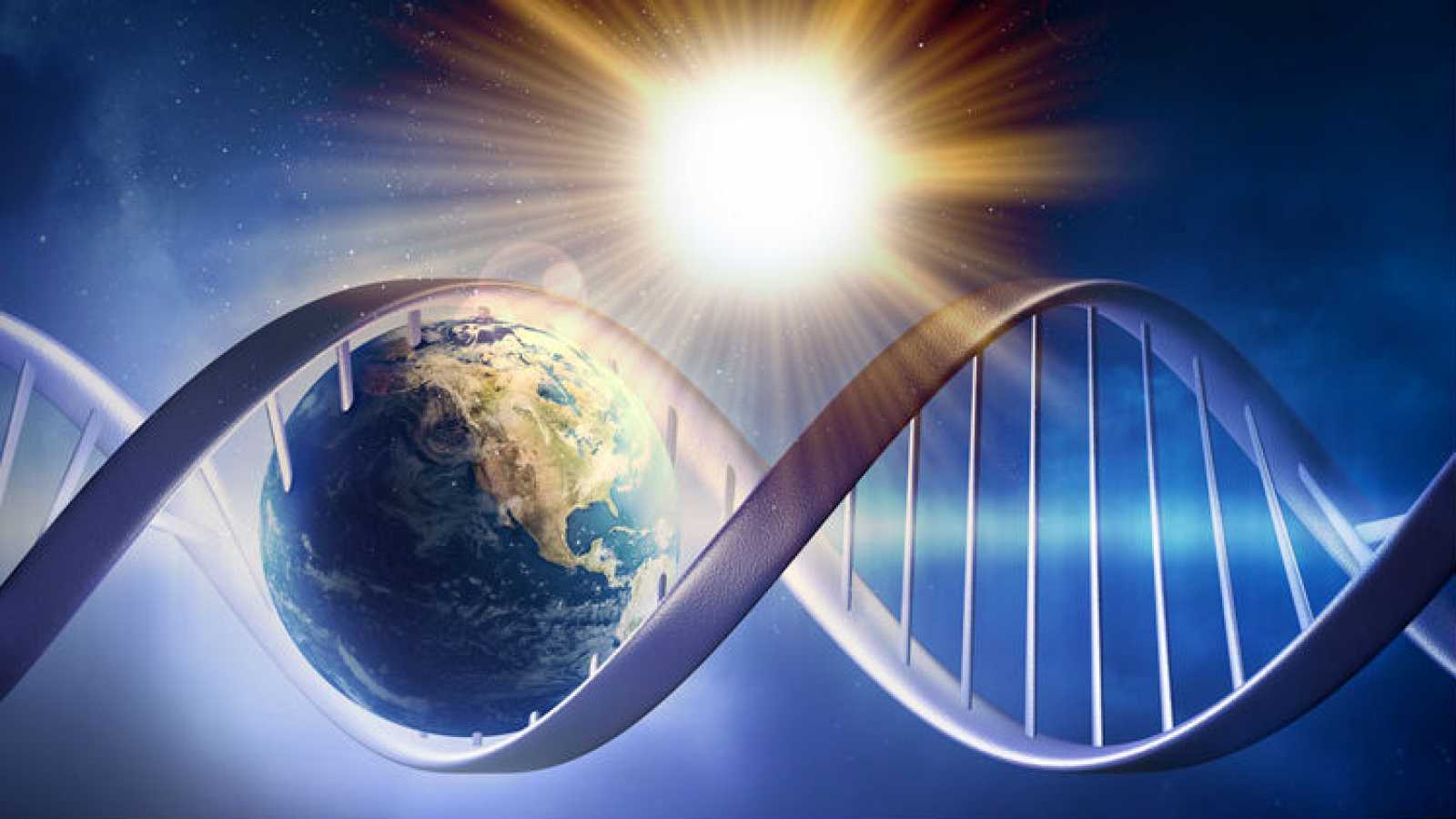
¿Cómo surgió la vida en la Tierra? Una vida que terminaría produciendo seres
que se preguntan sobre el porqué de ellos mismos.
Los primeros tiempos de la
historia de la Tierra (cuyo origen se remonta a unos 4.500 Millones de años)
debieron de ser bastante convulsos. Junto a una intensa actividad de tipo
volcánico, es seguro que fueron muy frecuentes los impactos sobre la superficie
planetaria de algunos de los numerosos cuerpos —como meteoritos o cometas— que
circulaban por entonces, más o menos caóticamente, a lo largo y ancho del
Sistema Solar. Esta actividad iría disminuyendo al reducirse la presencia de
esos cuerpos en los entornos de los grandes planetas, una vez que éstos
hubiesen ido captando o atrapando un gran número de ellos. Para darnos cuenta
de lo que significó aquella época, basta recordar que se cree que la Luna no es
sino un «trozo» de la Tierra primigenia, desgajado cuando chocó contra ella un
objeto de grandes dimensiones.
La temperatura terrestre en
aquellos tiempos —seguramente durante los cien primeros millones de años de
vida de la Tierra— tuvo que ser bastante elevada, desde luego lo suficiente
como para que no pudiese formarse aún agua, y ésta es un componente esencial
para el tipo de vida que conocemos. Se cree que la primera atmósfera de la
Tierra, la que surgió como consecuencia de los procesos geodinámicos que
tuvieron lugar en su interior y en su superficie, estuvo compuesta sobre todo
por amoniaco (NH3), metano (CH4) e
hidrógeno (H2). No se pudo formar agua (forma líquida) debido a
las altas temperaturas de entonces; sólo existía como vapor a muy alta
temperatura, una parte del cual se condensó más tarde, convirtiéndose en agua
propiamente dicha cuando disminuyó lo suficiente la temperatura, alcanzando
(dependiendo de la presión) los 100 ºC, momento en el que se formarían los primeros océanos.
Los objetos que impactaban contra
la superficie terrestre, algunos procedentes de estructuras planetarias ya
formadas, debieron de aportar muchos elementos que enriquecieron la composición
de la superficie y la atmósfera terrestres. Agua, sustancias volátiles e
incluso sustancias orgánicas que acaso luego contribuyeron a la aparición de
vida son algunas de esas posibles aportaciones procedentes del exterior, que
entre otras consecuencias ocasionaron la pérdida del dominio del metano, el
amoniaco y el hidrógeno.
La cuestión de si constituyentes
básicos de la vida pudieron llegar a la Tierra en meteoritos u otros cuerpos
celestes queda abierta y, por supuesto, posee grandes implicaciones. En mayo de
2016 la revista Science Advances publicó un artículo firmado por 32
científicos, encabezados por Kathrin Altwegg, titulado «Elementos químicos
prebióticos —aminoácidos y fósforo— en la cola del cometa 67P/Churiumov- Guerasimenko»,
en el que se presentaban resultados obtenidos por la sonda espacial de la
Agencia Espacial Europea Rosetta, lanzada el 2 de marzo de 2004 con la doble
misión de orbitar alrededor del cometa 67P/Churiumov- Guerasimenko, entre 2014
y 2015, y lanzar un módulo, Philae, para que aterrizase en la superficie, lo
que hizo el 12 de noviembre de 2014. En el artículo en cuestión se anunciaba
que uno de los aparatos de Rosetta, un espectrómetro de masas, había detectado,
en la tenue atmósfera del cometa, la presencia de un aminoácido, el más
pequeño, la glicina, y también de fósforo, un componente esencial del ADN y de
las membranas celulares.
Se cree que, hace aproximadamente
entre 4.400 y 3.800 Millones de años, la atmósfera terrestre, primitiva pero ya
no primera, estaba dominada por la presencia de dióxido de carbono (CO2) y
monóxido de carbono (CO), que de manera creciente se fueron concentrando en los
alrededores de zonas volcánicas e hidrotermales. En conjunto, era una atmósfera
similar, pero mucho menos densa, a la que existe en la actualidad en Venus.
En aquel ambiente atmosférico no
podían florecer seres consumidores de oxígeno libre, sí plantas, que poseen
mecanismos que les permiten consumir dióxido de carbono. Si la atmósfera no
hubiese cambiado, la Tierra tendría vida, pero probablemente sería un planeta
lleno únicamente de vida vegetal.
El que la atmósfera primitiva se
modificase para contener oxígeno libre se debió a la aparición, hace unos 2.000
Millones de años, de uno o varios linajes de bacterias, que eran capaces de
liberar el oxígeno y el carbono del dióxido de carbono. De esta manera, se fue
liberando oxígeno en forma gaseosa, que pasó a la atmósfera, mientras que el
carbono era una de las fuentes de alimentación de las plantas.
Parece que, fuese cual fuese el
origen de la vida sobre la Tierra, ésta debió de comenzar hace alrededor de
4.000 Millones de años, fecha obtenida a partir de la datación de los fósiles
más antiguos con el tamaño y forma de bacterias encontrados en rocas terrestres.
Si tenemos en cuenta que la Tierra tiene 4.500 Millones de años, entonces hay
que concluir que, en una escala planetaria, la vida no tardó demasiado en
surgir. Y no sólo surgió, sino que se afincó y diversificó con bastante
rapidez: en rocas sedimentarias de Australia se han hallado estructuras
fósiles, denominadas «estromatolitos», aparentemente restos de aglomeraciones
de organismos unicelulares posiblemente emparentados con bacterias o con algas,
con una edad de 3.500 Millones de años.
Sabemos, por tanto, algo del
«cuándo», pero ¿y del «cómo»? Uno de los primeros que se planteó esta pregunta
de una manera científica, esto es, buscando una respuesta a partir de lo que la
química y la física permiten, fue el bioquímico ruso Aleksandr Ivanovich Oparin
(1894-1980), autor de un libro de referencia: El origen de la vida (1924).
Aunque las propuestas de Oparin —ideas similares fueron también planteadas por
el inglés John Haldane (1892-1964)— resultarían superadas más tarde (en 1934 se
desconocía el papel y estructura del ADN en la vida terrestre), es interesante
recordarlas. Dichas propuestas se basaban en la suposición de que en la
atmósfera de la Tierra primitiva, que como ya sabemos estaba formada
mayoritariamente por amoniaco, metano, hidrógeno y vapor de agua, se habrían
producido una serie de reacciones químicas estimuladas por la energía
procedente del Sol (en particular, la radiación ultravioleta), las erupciones
volcánicas o los rayos producidos en tormentas. Y que en tales reacciones
químicas se habrían generado compuestos orgánicos sencillos, precursores de
tipos de vida primitiva. De hecho, Oparin especuló con que los primeros
organismos vivos debieron de aparecer, a partir de una solución de un coagulado
no vivo, semejante a un gel, en los océanos antiguos hace entre 4.700 y 3.200
Millones de años.
Tuvieron que pasar treinta años antes de que nuevos experimentos pudieran ir más allá de las ideas de Oparin. Fue Stanley Lloyd Miller quien, en 1956, siendo un estudiante posgraduado en la Universidad de Chicago bajo la dirección de Harold Urey, simuló el efecto de la radiación ultravioleta en la «sopa primigenia» existente en la Tierra primitiva, haciendo pasar una descarga eléctrica de alto voltaje a través de una mezcla de amoniaco, metano, hidrógeno y agua. El resultado de semejante operación fue la aparición de diversos productos químicos entre los que se encontraban varios aminoácidos. Tan sólo tres meses y medio después de haber iniciado su proyecto, que había suscitado recelos en Urey, porque pensaba que era demasiado difícil e incierto para que un estudiante de doctorado se dedicase a él, Miller publicó sus resultados en un artículo que tituló «Una producción de aminoácidos bajo condiciones posibles de la Tierra primitiva». Y obtener aminoácidos es muy importante: las proteínas, las sustancias básicas para la vida, son, recordemos, cadenas muy largas de aminoácidos.
Para que seamos conscientes de la complejidad de los procesos implicados, hay que tener en cuenta, por un lado, que las proteínas están constituidas por muchos aminoácidos (cualquiera poco compleja puede tener un centenar de ellos) ordenados en secuencias determinadas y, por otro, que los 20 aminoácidos básicos se pueden combinar de muchas maneras. El número que surge de estas posibles combinaciones es extremadamente alto, y, naturalmente, no todas las combinaciones resultantes —proteínas potenciales — son útiles desde el punto de vista biológico. En otras palabras, el «laboratorio de producción de proteínas para la vida» de la Tierra temprana debió de trabajar muy intensamente durante bastante tiempo, si bien si algo hubo fue precisamente mucho tiempo, y, por otra parte, no hay que olvidar que las reacciones químicas pueden ser muy rápidas.
En su experimento, Miller únicamente obtuvo 13 aminoácidos, cuando son 20 los utilizados en la vida terrestre, pero esto no constituyó necesariamente un problema. En primer lugar, porque las primeras formas de vida acaso no utilizaban tantos aminoácidos, y en segundo, porque hay que contar con la posible «ayuda» procedente del espacio; esto es, con lo que aportaban a la Tierra los cometas y meteoritos que llegaban: en uno de ellos, el meteorito Murchison, que se estrelló contra nuestro planeta en Australia, en septiembre de 1969, se encontraron más de 70 aminoácidos diferentes, 8 de los cuales figuran entre los componentes de la vida terrestre.
Los seguidores de Miller introdujeron nuevos métodos y fuentes energéticas. Así, por ejemplo, el estadounidense Melvin Calvin, que obtuvo el Premio Nobel de Química en 1961 por sus trabajos sobre la asimilación del dióxido de carbono por las plantas, obtuvo aminoácidos, azúcares, urea y otras sustancias orgánicas utilizando electrones acelerados en un ciclotrón que lazó contra una mezcla de metano, amoniaco, hidrógeno y vapor de agua.
En 1960, el español instalado en Estados Unidos
Juan Oró combinó algunas moléculas orgánicas, como cianuro de hidrógeno (HCN) y
amoniaco, sustancias que han sido detectadas en algunos cometas, en una
solución de agua que calentó durante 24 horas a 90 oC, y encontró que había
sintetizado adenina (H5C5N5), uno de los
nucleótidos que componen el ADN y el ARN.
Claro que también está la posibilidad de que cinco moléculas de HCN se combinen
produciendo H5C5N5, con lo cual, y como ya
apuntamos, realmente no se sabe en qué medida algunos elementos necesarios para
la vida pudieron proceder del cosmos o fabricarse en la Tierra. (Asimismo, se
han encontrado moléculas orgánicas en nubes de polvo interestelar, cometas y
meteoritos; por ejemplo, alcohol etílico, CH3-CH2-OH.
Probablemente estas moléculas fueron sintetizadas durante la condensación de
planetas o en la nebulosa solar de la que terminaría surgiendo también la
Tierra).
Otras investigaciones han mostrado que CH4 y NH3, elementos de la atmósfera primitiva, pueden producir HCN, que, como acabamos de ver, puede generar adenina; también, la combinación de metano y moléculas de agua puede dar lugar a formaldehído, CH2O, que con el cianuro de hidrógeno puede producir diversas moléculas orgánicas.
La demostración de que esto era así llegó tras
más experimentos. En la década de 1980, el químico de origen ceilandés Cyril
Ponnamperuma, discípulo de Calvin, expuso una solución de HCN a la acción de
lámparas ultravioletas; después de una semana encontró adenina, guanina y urea.
Los gases calientes y materiales incandescentes emitidos por los volcanes
debieron de ser otra fuente energética disponible en la Tierra primitiva. En
1964, mientras trabajaban en la Universidad de Miami, Sidney Fox y Kaoru Harada
simularon este escenario calentando a 1.000 oC una mezcla prebiótica de agua,
metano y amoniaco, y obtuvieron todos los aminoácidos existentes, salvo dos.
Sin embargo, y a pesar de todos estos avances,
estamos todavía lejos de dar el salto que va de los materiales básicos que
forman la vida a los organismos vivos más elementales, que, no obstante su
aparente simplicidad, son notablemente complicados. En la actualidad sabemos,
por ejemplo, que la bacteria intestinal Escherichia coli, un diminuto
microorganismo apenas visible al microscopio, ocupante habitual e inocuo de
nuestro colon, contiene un complejo sistema de moléculas de proteínas y ácidos
nucleicos que almacenan una cantidad enorme de información biológica altamente
específica. Algunos científicos, como Lynn Margulis, una de las investigadoras
más destacadas en el campo del origen de la vida, piensan que los varios miles
de genes de Escherichia coli parecen ser el número mínimo de genes que ha de
poseer incluso el microorganismo más simple para llevar una existencia
autónoma.
No sabemos aún cómo construir estos organismos, ni siquiera el ARN, más simple
que el ADN, pero acaso más básico y que bien pudiera haber aparecido antes que
éste. Es probable, de hecho, que los sistemas bioquímicos actuales, aquellos
con los que estamos ya bastante familiarizados, sólo sean una pequeña muestra
de todos los que se ensayaron durante la etapa prebiótica. En última instancia,
no debemos olvidar que el camino que estamos intentando recorrer será, sin
duda, muy largo. Una molécula normal puede estar formada por 10 átomos, pero
una célula tiene del orden de 1010 (diez mil millones) de átomos, y
un organismo 1020.
Sí sabemos, desde luego, que los elementos químicos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre fueron fundamentales: todas las moléculas biológicas que existen en la Tierra son combinaciones de estos elementos. No es una hipótesis aventurada suponer que durante los primeros tiempos de la historia del planeta tuvieron lugar múltiples combinaciones de esos elementos bajo condiciones físicas diversas; que se produjeron reacciones químicas de todo tipo, algunas de las cuales generaron moléculas simples (monómeros), que a su vez reaccionaron entre sí formando moléculas más grandes (polímeros). En algún momento de este caos —un caos dirigido por las leyes químicas, en el que los procesos sinérgicos se ven favorecidos— se formaron las moléculas que llamamos «nucleótidos» (combinaciones de ácido fosfórico y desoxirribosa, junto con unos compuestos de C, N, O, H y P, bases nitrogenadas denominadas adenina, A, guanina, G, citosina, C, y timina, T), que a su vez se combinaron para formar estructuras llamadas «ribosomas», constituidas básicamente por moléculas de un tipo de ácido nucleico, el mencionado ARN, capaz de transportar información. Modificaciones subsiguientes dieron lugar a la aparición del ADN.
El «descubrimiento», esto es, la producción, del ARN y del ADN, constituyó un momento clave, singular, en la historia de la vida sobre la Tierra: el ADN es la molécula informacional de todos los seres vivos, y desde el punto de vista químico los ADN de, por ejemplo, una bacteria, una planta y un humano son indistinguibles. Una vez que los procesos de prueba y error dieron lugar al ARN, pudo ocurrir que la evolución del ADN como código genético tuviese lugar con bastante rapidez. Es asimismo posible que se diesen otras formas (macromoléculas) capaces de transmitir información genética, pero que éstas no pudiesen competir con las basadas en ARN y ADN, más adecuadas al medio en el que se encontraban.
Nada ha llegado a suplantar en la
Tierra esta forma de codificar la información genética. El ARN y el ADN
constituyen, como vemos, piezas («inventos» de la naturaleza) esenciales en la
historia del origen de la vida, pero esa historia no termina ahí, ni mucho
menos; necesitó de otros ingredientes, porque ARN y ADN están inmersos en unas
estructuras biológicas que les resultan esenciales para, por ejemplo,
distinguirlos y salvaguardarlos del entorno o para proporcionarles sistemas de
producción de energía con los que funcionar, así como de eliminación de
desechos: las células. Todas las formas de vida conocidas en nuestro planeta,
desde la bacteria más diminuta hasta el árbol más imponente, pasando por la
pequeña lombriz o el inmenso elefante, están formadas por células.
Las primeras células que
aparecieron no tenían núcleo, es decir, eran procariotas, poco más que «sacos»
rellenos de agua a los que se añadieron ácidos grasos que se fueron ensamblando
entre sí espontáneamente para generar membranas. Aparecieron unos 1.000
Millones de años después de la formación de la Tierra, ocupándola en exclusiva
durante otros 2.000 Millones más. Sólo existen dos tipos de procariotas: las
bacterias (como las cianobacterias) y las arqueas. Es importante resaltar que
las primeras células procariotas debieron ser obligatoriamente anaeróbicas;
esto es, tuvieron que ser capaces de sobrevivir en ausencia de cantidades
significativas de oxígeno.
De las procariotas, hace unos
1.500 Millones de años, surgieron, probablemente mediante interacciones
simbióticas, las eucariotas, células ya provistas de un núcleo en el que se
encuentra el ADN. Los eucariotas poseen una ventaja sobre los procariotas en lo
que a la carga genética se refiere: el núcleo es más favorable para esta carga
que el medio citoplasmático. Orgánulos que se encuentran dentro de las células
eucariotas, como las mitocondrias, tal vez surgieron a partir de bacterias que
la célula ingirió como alimento y que terminaron evolucionando hasta convertirse
en las unidades procesadoras de energía, aunque también es posible que las
eucariotas se originasen a partir de procariotas con estructuras diferentes.
Si las mitocondrias fueron al principio un tipo de bacteria, es posible que su
función inicial al introducirse en una célula eucariota fuese la de ayudar a
liberar a ésta del oxígeno. Y es que el oxígeno no es necesariamente
beneficioso: químicamente es muy activo y cualquier sustancia química muy
activa es también muy destructiva; esto es, puede perder fácilmente su
identidad al combinarse con otras.
Reuniéndose en grupos que colaboran entre sí, las células eucariotas dieron
paso a otras organizaciones, organismos más complejos, pluricelulares. Estos
megaeucariotas terminaron dando lugar a cinco tipos de grupos o reinos:
plantas, animales, hongos y dos tipos de algas. Y de ahí a formas superiores de
vida, como la nuestra, sólo hay un paso. Aunque darlo llevase mucho tiempo.
La variedad de formas y especies
vivas, animales y vegetales, existentes en la Tierra es tanta que la necesidad
de, primero, descubrir cuáles y cuántas eran, y luego clasificarlas de alguna
manera, se hizo pronto manifiesta.
Aristóteles constituye un magnífico ejemplo de tal interés. En uno de sus
libros, Investigación sobre los animales (De historia animalium, según su
título latino), «el mejor libro que nos queda de la Antigüedad», según escribió
Voltaire en su Diccionario filosófico, recorrió el reino animal describiendo la
historia, generación, partes y movimientos de unas cuatrocientas especies de
animales. En esa misma obra se esforzaba por establecer categorías con las que
diferenciar las especies de las que trataba. Si bien antes se había ocupado de
cuestiones —también clasificatorias— como órganos de nutrición y modos de reproducción,
de vida y de locomoción, en uno de los epígrafes, el titulado «Géneros y
especies», escribía
De los
grandes géneros en que se dividen los demás animales citaremos los siguientes:
el de las aves, el de los peces y el de los cetáceos. Todos estos están dotados
de sangre. Otro género es el de los testáceos, conocidos con el nombre de
conchados. Otro, el de los crustáceos que no tienen nombre único para
designarlos, y que comprende, por ejemplo, las langostas y ciertas especies de
cangrejos y bogavantes. Otro, el de los cefalópodos, como los calamares
pequeños, los calamares grandes y las sepias. Otro, el de los insectos. Todos
estos últimos animales carecen de sangre, y en caso de tener pies, éstos son
numerosos. Y entre los insectos, algunos también tienen alas. Entre los
animales restantes, no se pueden establecer grandes grupos.
Como vemos, carecía de criterios
de clasificación que no se refirieran a aspectos morfológicos exteriores.
Un discípulo y amigo de
Aristóteles, Teofrasto (c. 372-288 a. C.), completó la obra de aquél con
tratados botánicos (como Historia de las plantas) que incluían descripciones
basadas en la presencia o ausencia de determinados caracteres en especies
distintas; esto es, se centró en la morfología (interna y externa) de las plantas,
apartándose de esta manera de un método, sencillo aunque finalmente
insatisfactorio, como agrupar plantas y animales tomando como criterio el lugar
en el que se encontraban.
Es evidente, sin embargo, que los
sistemas clasificatorios no permanecen ajenos a la aparición de nuevos animales
o plantas. El descubrimiento de América, y la consiguiente exploración de las
Indias Occidentales por los españoles y las Orientales por los portugueses,
aportó una gran masa de seres desconocidos hasta entonces, una circunstancia
que reforzó el sentimiento de que era preciso clasificar, ordenar las diversas
manifestaciones, vegetales o animales, de la vida. «En las Indias», escribió el
sacerdote José de Acosta, «todo es portentoso, todo es sorprendente, todo es distinto
y en escala mayor que lo que existe en el Viejo Mundo». Gonzalo Fernández de
Oviedo, después de sus dos primeros viajes, publicó en 1527 por encargo del
emperador un Sumario y en 1535 la Historia general y natural de las Indias. De
acuerdo con la tradición que incluía al hombre en la naturaleza, describió a
los indios como observador y dio su opinión sobre sus costumbres. La ordenación
y explicación de las especies vegetales y animales se ajustaba a los signos
externos: árboles y arbustos, animales terrestres y marinos. A falta de un
criterio de clasificación, acudía a las apariencias y, como únicamente
describía los especímenes desconocidos para los europeos, las comparaciones con
los existentes en el viejo continente eran frecuentes. Algo parecido encontramos
en la Historia general de las cosas de Nueva España de fray Bernardino de
Sahagún (1500-1590), en la que se limitaba a la descripción exterior de las
plantas y animales, así como a las formas de su acción y comportamiento. No hay
noticias de disecciones ni de clasificación de las especies, más allá del
sistema aristotélico.
Una forma específica de investigación fue el envío de un grupo de expertos,
dibujantes y ayudantes para observar y representar sobre el papel las
particularidades de los países remotos. El descubrimiento del Nuevo Mundo y el
viaje por mar al Extremo Oriente abrieron el camino a las expediciones
científicas. Destaca en este apartado la promovida por Felipe II, destinada a
estudiar la historia natural americana, realizada desde 1571 a 1577 bajo la
dirección de Francisco Hernández, quien, a su término, entregó al rey plantas
vivas en barriles y cubetas, «sesenta y ocho talegas de simientes y raíces»,
plantas secas pegadas en hojas, pinturas de vegetales y animales en tablas de
pino y treinta y ocho volúmenes con dibujos y textos. Esta obra, sin embargo,
no fue publicada, como tampoco lo sería su traducción, con comentarios, de los
37 libros de la Historia natural de Plinio el Viejo, una tarea que le ocupó
diez años. De ellos, los doce últimos se han perdido, así como los mapas,
dibujos y figuras que preparó, acaso en el incendio que sufrió la biblioteca de
El Escorial en 1671; los que sobrevivieron se encuentran en la Biblioteca
Nacional de Madrid. No obstante, la influencia de Hernández se mantuvo después
en la obra de Linneo y en la materia médica poslinneana hasta las primeras
décadas del siglo XIX.
En la tarea de clasificar a los seres que se observaban en la naturaleza
destacaron inicialmente sobre todo botánicos, como Joseph Pitton de Tournefort,
que propuso en 1700 un esquema organizativo ordenado en 22 clases, según la
forma de la corola de las plantas, Jakob Hermann, que se basó en los caracteres
del fruto, o Augustus Quirinus Bachmann, conocido como Rivinus (los tres vivieron
a caballo entre los siglos XVII y XVIII), que dio preferencia a la relación
entre el número de pétalos y tres tipos de frutos. Pero por encima de todos
ellos, un nombre sobresale: el del naturalista sueco Carl von Linneo
(1707-1778), cuya existencia estuvo absolutamente centrada en el estudio de los
seres vivos presentes en la naturaleza (especialmente las plantas) y en su
clasificación. En 1735 publicó un libro, Systema Naturae per regna tria
naturae, secundum clases, ordines, genera, speciescum characteribis,
diferentiis, synonymis, locis (Sistema natural), en el que estableció los
principios que habrían de regir el sistema taxonómico que introdujo. En las
plantas, la verdadera especialidad de Linneo, su método consistía en:
1.
contar el número de estambres (órganos masculinos) para
determinar la clase;
2.
contar el número de pistilos (órganos femeninos) para
determinar el orden.
Era un método sencillo, al
alcance de cualquiera: sólo había que contar
A continuación creó un sistema para nombrar las especies, que presentó en otro
libro, Species plantarum (Especies de plantas; 1753): la denominada
«nomenclatura binomial», formada por dos nombres, el género y la especie (no
fue, sin embargo, Linneo el primero en proponer un sistema binomial; el
botánico y anatomista suizo Gaspard Bauhin [1560-1624], por ejemplo, había
recurrido a uno de este tipo en un libro titulado Pinax theatri botanici y
publicado en 1623)
El género expresa la pertenencia a un grupo de plantas o de animales, mientras
que la especie distingue a los del mismo género y puede venir definida por
epítetos que se refieren a muy diversas cosas: el origen geográfico, las
características cromáticas, la estructura del organismo, el nombre de una
persona, etcétera.
Por ejemplo, Solanum es el
término latino (el latín era el idioma que utilizaba, y exigía, Linneo) para un
género — formado por aproximadamente 1.400 especies— que incluía árboles,
arbustos y herbáceas; la patata, que pertenece a este género, se denomina
Solanum tuberosum («que produce tubérculos subterráneos»), y el tomate es
Solanum lycopersicum («melocotón de lobo»).
En resumen, si añadimos el concepto de reino, con el que la naturaleza se
dividía en tres grupos —reino mineral, reino vegetal y reino animal—, tenemos
que el sistema de Linneo organizaba la naturaleza en cinco niveles: reino,
clase, orden, género y especie.
Aunque el método clasificatorio de Linneo tenía problemas —los géneros se
establecían más por su apariencia que por un único carácter, lo que les
otorgaba un carácter arbitrario, poco científico, podría decirse— y no se libró
de las críticas, fue ampliamente aceptado, persistiendo aún, si bien corregido
y dentro de un contexto muy diferente, en la actualidad. A pesar de que Linneo
se sentía más cómodo con las plantas, se ocupó también, aunque con menos rigor,
de los animales. Sin embargo, en este caso no hizo uso de un único elemento
para diferenciar las clases, sino que recurrió a uno propio para cada una de
ellas. Siguiendo al inglés John Ray (1627-1695), clasificó a los mamíferos
según sus dientes, a las aves según sus picos, a los peces por sus aletas, a
los insectos por sus élitros (alas anteriores) y a los anfibios e invertebrados
de acuerdo con sus características morfológicas. Limitándonos, como ejemplo, a
los mamíferos, que para Linneo ocupaban la posición más elevada de la «pirámide
natural», los organizó (hacia 1758) de la siguiente manera:
1.
Primates (preeminentes): hombre, monos, lémures,
murciélagos, etc.
2.
Bruta (pesados): elefantes, manatíes, osos hormigueros,
etc.
3.
Ferae (fieras): focas, perros, lobos, hienas, nutrias, etc.
4.
Bestiae (bestias): cerdos, armadillos, erizos, topos, etc.
5.
Glires (roedores): rinocerontes, liebres, conejos, ratones,
ardillas, etc.
6.
Pecora (ganados): camellos, llamas, cabras, jirafas, etc.
7.
Bellua (cargadores): caballos, burros, cebras, hipopótamos,
etc.
8.
Cetae (marinos): ballenas, marsopas, delfines, etc.
Una clasificación, como vemos,
muy arbitraria. Eso sí, se atrevió a incluir en esta escala a los humanos,
dentro de los primates. Por tanto, también les aplicó su nomenclatura binomial,
denominándolos Homo sapiens, lo que no es óbice para que los considerara la
cumbre de la creación, el pico más elevado de la creación divina dentro de esa
otra cumbre que eran para él los mamíferos. De hecho, Linneo creyó que estaba
clasificando la creación divina y no contempló la semejanza como resultado del
cambio.
Estricto contemporáneo de Linneo —nacieron el mismo año— fue Georges Louis
Leclerc, conde Buffon (1707-1788), autor de numerosas obras, entre ellas una Histoire
naturelle, générale et particuliére, seguramente el texto científico más leído
de todo el siglo XVIII (los tres primeros tomos se publicaron en 1749; cubría
una rango muy variado de cuestiones, desde las relativas a la Tierra hasta
otras relacionadas con las diferentes especies: minerales, pájaros, peces,
cuadrúpedos ovíparos, serpientes, humanos, etcétera).
Lo que ahora nos interesa
destacar es que Buffon se ocupó bastante de la noción de «especie». Aunque
contempló en 1753 la posibilidad del transformismo, Buffon rechazó la idea,
redefiniendo el citado término no como un conjunto de individuos que comparten
las mismas propiedades, sino como la sucesión de ancestros y descendientes
unidos por una conexión material a través de la generación. La especie, decía,
«no es el número ni la colección de los individuos que la componen, es la
sucesión continuada y la renovación ininterrumpida de los individuos que la
componen», palabras con las que hacía de la posibilidad de la reproducción el
fundamento de la definición de especie.
La especie constituía, por
consiguiente, la unidad mínima de la clasificación; sobre ella se crearon otros
conceptos para reunir los grupos más amplios: género, familia, tipo y reino.
Que estas especies se mantuviesen
inalteradas o que cambiasen en el transcurso del tiempo era, por supuesto, otra
cuestión. Sin embargo, la aparición de fósiles —que dio lugar al nacimiento de
una nueva disciplina, la historia de las especies— cuyas formas no parecían
corresponderse con las conocidas planteaba problemas para semejante ideas.
¿Cómo explicar, por ejemplo, los trilobites del Cámbrico, los peces del
Ordóvico, las plantas terrestres del Silúrico, los tetrápodos del Devónico, los
reptiles del Carbonífero, por no recordar más que algunas especies de la era
paleozoica? Poco a poco, con creciente intensidad después, fueron
descubriéndose más y más fósiles. En 1787, un fraile, Manuel de Torres,
encontró huesos de un mamífero gigante en las barrancas del río Luján, en el
virreinato americano de La Plata. Avisado el virrey don Nicolás del Campo,
marqués de Loreto, lo mandó a Madrid, al Real Gabinete de Historia Natural
—Carlos III había ordenado que se enviase allí cualquier ejemplar raro—, donde
llegó en 1788. Nada se sabía entonces acerca del animal al que podían
corresponder los restos, se desconocía todo de aquel «montón de huesos
inconexos», como los denominó el disecador del gabinete, Juan Bautista Bru, al
que se encargó su montaje —lo completó en 1703—, descubriéndose más tarde que
eran de un perezoso terrestre, antecesor de los actuales perezosos, que había
vivido en Sudamérica desde el Plioceno hasta unos 8.000 años atrás. Fue Georges
Cuvier, que estudió las descripciones de Bru, quien propuso la denominación de
«megaterio» («bestia grande»), Megaterium americanum, para el animal al que
pertenecían esos huesos. En 1824 se dio nombre al megalosaurio (megalosaurus,
del latín «lagarto grande»), el primero de los diplodocus, y a mediados de
siglo se impuso la idea de la explosión de vida en torno a los 530 Millones de
años, caracterizada por el surgimiento de nuevas especies y la diversificación
de las anteriores (en el siglo XX se descubrió el lugar del impacto que acabó
con los dinosaurios hace 65 Millones de años y que permitió la difusión de los mamíferos).
La idea de la aparición de nuevas especies y la extinción de muchas de las
conocidas era, evidentemente, contraria a la de una creación única. El Génesis,
recordemos —y no se pase de alto la influencia que los escritos bíblicos han
tenido a lo largo de la historia— describe la creación de las plantas en el
tercer día y la de los animales en el quinto. El relato de la creación del
Universo, la insistencia en la bondad de la creación, explicaba la concepción
del mundo como una obra perfecta y por consiguiente inmejorable, una muestra de
la continuidad sin cambio (fijismo). Se asignaba a un Dios la capacidad —que
usó en el principio de los tiempos— de crear todas las especies.
La Scala naturae de Aristóteles
había colocado a los seres vivos en una serie de planos superpuestos como los
peldaños de una escalera, con los gusanos abajo y el hombre en la cima, el
mismo lugar en el que el relato bíblico le situaba. En cada peldaño había una
sola criatura y ninguno estaba vacío, de forma que no había lugar para el
cambio. Ambos textos coincidían en el carácter completo y cerrado de la
creación. San Agustín (354-430) invocó el testimonio del Eclesiastés, Creavit
Deus omnia simul, para justificar que todo lo que ha existido, existe y
existirá fue creado a la vez, aunque se manifieste después. La simiente de las
plantas, que se desarrolla tras largos periodos de inactividad, era la
ilustración de la unidad de la creación. Y Nicolás Malebranche (1638-1715)
introdujo el germen para referirse al carácter singular de aquella, al suponer
embutidos unos gérmenes en otros.
La Ilustración, el Siglo de las Luces, con su énfasis en que el modo de acceder
a la verdad no era a través de la revelación (religiosa), sino mediante la
argumentación y la demostración científica, facilitó que algunos —
transformistas o transmutacionistas— cuestionasen seriamente el fijismo. Un
ejemplo notable en este sentido es el de Paul Heinrich Dietrich, o en su
versión francesa, Paul-Henri Thirty, barón de Holbach, uno de los grandes
ilustrados. En el que probablemente fue su libro más importante, Systéme de la
nature, ou des lois du monde physique et du monde moral (Sistema de la
naturaleza, o las leyes del mundo físico y del mundo moral; 1769), encontramos
unos pasajes que sorprenden tanto por su audacia como por su clarividencia, si
pensamos que fueron escritos noventa años antes de que apareciese El origen de
las especies de Darwin.
«Cuando alguien pregunte ¿qué es
el hombre?», escribía en el capítulo 6 («Del hombre, de su distinción en hombre
físico y hombre moral, de su origen»),
diremos
que es un ser material, organizado o conformado para sentir, pensar y ser
modificado de ciertos modos que le son propios a él sólo, a su organización y a
las combinaciones particulares de las materias que se encuentran unidas con él.
Si se nos pregunta ¿cuál es el origen que atribuimos a los seres de la especie
humana?, diremos que, al igual que los demás, el hombre es un producto de la
naturaleza, que se parece a ellos en ciertos aspectos y se encuentra sometido a
las mismas leyes, pero difiere en otros y sigue leyes particulares determinadas
por la diversidad de su configuración.
Y enseguida se hacía las
siguientes preguntas
¿El
hombre ha existido siempre? ¿La especie humana ha sido producida desde toda la
eternidad? ¿O, por el contrario, no es sino una producción instantánea de la
naturaleza? ¿Ha habido siempre hombres semejantes a nosotros y los habrá
siempre? ¿Ha habido siempre machos y hembras? ¿Ha habido un primer hombre del
que descendieron los demás? ¿El animal ha sido anterior al huevo, o el huevo ha
precedido al animal? Las especies sin comienzo, ¿tampoco tendrán fin? ¿Estas
especies son indestructibles o les sucede igual que a los individuos? ¿Ha sido
el hombre siempre lo que es, o bien antes de llegar al estado en el que lo
vemos se ha visto obligado a pasar por una infinidad de sucesivos desarrollos?
¿El hombre puede estar satisfecho de haber alcanzado un estado fijo, o bien la
especie humana debe cambiar todavía? Si el hombre es producto de la naturaleza,
se nos preguntará, ¿creéis que esta naturaleza puede producir seres nuevos y
hacer desaparecer las especies antiguas?
Preguntas que contestaba
manifestando que «las plantas, los animales y los hombres pueden ser
considerados productos particularmente específicos de nuestro planeta e
inherentes a él en la posición o las circunstancias en que se halla
actualmente. Estos productos cambiarían si el planeta, por alguna revolución,
llegara a cambiar de lugar».
No muy diferentes, por lo poco
sustanciadas en observaciones que estaban, fueron las ideas de un personaje
interesante por al menos un motivo: Erasmus Darwin (1731-1802), abuelo de
Charles Darwin, un próspero médico, además de poeta, filósofo y botánico, autor
de un libro que le valió para ser recordado como uno de los precursores de la
teoría evolucionista, Zoonomia; or the Laws of Organic Life (Zoonomía, o las
leyes de la vida orgánica; 1794-1798), una curiosa combinación de hechos e
intuiciones que contiene párrafos como el siguiente
¿Sería
demasiado atrevido imaginar que todos los animales de sangre caliente han
surgido a partir de un filamento vivo [...] con la capacidad de adquirir partes
nuevas, dotadas con nuevas inclinaciones, dirigidas por irritaciones,
sensaciones, voliciones y asociaciones?; y poseyendo así la facultad de
continuar mejorando mediante su propia actividad inherente, y de transmitir
esas mejoras a su posteridad, ¡un mundo sin fin!
Pero argumentaciones como las de
Holbach y Erasmus Darwin, con ser sugerentes, necesitaban de otro tipo de
individuos, de naturalistas como Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet,
caballero de Lamarck (1744-1829).
Para Lamarck, que desde 1788
trabajaba en el Jardin des Plantes de París, más tarde Museo de Historia
Natural, los cambios producidos en las especies a lo largo del tiempo eran
resultado de dos factores: el primero, una tendencia natural en el mundo
orgánico hacia una complejidad cada vez mayor, y, en segundo lugar, a la
influencia del entorno. A este esquema general añadía dos hipótesis:
1.
la generación espontánea como medio de dar lugar a las
formas de vida más sencillas (pensaba que la vida había comenzado con
infusorios producidos por generación espontánea y que el calor y la
electricidad produjeron luego formas más complejas), y
2.
como medio de producir especies más complejas, el
desarrollo, mediante su empleo repetido, de nuevos órganos heredables.
Esta segunda hipótesis, que son
las circunstancias las que introducen cambios en los seres vivos y que los
nuevos caracteres adquiridos de esta manera se mantienen en la descendencia,
convirtiéndose así en hereditarios, se hizo especialmente popular: «la función
crea el órgano» o, recíprocamente, «la falta de uso produce su degeneración».
Un lugar en el que defendió con especial concisión y claridad estas ideas fue
un libro publicado en 1809: Philosophie Zoologique (Filosofía zoológica). En él
encontramos las dos leyes siguientes:
I.
En todo animal que no ha traspasado el término de sus
desarrollos, el uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica
poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso,
mientras que el desuso constante de tal órgano le debilita y hasta le hace
desaparecer.
II.
Todo lo que la Naturaleza hizo adquirir o perder a los
individuos por la influencia de las circunstancias en que su raza se ha
encontrado colocada durante largo tiempo, y consecuentemente por la influencia
del empleo predominante del tal órgano, o por la de su desuso, la Naturaleza lo
conserva por la generación en los nuevos individuos, con tal de que los cambios
adquiridos sean comunes a los dos sexos, o a los que han producido estos nuevos
individuos.
Leyes de las que extraía, como un
simple corolario, la siguiente proposición
No son
los órganos, es decir, la naturaleza y la forma de las partes del cuerpo de un
animal, los que han dado lugar a sus hábitos y a sus facultades particulares,
sino que por el contrario, sus hábitos, su manera de vivir y las circunstancias
en las cuales se han encontrado los individuos de que proviene, son los que con
el tiempo han constituido la forma de su cuerpo, el número y estado de un
órgano, y las facultades, en suma, de que goza.
Entre los ejemplos que Lamarck
empleaba para sustentar su tesis, uno es particularmente conocido, el de las
jirafas; escribía en la Filosofía zoológica
Se sabe
que este animal, el más alto de los mamíferos, vive en el interior de África,
donde la región árida y sin praderas le obliga a ramonear los árboles. De este
hábito, sostenido después de mucho tiempo, en todos los individuos de su raza,
resultó que sus patas delanteras se han vuelto más largas que las de atrás, y
que su cuello se ha alargado de tal manera, que el animal, sin alzarse sobre
las patas traseras, levanta su cabeza y alcanza con ella a seis metros de
altura.
Para Lamarck, como vemos, las
variaciones se producen en el individuo por causas debidas a las circunstancias
en que vive, y luego se transmiten a su progenie (Darwin no aceptaría tal
mecanismo, ni tampoco la biología posterior).
Aunque mucho menos importante que Lamarck para las ideas evolucionistas, es
conveniente recordar también a Georges Cuvier (1769-1832), con quien el
hallazgo de huesos de grandes dimensiones que no podían proceder de ninguna
especie conocida dejó de ser una mera curiosidad. Cuvier se dedicó a buscar
restos en la cuenca del Sena y a reconstruir animales (ya mencionamos su
interés por el fósil de perezoso de Madrid), y creó la paleontología como una
ciencia asociada a la historia natural. Vinculó los restos fósiles con el medio
ambiente para descubrir la correspondencia entre ambos y se refirió a las
condiciones de existencia al describir este último. La correlación de las
partes era una exigencia lógica de la naturaleza del animal y el medio en que
vivía. Unas patas fuertes y una dentición robusta eran necesarias para alcanzar
y engullir las presas. Aunque se mantuvo fiel al creacionismo, el
descubrimiento de especies desconocidas le llevó a aceptar la extinción de
algunas, un suceso contrario a la perfección del mundo.
Y así llegamos al hombre que más
contribuyó a establecer, desde las evidencias científicas y la argumentación
lógica, el evolucionismo: Charles Darwin (1809-1882).
Es bien sabido que Darwin, que no fue un alumno distinguido ni en Edimburgo ni
en Cambridge, comenzó a florecer científicamente gracias al viaje que realizó
entre diciembre de 1831 y octubre de 1836 en un barco de la marina británica de
nombre Beagle, un viaje que le llevó a las islas de Cabo Verde, Río de Janeiro,
Montevideo, Bahía Blanca, Buenos Aires, Santa Fe, la Patagonia y la Tierra del
Fuego, al estrecho de Magallanes, Valparaíso, Perú, al archipiélago de las
Galápagos, Tahití y Nueva Zelanda, Australia, al cabo de Buena Esperanza, las
islas de Ascensión, Canarias y Azores, antes de regresar a Inglaterra.
Con los datos que reunió durante aquellos años, e influido por la lectura de
The Principies of Geology de Lyell, Darwin comenzó a pensar en términos
evolucionistas. Más que una convicción completa en un determinado momento, su
conversión en un evolucionista constituyó un proceso gradual, en el que fue
analizando de manera crítica observaciones muy diversas. Un conjunto de esas
observaciones procedieron del archipiélago de las Galápagos. Algún tiempo
después de abandonar estas islas, probablemente en el verano de 1836, Darwin
compuso un cuaderno titulado «Notas ornitológicas» que muestra que ya había
comenzado a pensar en la evolución de las especies antes de regresar a su
patria. Entre lo que Charles anotó allí se encuentran los siguientes pasajes
Los
individuos de las islas de San Cristóbal e Isabela parecen iguales, pero los
otros dos son diferentes. En cada isla se encuentra solo un tipo y las
costumbres son indistinguibles. Cuando yo recolectaba ejemplares, los españoles
sabían de qué isla provenía cada tortuga por la forma y el tamaño del cuerpo y
por las escamas. Si comparo las islas partiendo de los pocos ejemplares de
animales que poseo en mi colección y de las aves que las pueblan, y viendo las
pequeñas diferencias en cuanto a estructura y el lugar que ocupan en la
naturaleza, no puedo sino sospechar que nos encontramos sólo ante variedades.
El único caso similar del que tengo conocimiento es la diferencia constante
registrada entre el zorro-lobo de las dos grandes islas del archipiélago de las
Malvinas. De existir el más mínimo fundamento que explique estos comentarios
sobre la zoología de los archipiélagos, habrá que estudiarlo, pues podría dar
por tierra con la noción de la estabilidad de las especies.
A las tortugas a las que se
refería en el pasaje ha de añadirse lo relativo a los pinzones, esto es, la
variación entre los picos de pinzones de islas diferentes, diferencia que se
había ido produciendo al acomodarse las especies en principio comunes a
condiciones ambientales diversas, hasta el punto de terminar convirtiéndose en
variedades distintas, que podían conducir a especies distintas. Fruto de todo
esto, entre abril de 1837 y septiembre de 1838 llenó varios cuadernos más de
notas con observaciones e ideas sobre un amplio rango de temas. En uno de
ellos, el denominado «Cuaderno B», que comenzó a escribir en junio o julio de
1837, aparece un esquema que rara vez deja de ser reproducido en las obras
dedicadas a Darwin: unas líneas que semejan un árbol con ramas de las que
brotan otras ramas; el árbol de la evolución o de la vida.
Un punto importante es que Darwin conocía las ideas de Lamarck, pero no
aceptaba el mecanismo evolutivo que sugería. Y si hablamos de mecanismos que
produjesen cambios en las especies, ¿cuál sostuvo Darwin? Porque necesitaba algo,
una teoría que diese sentido a la evolución; no bastaba con las observaciones
que realizó durante el viaje en el Beagle, ni lo que luego aprendió sobre los
cambios producidos por la selección artificial de animales domésticos. Encontró
la clave en las ideas del economista Thomas Robert Malthus, tal y como éste las
había expuesto en su ensayo de 1826: An Essay on the Principie of Population
(Un ensayo sobre el principio de población). Como explicó en el capítulo 3 de
El origen de las especies
De la rápida
progresión en que tienden a aumentar todos los seres orgánicos resulta
inevitablemente una lucha por la existencia. Todo ser que durante el curso
natural de su vida produce varios huevos o semillas tiene que sufrir
destrucción durante algún periodo de su vida, o, durante alguna estación, o de
vez en cuando en algún año, pues de otro modo, según el principio de la
progresión geométrica, su número sería pronto tan extraordinariamente grande
que ningún país podría mantener el producto. De aquí que, como se producen más
individuos que los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una
lucha por la existencia, ya de un individuo con otro de su misma especie o con
individuos de especies distintas, ya con las condiciones físicas de vida. Esta
es la doctrina de Malthus, aplicada con doble motivo al conjunto de los reinos
animal y vegetal, pues en este caso no puede haber ningún aumento artificial de
alimentos, ni ninguna limitación prudente por el matrimonio.
Con la base teórica que le
proporcionó Malthus, Darwin continuó tomando notas y explorando nuevas sendas
de pensamiento. Hacia 1838, ya poseía los principios básicos para una teoría de
la evolución, aunque hasta 1859 no publicó El origen de las especies. La razón
por la que pasaron tantos años es que Darwin no se conformaba con algunos
indicios, por muy claros que pareciesen. Deseaba estar seguro, y así se
convirtió en un infatigable buscador de hechos, de detalles que completasen el
gran rompecabezas que quería componer, nada más y nada menos que la historia
natural de la Tierra.
En este punto reside precisamente
su singularidad: como hemos visto, algunos antes que él pensaron en la
existencia de procesos evolutivos, pero contaban con pocas evidencias y
mecanismos muy cuestionables (si es que poseían alguno), mientras que Darwin
disponía de una idea plausible (la de Malthus) y de una enorme cantidad de
datos que la sustentaban. En este sentido, durante las décadas de 1840 y 1850
llevó a cabo estudios y experimentos de todo tipo: sobre, por ejemplo, hibridación,
paleontología, anatomía comparada, embriología, variación y cría de palomas y
otros animales domésticos, modos de transporte natural que pudiesen explicar la
distribución geográfica de los organismos después del origen evolutivo de cada
forma en una sola región, un problema que a su vez le condujo a diseñar
experimentos para comprobar, por ejemplo, cuánto tiempo podrían flotar las
semillas en agua salada y, después de germinar, si las semillas y los huevos
pequeños podrían ser transportados en el barro incrustado en las patas de los
pájaros, o qué semillas podrían atravesar el sistema digestivo de un ave y
sobrevivir.
Posiblemente habría continuado
trabajando así para al final —¿quién sabe cuándo?— escribir el gran libro que
planeaba sobre la evolución de las especies, si no hubiera sido por un
personaje inesperado, Alfred Russel Wallace (1823-1913), que llegó a,
básicamente, las mismas conclusiones que él.
En febrero de 1858, Wallace
propuso, esencialmente, también inspirándose en Malthus, la misma idea de la
selección natural que por lo común se adjudica en exclusiva a Darwin. Y le
envió a éste el manuscrito que redactó: «Sobre la tendencia de las variedades a
alejarse indefinidamente del tipo original». Cuando Darwin lo recibió, consultó
inmediatamente con Lyell y con Hooker, con el resultado de que aquel mismo año
se arregló todo para que el artículo de Wallace se publicara en el Journal of
the Proceedings of the Linnean Society junto con otro (muy breve) preparado
rápidamente por Darwin y un extracto de una carta que había enviado a Asa Gray
el 5 de septiembre de 1857, explicitando algunas de sus ideas evolucionistas.
Un efecto positivo del artículo de Wallace fue que Darwin decidió entonces
escribir rápidamente un libro sobre la teoría en la que llevaba trabajando
tanto tiempo, aunque fuese un «resumen» de la más extensa que tenía en mente.
El libro On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (Sobre el origen de las
especies por medio de selección natural, o la preservación de especies
favorecidas en la lucha por la vida).
Comenzaba El origen de las especies con una descripción de la variación en
estado doméstico, esto es, de la hibridación artificial. «No podemos suponer»,
señalaba Darwin, «que todas las castas [de animales o plantas] se produjeron de
repente tan perfectas y tan útiles como las vemos ahora; realmente sabemos que
no ha sido ésta su historia. La clave está en la facultad que tiene el hombre
de seleccionar acumulando; la Naturaleza produce variaciones sucesivas, el
hombre las suma en una dirección útil para él». Las diferencias individuales
dan lugar a las variaciones de la especie cuando son hereditarias: «Toda
variación que no es hereditaria carece de importancia para nosotros». Ahora
bien, en este punto —volveremos a él más adelante— la posición de Darwin fue
imprecisa: «Las leyes que rigen la herencia son, en su mayor parte,
desconocidas. Nadie puede decir por qué la misma particularidad en los
diferentes individuos de la misma especie o en diferentes especies es una veces
heredada y otras no». La herencia quedaba sin definir, aparecía como aleatoria.
La lucha por la existencia favorece, argumentaba Darwin, al individuo que ha
acumulado más variaciones útiles. La selección natural, por oposición a la
artificial del hombre, coincide con ésta a la hora de acumular las variaciones
favorables a la existencia. Era, en palabras de Darwin, lo mismo que decía
Herbert Spencer al referirse a «la supervivencia de los más aptos»: un capítulo
de la lucha por la existencia era la lucha por el apareamiento y la
reproducción. «El resultado final es que todo ser tiende a perfeccionarse más y
más, en relación con las condiciones. Este perfeccionamiento conduce
inevitablemente al progreso gradual de la organización del mayor número de
seres vivientes en todo el mundo».
Un detalle destacable es que el término «evolución», en la actualidad asociado
a la teoría de Darwin, no aparecía en la primera edición de El origen de las
especies; el naturalista lo empleó por primera vez en su libro The Descent of
Man, and Selection in Relation to Sex (La descendencia del hombre, y la
selección en relación con el sexo; 1871) y en la sexta —y última — edición de
El origen (1872), la misma en la que se eliminó el adverbio On del título, con
lo que se acentuaba la pretensión de carácter definitivo. Tampoco hablaba de
«transmutaciones», como había hecho con frecuencia antes; en su lugar utilizaba
«modificación y coadaptación», «descendencia con modificación» o «teoría de la
descendencia», con la intención, parece, de evitar herir la sensibilidad (y las
ideas religiosas) de sus lectores.
En parte por esa prudencia, la de un revolucionario que sin embargo era al
mismo tiempo un buen victoriano, un miembro de la élite cultural y social, y en
parte porque necesitaba profundizar más en el tema, en El origen de las
especies evitó aplicar su teoría a los humanos. Sólo encontramos una breve
alusión al respecto casi al final del libro, en el último capítulo, en donde
Darwin escribió: «En el futuro distante veo amplios campos para investigaciones
mucho más importantes. La psicología se basará sobre nuevos cimientos, el de la
necesaria adquisición gradual de cada una de las facultades y aptitudes
mentales. Se proyectará luz sobre el origen del hombre y sobre su historia».
En realidad, Darwin pensaba que tal vez la vida procedía de «un corto número de
formas o de una sola». De hecho, en la «Conclusión» de El origen de las
especies escribía, de manera algo más precisa: «Según el principio de la
selección natural con divergencia de caracteres, no parece increíble que, tanto
los animales como las plantas, se puedan haber desarrollado a partir de algunas
[...] formas inferiores e intermedias, y si admitimos esto, tenemos también que
admitir que todos los seres orgánicos que en todo tiempo han vivido sobre la
Tierra pueden haber descendido de alguna forma primordial». Aunque sea avanzar
mucho en el tiempo, mencionaremos que no se equivocaba. En el número del 13 de
mayo de 2010, la revista inglesa Nature publicó un artículo firmado por Douglas
L. Theobald («Una prueba formal de la teoría de un ancestro común universal»)
que confirmaba, mediante un extenso análisis estadístico realizado entre
diversas especies, que toda la vida que ahora existe en la Tierra procede de un
ancestro común.
La continuidad en la evolución de la vida terrestre que Darwin defendía se
encontraba con un serio problema de falta de evidencias paleontológicas en su
favor. El propio Darwin comentó esta dificultad en El origen de las especies,
en cuyo capítulo VI escribía: «Si las especies han descendido de otras especies
por suaves gradaciones, ¿por qué no encontramos en todas partes innumerables
formas de transición?». Una pregunta a la que él mismo contestaba: «Creo que la
respuesta estriba principalmente en que los registros son incomparablemente
menos perfectos que lo que generalmente se supone. La corteza terrestre es un
inmenso museo; pero las colecciones naturales han sido hechas de un modo imperfecto
y sólo a largos intervalos» (volvía a esta cuestión, con más detalles, en el
capítulo X: «De la imperfección de los registros geológicos»).
Otro de los problemas que la teoría de Darwin planteaba era el de cómo surgen
y, sobre todo, cómo se transmiten las variaciones que constituyen el motor de
la evolución; esto es, el problema de explicar los mecanismos de la herencia.
Aunque nunca lo resolvió, propuso una teoría al respecto, que explicó en otro
de sus libros, La variación de los animales y las plantas bajo domesticación
(1868). En el capítulo 27, Darwin presentó la teoría de la pangénesis, que
básicamente decía que «todas las unidades del cuerpo, tienen juntas el poder
[...] de crecer por autodivisión, de expeler átomos independientes y diminutos
de sus contenidos, que son las gémulas. Éstas se multiplican y agregan en las
yemas y en los elementos sexuales; su desarrollo depende de su unión con otras
células o unidades nacientes; y son capaces de transmitirse en un estado
latente a las sucesivas generaciones». Hoy sabemos que estas ideas están muy
desenfocadas. La pieza de que carecía Darwin era, por supuesto, la genética.
En “El origen...” Darwin se había
concentrado en las variaciones inducidas en especies animales domesticadas, en
la lucha por la existencia, en las leyes de la variación, en las dificultades
que encontraba la teoría, en las distribuciones geográficas de especies y en la
embriología. Había algo sobre plantas, pero no suficiente. En los años
siguientes remedió algunas de estas carencias. En 1862 aparecía el primero de
los libros que dedicó a estas cuestiones, sobre todo a la botánica, On the
Various Contrivances by which British and Foreign Orchids are Fertilised by
Insects, and on the Good Effects of Intercrossing (Los varios procedimientos
mediante los cuales las orquídeas británicas y foráneas son fecundadas por los
insectos; 1862), que escribió después de que El origen de las especies viese la
luz; The Variation of Animals and Plants under Domestication (La variación de
los animales y las plantas bajo domesticación) llegó en 1868, y algo más tarde,
Insectivorous Plants (Plantas insectívoras; 1875), The Effects of Cross and
Self Fertilisation in the Vegetable Kingdom (Los efectos de la fertilización
cruzada y de la autofertilización en el reino vegetal; 1876), The Different
Forms of Flowers on Plants of the Same Species (Las diferentes formas de flores
en las plantas de la misma especie; 1877) y The Power of Movement in Plants (El
poder del movimiento en las plantas; 1880). Recluido en su finca, estudió a
fondo las plantas e investigó con detalle en el campo y en sus invernaderos,
concluyendo que las flores, las orquídeas en particular, habían evolucionado, y
que uno de los principales estímulos para ello había sido el atraer insectos con
el fin de que éstos contribuyesen a su reproducción sexual.
Después de La variación de los
animales y las plantas bajo domesticación y antes que Plantas insectívoras,
Darwin publicó otros dos libros, el ya citado El origen del hombre (1871), otra
de sus obras capitales, y The Expresión of Emotions in Man and Animals (La
expresión de las emociones en el hombre y en los animales; 1872), que en
realidad deberían haber sido uno sólo (no lo fueron por su extensión). De la
última de estas obras —que incluía fotografías (heliotipos)— diremos que en
ella Darwin ofrecía una explicación natural para las emociones de los humanos y
otros animales, refutando la idea de que los músculos faciales expresivos
fuesen un atributo único de los primeros. De El origen del hombre
seleccionaremos este párrafo que aparece en el último capítulo («Resumen
general y conclusiones»)
La
principal conclusión a la que se ha llegado aquí, y que actualmente apoyan
muchos naturalistas que son bien competentes para formar un juicio sensato, es
que el hombre desciende de alguna forma altamente menos organizada. Los
fundamentos sobre los que reposa esta conclusión nunca se estremecerán, porque
la estrecha semejanza entre el hombre y los animales inferiores en el
desarrollo embrionario, así como en innumerables puntos de estructura y
constitución, tanto de importancia grande como nimia (los rudimentos que
conserva y las reversiones anómalas a las que ocasionalmente es propenso) son
hechos incontestables.
Una vez sabido que la vida en la
Tierra evolucionó, es conveniente conocer cuáles fueron los caminos por los que
transitaron los cambios producidos. Un organismo ancestral, el antepasado
común, al que se ha bautizado como LUCA (de sus siglas inglesas Last Universal
Common Ancestor), es una especie unicelular sin núcleo definido, pero en el que
ya se había consolidado el flujo genético ADN-ARN- Proteínas, y que parece pudo
haber surgido hace unos 3.850 Millones de años. A partir de descendientes de
LUCA nacieron tres grandes linajes filogenéticos, Archaea, Bacteria y Eukarya. Restringiéndonos a este último
linaje, el de los eucariotas, sabemos que también ahí se ha introducido un
ancestro común, denominado en este caso LECA (Last Eucaryotic Common Ancestor).
A partir de LECA y sus inmediatos descendientes, los grandes linajes
eucarióticos que se encuentran en la biosfera son: Opisthokonta (que incluye,
entre otros, el reino de los animales, Animalia, y el de los hongos, Fungi),
Archaeplatidia (del que formaban parte la mayor parte de los eucariotas fotosintéticos,
esto es, el reino Plantae), Excavata (al que pertenecían varios grupos de
protozoos) y Stramenopila-Alveolata-Rhizaria (compuesto por diversos grupos de
linajes de los difícilmente clasificables protistas).
En el proceso de diversificación de la vida, un momento de especial importancia tuvo lugar durante el Cámbrico (541-485 Millones de años), que forma parte del Paleozoico. Fue entonces, más concretamente en torno a hace entre 540 y 530 Millones de años, cuando se produjo la denominada «explosión cámbrica». Dentro del reino Plantae, aparecieron las plantas terrestres, con paredes celulares formadas por celulosa. No olvidemos que la vida hasta entonces había estado limitada, básicamente, al mar, donde prosperó, evolucionando, durante 3.000 Millones de años (una de las razones para que así fuera fue la no existencia, durante mucho tiempo, de una capa de ozono que sirviese de protección ante la nociva radiación ultravioleta procedente del Sol; el agua servía como escudo permitiendo que tuvieran lugar en su seno las reacciones químicas que dieron lugar a organismos «vivos»).
No menos importante fue la aparición entonces,
también en los mares, de una serie de animales, entre ellos, artrópodos,
crustáceos, moluscos, equinodermos y gusanos acuáticos. De los artrópodos
surgieron, hace unos 400 Millones de años, los insectos. Aproximadamente algo
más de un tercio de todos los animales modernos conocidos son insectos (se
conocen alrededor de algo más de 800.000 especies, aunque seguramente serán más
de dos millones). De hecho, la quinta parte de todos los animales existentes
son escarabajos, miembros de un solo orden de los insectos. Especialmente
notorio es que éstos fueron los primeros seres con capacidad para volar. Se
sabe, no obstante —por los fósiles más antiguos encontrados—, que los primeros
especímenes de insectos correspondían a especies sin alas, y no se conocen
eslabones intermedios entre los capaces y los incapaces de hacerlo. Tal vez los
primeros insectos voladores se desarrollaron a partir de formas más ancestrales
que vivían en el agua, moviéndose sobre todo por su superficie, que
desarrollarían apéndices, protoalas, adosados a su tórax y abdomen para nadar o
desplazarse, y más tarde para correr sobre ella, para dar saltos o para planear
sobre distancias cortas. Los beneficios de tales habilidades (como poder
escapar más fácilmente de los depredadores) favorecerían que las protoalas se
hicieran más grandes, convirtiéndose finalmente en las alas tal y como las
entendemos ahora.
Otra novedad de la explosión
cámbrica fue la aparición de unos animales, cordados, que poseían espina dorsal
longitudinal y un esqueleto cartilaginoso, pertenecientes a un género
denominado Pikaia (el nombre proviene de los fósiles encontrados cerca del
monte Pika, en el famoso yacimiento de Burgess Shale, en la Columbia
Británica). De los cordados surgieron todos los vertebrados, los primeros,
variedades de peces. A través de procesos de mineralización, el esqueleto
cartilaginoso de algunos peces se transformó en un conjunto de huesos, mucho
más resistentes y que permitieron alumbrar, hace unos 370 Millones de años,
animales capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra: los anfibios (las
aletas se convirtieron en patas y las vejigas natatorias en pulmones). Descendientes
de éstos son los reptiles, que aparecieron hace alrededor de 310 Millones de
años Un conjunto de los miembros de este grupo, una especie ancestral ya
perdida, tomó una senda evolutiva que produjo en primer lugar un cruce de
caminos, uno de los cuales dio origen a los lagartos y a las serpientes. La
otra vía generó, hace alrededor de 210 Millones de años, dos familias de
dinosaurios (nombre propuesto en 1841 por el paleontólogo Richard Owen,
compuesto de la raíz griega deinos, que significa «terrible», y sauros,
«lagarto» o «reptil»): los saurópodos, dotados de cuatro patas, y los
terópodos, de dos patas, como el célebre Tyrannosaurus rex. Los dinosaurios
dominaron la Tierra durante el Jurásico y el Cretácico, esto es, a lo largo de
unos 160 Millones de años. Pero terminaron desapareciendo, junto a otras muchas
especies, como consecuencia del impacto sobre el planeta —en la mexicana
península de Yucatán, en Puerto Chicxulub, en la costa septentrional, cerca de
Mérida— de un asteroide. Como consecuencia de aquel cataclismo se produjo una
nube de polvo que envolvió la Tierra durante muchos meses, alterando
sustancialmente de esta manera el clima y provocando por consiguiente una gran
extinción de especies. Los rastros fósiles de semejante discontinuidad biológica
son tan evidentes que los geólogos la han utilizado para definir la frontera
—se la conoce como «límite K»; la letra K proviene del término alemán Kreide,
que significa «creta»— entre el Cretácico, el último periodo del Mesozoico, y
el Terciario, o primer periodo del Cenozoico. No fue la primera extinción en
masa que ha registrado nuestro planeta —la mayor de las cuatro restantes tuvo
lugar en el límite inferior del Pérmico, hace 245 Millones de años—, pero sí la
más relevante para nuestra especie, ya que, si entre sus víctimas figuraron los
dinosaurios, entre los supervivientes, junto a reptiles del tipo de los
cocodrilos o las tortugas, se incluyeron los — entonces pequeños— mamíferos,
que con el paso del tiempo terminarían generando, merced a procesos evolutivos,
especies como la de los humanos.
Antes de aquel mortal choque, de los dinosauros habían surgido las aves. Es
importante en este sentido Archaeopteryx lithographica, un fósil que muestra el
vínculo entre aves y reptiles: es, de hecho, una forma de transición. Se
descubrió en 1861 en la cantera de caliza de Solenhoften, cerca de Pappenheim
(Baviera, Alemania), un yacimiento de 145 Millones de años de antigüedad.
Archaeopteryx significa «ala antigua» y lithographica hace referencia a la caliza
donde se encontró.
Entre las explicaciones que se dan para entender cómo pudieron aparecer las
aves a partir de dinosaurios, la más plausible es que los dinosaurios
carnívoros, como los terópodos, desarrollaron unas patas delanteras más largas
y con garras para poder asir con más fuerza, y que esto favoreció la evolución
de músculos que permitían extender con rapidez las patas delanteras y
recogerlas, el tipo de movimiento que se utiliza también para batir las alas al
volar. Luego debió de surgir el recubrimiento del cuerpo con plumas,
seguramente como aislante.
Una vez dotados de estos elementos, bien pudo suceder que los terópodos, que en parte vivían en los árboles, los utilizasen para saltar de un árbol a otro o de un árbol al suelo, transformando finalmente el salto en planeo, con las obvias ventajas que esto conllevaba. También, por supuesto, el vuelo pudo haber surgido de las carreras y saltos que los dinosaurios de dos patas con plumas tenían que realizar para escapar o atrapar presas. Los mamíferos se habían originado, hace unos 220 Millones de años, a partir de un tipo de reptiles, los sinápticos, y sus primeros representantes fueron los ornitorrincos y equidnas actuales. De la diversidad de mamíferos nos interesa ahora uno en especial, Homo sapiens, los humanos. Los fósiles encontrados demuestran que formas humanoides, homínidos (familia que incluye a los primates bípedos y los grandes simios) aparecieron hace unos 6 Millones de años, formas que fueron acumulando más características humanas con el paso del tiempo. Una de las manifestaciones de esas transformaciones es la expansión del cerebro. El Pan troglodytes, un primate homínido de África tropical que junto a los bonobos es el pariente vivo más cercanos a los humanos actuales, de cuya rama evolutiva se separó hace unos 7 Millones de años, tenía una capacidad craneal (c. c.) de 320 a 480 cm3.
Hace entre 4, 2 y 3, 9 Millones de años, apareció la primera variedad de los Australopithecus, la denominada anamensis, antepasado del Australopithecus afarensis (3, 9-3 Millones de años), al que se considera uno de los posibles antecesores del género Homo (era bípedo, podía caminar erguido y su capacidad cerebral (c. c.) era de entre 380 y 450 cm3), y del Australopithecus africanus (3-2, 4 Millones de años), cuya c. c. era de 480-520 cm3. El género Homo se inició hace entre 1, 9 y 1, 6 Millones de años con la especie Homo habilis, de c. c. 600 cm3, luego llegó Homo erectus (1, 1-0, 01 Millones de años, c. c. 8501.100 cm3), que coexistió con Homo heidelbergensis (0, 6-0, 2 Millones de años, c. c. 1.350 cm3) y Homo neanderthalensis (0, 2-0, 003 Millones de años, c. c. 1.500 cm3), Homo floresiensis (0, 09-0, 01 Millones de años, c. c. 400 cm3), y finalmente Homo sapiens, cuyos restos más antiguos datan de cerca de hace 200.000 años, dotado de una c. c. de entre 1.600 y 1.400 cm3. Esta especie, la nuestra, sobrevivió a las demás variedades del género Homo. Y aquí estamos.
© 2019 Javier De Lucas